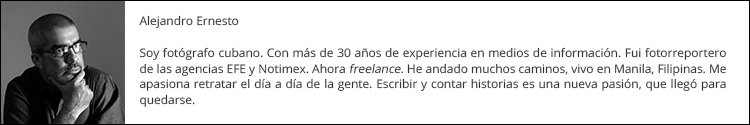Boracay, ese importante destino turístico filipino, ya tiene experiencia en cierres, pues en 2018 vivió seis meses de clausura para sanear su entorno.
Mundialmente famosa por sus hermosas playas, sus espectaculares atardeceres y sus interminables fiestas nocturnas, la isla recibió en 2017 más de 2 millones de turistas que reportaron ingresos por unos 1000 millones de dólares, pero la dejaron en un estado tal que el presidente Rodrigo Duterte la calificó como una “cloaca” y, muy radical el señor, decretó su cierre durante seis meses para intentar revertir los daños causados al medio ambiente.

Durante ese semestre no llegó ni un turista a Boracay. Se estableció una franja mínima de 30 metros de arena entre el mar y las edificaciones, se cerraron hoteles que vertían desechos al mar o no cumplían normas medioambientales, se prohibieron las fiestas y también beber o fumar en la playa, colocar hamacas o sombrillas, hacer hogueras y la venta ambulante o los servicios de masaje. La práctica de deportes acuáticos solo se autorizó a más de 100 metros de la orilla.

Los filipinos, como nosotros los cubanos, o no llegan o se pasan. Prohibieron casi todo lo que se podía prohibir. Casi convierten el paraíso, la tierra del despelote y la gozadera, en un convento de clausura. Pero la cosa funcionó.

![]()

Visité Boracay en diciembre del 2018, dos meses después de su reapertura. Me encontré una isla que aún trabajaba en labores de saneamiento, fundamentalmente en el manejo de residuales e infraestructura vial, pero con un mar de aguas cristalinas, muy limpias, y unas arenas blanquísimas que me recordaron mucho a mi querido Varadero. Boracay me revolvió la nostalgia y me hizo sentir como en casa.

![]()

La gente estaba contenta, turistas extranjeros y locales disfrutaban de la playa, se hacían selfies en todos lados (algo que a los asiáticos les fascina), bebían y comían en los cientos de pequeños restaurantes del lugar. Los lugareños estaban felices, con los turistas les llegaba el dinero que les había faltado durante el cierre.

![]()

Volví a Boracay hace poco más de una semana, junto a otros periodistas, invitado por el Departamento de Turismo para constatar las medidas sanitarias impuestas para abrir la isla al turismo, minimizando los riesgos de contagio de la COVID-19. Boracay no podía estar cerrada más tiempo. El daño a la economía había sido catastrófico: más de 15 000 personas perdieron sus empleos a causa de la pandemia.

![]()

Las nuevas medidas para viajar a Boracay incluyen presentar una prueba PCR negativa. Aquí son muy costosas: entre 90 y 200 dólares, en dependencia del laboratorio, lo cual para muchas familias filipinas es impagable, y para la media de los periodistas también. Las nuestras, por suerte, corrieron a cargo de nuestros anfitriones. También es necesario registrarse y obtener un código QR, que será una suerte de pasaporte interno. Por supuesto, la mascarilla es obligatoria todo el tiempo (menos para nadar) y hay miles de dispensadores de alcohol y termómetros regados por toda la isla.

De momento, Boracay es un paraíso desierto. Sus kilómetros de playa permanecen vacíos, a excepción de unos pocos lugareños que acuden a bañarse o hacer ejercicios al atardecer, cuando el sol no es tan achicharrante. El primer día de apertura solo llegaron unos 30 turistas y la isla tiene habitaciones disponibles para unos 5000.

Va a ser complicado que Boracay vuelva a sus tiempos de bonanza. Los fiilipinos tienen miedo al virus, prefieren quedarse en casa para evitar el contagio, así que irse por ahí a turistear no los anima mucho en estos tiempos. El gobierno ya está pensando en el regreso del turismo extranjero, fundamentalmente de países de la región que tengan controlada la transmisión de la COVID-19, como China, Corea del Sur y Taiwán, que ya eran los principales emisores de visitantes a la isla antes de la pandemia.

![]()