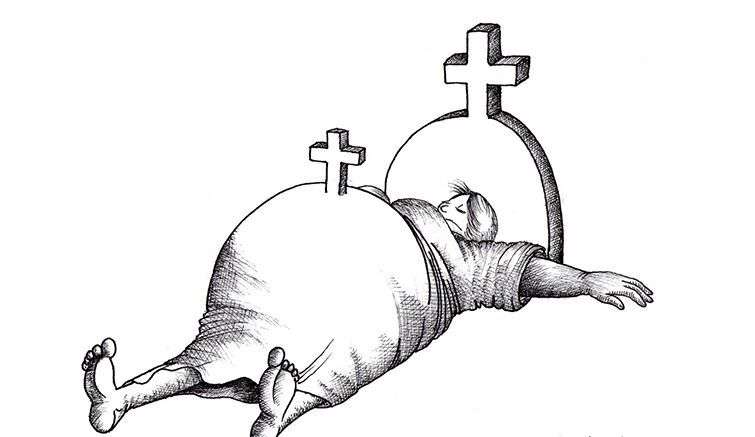Cuando se viaja por Cuba uno casi siempre escucha historias raras… o las vive. Compruébelo usted y váyase, por ejemplo, a Guantánamo, la provincia más oriental del país, prestando atención mientras disfruta de 16 horas de traslado en guagua o de 24 (con suerte) en un tren. Ir en avión es hacer trampa.
No tiene que hablar durante el trayecto. Solo escuche… y si quiere, no se concentre mucho. Igual oirá conversaciones ajenas, historias fragmentadas de familias cubanas que tras cuatro o cinco horas de parloteo terminan siempre en un mismo asunto: gente muerta. Debo haber escuchado muchos relatos de fallecidos por causas naturales y no pocos cuentos de camino, leyendas que en las montañas suelen finalizar mentando viejos espíritus de hombres asesinados por sus esposas celosas, o viceversa.
Pero casi nunca intervengo. Aunque esta vez, creo, tengo algo que contar. Se trata de una historia familiar, de un relato que dice mucho de cómo son hoy nuestros campos, aun cuando en todas partes no se viva del mismo modo ni con la misma intensidad.
Esta es la historia de dos muertes. A Ramiro le dio un infarto cerebral al enterarse de que Alejandro, su medio hermano menor, estaba grave por un derrame… también cerebral. El día en que a Alejandro lo iban a enterrar la gente comentaba de todo: que si tenía dos casas, una en Yerba de Guinea y otra en la Maya (dos poblados rurales de Santiago de Cuba), y que fue en la primera donde empezó a sentirse mal pero pensaba que era —como siempre— por la borrachera de tres días que tenía encima.
Justo a la hora en que comienza la novela brasileña por la televisión (ya se trasmitía Paraíso perdido) no aguantó más y pidió ayuda. Dicen que dijo que se moría. Tenía razón. De Yerba de Guinea salieron hacia el policlínico de la Maya, que está a media hora de la capital provincial, y del policlínico, de urgencia, para el Hospital Clínico Quirúrgico de Santiago de Cuba.
Al otro día, cuando Ramiro escuchó la noticia, infartó. Ramiro también tenía dos casas, una en El Cuero, un poblado enterrado en la montaña, y otra en la cabecera de Yerba de Guinea. Lo velaron, después de casi un mes en coma, en la segunda, una vivienda de fuertes tablones y techo de zinc que andaba construyendo cuando murió.
A esa casa fui a despedirlo aunque no lo conocía. Así es en el campo. Cuando hay muerte, la gente recorre grandes distancias para despedir a los amigos, a los familiares o —como en mi caso— a los hermanos de la esposa de un hermano de mi madre.
***
Son casi 45 minutos de viaje entre Guantánamo y Yerba de Guinea. La casa donde velan a Ramiro está en el centro del pobladito y hay mucha gente. Unas cien, por lo bajito. El olor a flores de muerto pareciera que se te va a pegar encima, y de vez en cuando también navega por el ambiente el aroma de un café claro. Yo sé, porque deambulé por el patio, que también debía sentirse el de la comida: dos ollas de carne de cerdo y una de yucas están al fuego. Cocinan los hombres, cosa normal cuando hay novedades y se acumula mucho pueblo en alguna casa de montaña.
Afuera hay unos bancos largos que parecen traídos de la pequeña funeraria de la localidad, que casi nadie usa, porque no es costumbre. La gente prefiere despedir a sus difuntos allí donde vivieron.
Adentro un montón de mujeres lloran. Una de ellas, desconsolada, llama al muerto su “perrito”, aunque no es su “dueña” (la esposa solloza en el cuarto). También le reclama al difunto “en esa caja tan fea” que quién la llevará ahora loma arriba “pal Cuero”.
“Sentimiento de uso”, dice un hombre mayor sentado a mi lado mientras me explicaba que el finado “tiraba pasaje” y observaba con curiosidad —como casi todos en la sala— a la del “perrito” que llorando había ido a parar al pecho protector y la mano indiscreta de su pareja, un hombrecito que le acariciaba las nalgas frente al centenar de espectadores.
***
La esposa del hermano de mi madre se llama Amanda. Amanda es una mujer sencilla, de campo. Dice que su madre tuvo 8 hijos porque el marido la embarazó cuando tenía 14 años.
— Él ya tenía la principal, confiesa.
Y señala afuera con sus manos rudas para que mire a tres de los hermanos paternos, hijos de la otra mujer quien —ironías de la vida—no fue más que la amante, si uno se guía por lo legal. Resulta que cuando el abuelo de Amanda se enteró que su hija había sido deshonrada obligó al muchacho a casarse, sin lograr mucho con eso porque, en 1960, “la principal” en los campos no era quien firmaba sino quien se lleva al macho primero a su casa o a su cama.
De los ocho hermanos de Amanda se “han ido” tres. El primero cayó de un caballo. Un golpe en la cabeza acabó con él y por eso, y por el derrame y el infarto cerebral de sus hermanos, dice mi madre que la familia de Amanda tiene la cabeza “sensible”, “floja”. El segundo en morir fue Alejandro, y el tercero Ramiro.
A Ramiro hicieron de todo para salvarlo: fue ingresado cuando todavía hablaba y le dio otro infarto cerebral, lo entubaron y le salió la lengua hinchada fuera de la boca, entonces cayó en coma, infartó otra vez y colapsaron sus pulmones, le hicieron diálisis, sangró por el ano y murió, finalmente murió…
Tenía 54 años, un hijo en el matrimonio y otro fuera de él, era campesino y cuentapropista del transporte. Un hombre bueno, según algunos. Un hombre sobre cuyo ataúd veo, pocos minutos antes de irme, una bandera cubana.
Pregunto por qué está ahí y alguien responde “peleó en Angola”, como si cualquiera hubiera sido capaz de irse a una guerra, y agrega “la trajeron los veteranos” pero entonces parece gesto grande que se despida de su tierra entre esas listas rojas y azules sobre las que una veintena de campesinos aturdidos por la multitud intentan depositar nuevas coronas de flores.