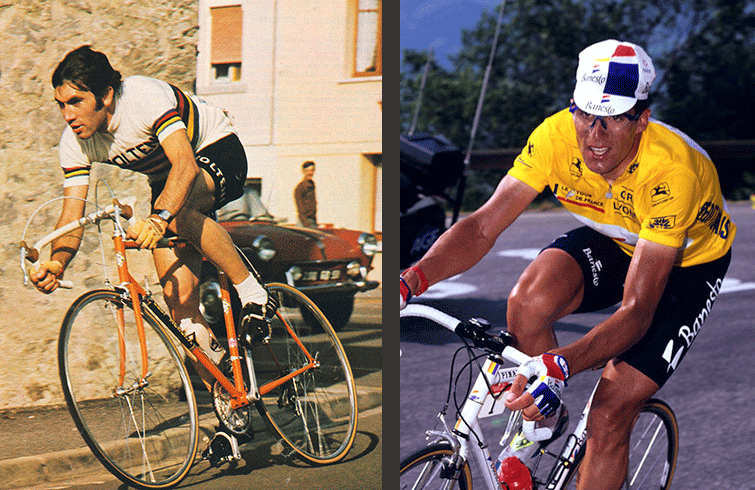¿Quién gana en mis simpatías; quién, en mi admiración o mis afectos?
La verdad, nunca me había interesado demasiado el ciclismo hasta que me hice periodista. Entonces, a través del colega Elio Menéndez me enteré de que había existido un tipo llamado Eddy Merckx, y leyendo despachos cablegráficos me cercioré de la grandeza de Miguel Indurain. Desde entonces, el belga y el navarro han vivido en los mismos altares donde tengo a Lou Gehrig, Teófilo Stevenson, Michael Jordan o Romario de Souza Faría.
A Merckx lo consideran –en la Tierra y en Marte y en cualquier otro día de la semana- el más grande pedalista de la historia. Campeón de todo cuanto puede conquistarse, en 1974 consiguió un brutal triplete al vencer en el Giro de Italia, el Tour de Francia y el Mundial. Sus biógrafos le han contabilizado 525 victorias, que atendiendo al esfuerzo global que le habrán exigido debieran ser equivalentes a 700 nocaos o 2000 cuadrangulares. Algo así, más o menos.
Nadie pudo (ni podrá) ganar tanto sobre una bicicleta. Merckx lo quería todo, hasta el punto de que –unos por admiración, otros por odio- le colgaron el sobrenombre de El Caníbal. No era su caso el de esos ciclistas generosos –como el propio Indurain- que regalan una etapa para que el adversario sea feliz. Era un gran egoísta, pero era el mejor. (Total, Ty Cobb tampoco fue un dechado de virtudes. Ni Diego Maradona. Ni John McEnroe).
Aquel hambre insaciable de triunfos lo llevó a imponer también un record de la hora, ser proclamado el Deportista Mundial de 1970 y adornó su carrera con un ramillete de leyendas, a cuál de ellas más ilustrativa del carácter de un sujeto que corría de invierno a invierno, tanto en ruta como en pista, siempre empeñado en malograrle la jornada a los contrarios.
Lea esto: dicen que, ya retirado, salía a entrenar con su hijo Axel por los alrededores de la casa. Cerca había una cuesta, y al llegar hasta ella conminaba al pequeño a correr un sprint donde siempre mayoreaba el viejo Eddy. Pero el tiempo pasó y una tarde ganó Axel. Al día siguiente, en las proximidades de la cuesta, el muchacho le recordó: “Papá, el sprint”, y Eddy se limitó a decirle: “Eso es una tontería”.
Porque Merckx aprendió de memoria el libreto de los ganadores. Que era el único posible en su cabeza. Por eso le interesaban lo mismo los triunfos finales que las victorias de etapa o en metas volantes. Y por eso firmó aquella deliciosa anécdota que lo pintó de cuerpo entero…
Cuentan –y es absolutamente cierto- que una vez iba en la caravana cuando vio una pancarta a lo lejos. Convencido de que era una meta volante, atacó furiosamente en medio de la perplejidad del pelotón, que enseguida quedó atrás. Al llegar al letrero, resultó que se trataba de una valla del Partido Comunista Francés. Hubo risas entre muchos de sus contrincantes, pero algunos –los más lúcidos- se aterraron al ver cuánta voracidad puede habitar el corazón de un ser humano.
Miguelón siempre fue diferente. Indurain se llenó la barriga de humildad, hasta el punto de convertirse en referente en materia de talento, pero también de bonhomía. Tenía un porte peculiar sobre la cabalgadura de acero (medía 1.88 metros), y supo combinar virtud atlética con desarrollo táctico para llegar a la vanguardia en cinco rondas galas sucesivas.
Los años noventa lo vieron ascender a la cima del planeta, arañando centímetros hasta ponerse a la altura de Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault y Fausto Coppi. Es decir, los más ilustres entre los ilustres. Pero él aseguraba: “No quiero cambiar. Nunca me he sentido superior a nadie”. Derrochaba modestia –modestia de verdad, no hipocresía- en la victoria, y en la derrota tenía un punto de altivez que no se ve todos los días.
Uno de sus contemporáneos más encarnizados, el italiano Chiappucci, relató: “Le ves ahí, atacando con la sonrisa en los labios, y no sabes si se siente agotado, si está disimulando, o si es que se va riéndose de ti”. Enterado de tal afirmación, Indurain respondió: “No soy una persona que acostumbre a exteriorizar sus emociones”.
Yo lo corroboré. Recién graduado vi varias carreras de Indurain y jamás presencié una mueca de soberbia que lo hiciera más humano ante mis ojos. Líder en las contrarrelojes, igualmente brilló en las escaladas. No lo olvido fraguando su corona durante el Tour’91 en el descenso del Col du Tourmalet; ni en el 94, atacando entre la niebla de montaña en Hautacam. Miguelón, toda su humanidad sobre la portentosa Espada, estableció en Burdeos el record de la hora, y yo estuve sesenta minutos en La Habana haciendo votos para que consiguiera el objetivo.
A principios de enero de 1997 –posiblemente el 2, acaso el 3-, estaba yo escribiendo en Juventud Rebelde cuando leí una nota sobre su retirada. Prendí el televisor, emocionado, y el de Villava hablaba con la calma del que no siente el golpe de las despedidas. Tenía puesta una camisa negra, el pelo descuidado, y le decía adiós al pelotón como quien nada tiene que perder en esta vida.
MI VOTO: Indurain. ¿O acaso lo que más nos enternece no es aquello que conocemos a los veinte años?