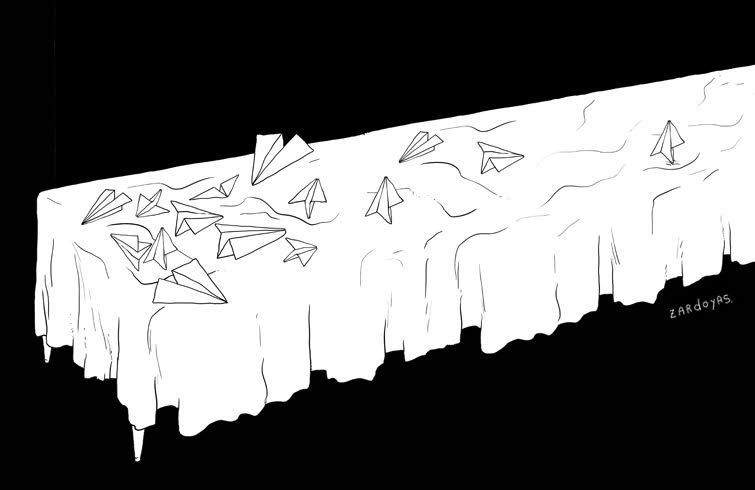Nengo se había perdido. Un día fatídico. No se sabía nada, si estaba vivo o muerto, si estaba preso. Delfina fue a todos los lugares posibles, y nadie sabía responderle. En una jaba echó una muda de ropa. Si estaba entre los presos del Condado, de alguna manera sabría de él. Un jeep que recogía cosas para los prisioneros, otros que también habían desaparecido misteriosamente, admitió la jaba y un papel con el nombre. Decía: “Para Rafael Rodríguez Gallosa”. Días después llegó el mismo jeep con ropa sucia, a nombre de Delfina, y en la faja del pantalón encontró otro mensaje que decía: “Yo estoy bien, cuida a los niños”.
Fue la anunciación de la vida. El primero de la serie de desmanes por venir.
Delfina y sus cinco niños: Haidée, Madga, Pedro, Jorge y Ricardo, en ese orden, pasaron los primeros días de confusión apenas con la noticia de que Rafael no había muerto. Continuaron enviando lo que podían en aquel jeep.
En medio del revuelo, otro día. Llegaron cuatro milicianos armados a la casa. Habrían de vivir allí por el momento. No importa si las lomas del Escambray se veían a lo lejos de aquel pueblito conocido como el Vedero, por cierto pozo de agua.
Delfina era firme como una palma real, si había que matar un cerdo u ordeñar las vacas, no esperaba la ayuda de nadie. Lo importante era que sus hijos no pasaran hambre.
Pasado un mes les informaron que tendrían que irse a La Habana, solamente con las ropas que llevaban puestas. Los vistió a los cinco con lo mejor que tenían y se preparó para el largo viaje desde Las Villas.
Todos en el caserío eran familia por sangre o por crianza. La finca era propiedad del padre de Nengo y las tierras colindantes eran de los padres de Delfina. Así los dos se unieron e hicieron prole. Todos salieron a despedirse, los niños no lloraron tanto pero fueron los que más sintieron el adiós de los Clavijos, llamados así por el apellido de la madre, Delfina Clavijo, un apellido poco común que llegó a Cuba cuando dos hermanos se lanzaron desde España en busca de fortuna al nuevo mundo, días después de la guerra grande.
Llegaron tres camionetas rusas, conocidas como “wasabas”. En la primera se fueron Haideé y Pedro, en la segunda Magda y Ricardo y en la última montó Jorge y luego Fina, como también le decían. Miró atrás con dolor, dejaba una casa, un cañaveral, sus animales, sus amigos. A pesar de los lamentos de los primos y vecinos, lo único que no dejó salir fueron lágrimas de sus ojos. Rumbo a Cumanayagua iban los hijos viendo cada árbol, asegurándose recuerdos fotográficos de su origen.
En una improvisada terminal esperaban buses checos. Allí se pudieron acomodar juntos los seis. Eran muchas familias que formaban parte de un tal “Plan Campesino Número Dos” derivado de la Limpia del Escambray, donde se limpió de todo, hasta lo que no tenía que ver con nada.
Después de largas horas de viaje llegaron a una casona en Miramar, cerca de la Copa. Allí los acomodaron en literas, los alimentaron y al día siguiente los llevaron a un almacén a por ropas y zapatos. Magda recuerda aun aquellos calzados negros, “es como si los tuviera puestos ahora mismo”, me cuenta. “Tenían la punta fina y se jorobaba hacia arriba como la cabeza de un cocodrilo flaco con hambre”.
Lo mejor de aquella vida en multitud eran las buenas costumbres y el respeto. Para los niños el cambio fue menos cruel, porque estaban cerca del mar y tenían otros niños para jugar. En ocasiones por las noches les impartían clases de solfeo.
Les dijeron que irían a ver a sus esposos. Fue una buena noticia después de tanto esperar. Ya habían pasado tres meses sin saber nada.
La señora que estaba al frente de las familias preguntó si alguien tenía máquinas de coser, y varias madres asintieron. Muchas no tenían modo de conocer su máquina porque en aquel tiempo todas eran de marca Singer, pero Delfina entró en aquel enorme almacén y fue directo a la suya. Era la única que tenía una orla roja de teja envuelta en el brazo, donde colgaba las agujas de coser a mano y los alfileres. En ella Fina había hecho las canastillas de sus últimos dos niños. Fue lo único que pudo recuperar.
Hubo muchísimas historias bajo aquel techo. Allí se supo quién era quién.
Llegó entonces el día que habían esperado con impaciencia. Otra vez los montaron en un checo para ir a ver al papá. No importaban los 250 kilómetros hasta un campamento llamado Blanquizales, ni el polvo rojo que despedían los grandes movimientos de tierra porque estaban construyendo un pueblo. Lo importante era volver a abrazar a Nengo, a papi, como le decían los niños.
La alegría fue tan grande que Haidée, la niña casi adolescente, solo pudo decir: “¡Pap!” y desde ese día estuvo seis largos meses sin hablar. Todos estaban preocupados porque ya no podía cantarle en las noches a sus hermanos, solo hacía señas propias para entenderse con la gente.
Estuvieron a punto de operarla, porque los médicos no hallaban la causa del mutismo. Un señor que vendía flores por las calles de Miramar le dijo a Delfina: “No dejes que le metan cuchilla a la niña, eso es nervioso y se le va a quitar”. La madre por suerte no permitió operación ninguna. Fue por Moraimita su amiga que le volvió el sonido.
Un día estaban limpiando Haydée y Moraimita, dos adolescentes que se habían hecho las mejores amigas a pesar de que Haidée no hacía más que señas. Moraimita adoraba resbalar en aquellos pisos de mármol y habían echado detergente, así que las dos iban de un lado a otro como patinadoras sobre el hielo. Hasta que en un largo desliz, Moraimita iba en dirección a una nevera que tenía pase eléctrico. Al ver a su amiga en peligro, Haidée gritó después de mucho tiempo: “¡Moraimitaaaa!”.
Esta pudo agarrarse de una esquina antes de llegar a la nevera. Se salvaron las dos, una de electrocutarse, la otra del silencio.
Pasó algún tiempo y por el buen comportamiento de Rafael y el de su familia les dieron una casa, una de las 64 del recién construido Sandino, en honor al mártir nicargüense. Una sola cama, dos banquetas, un sillón, una mesa y cuatro sillas. Empezaban de nuevo la vida, desde cero. Fue una de las familias más queridas y respetadas del pueblo. Y no lo digo porque, bisnieto de Fina y nieto de Haidée, corra por mis venas sangre de Clavijo.