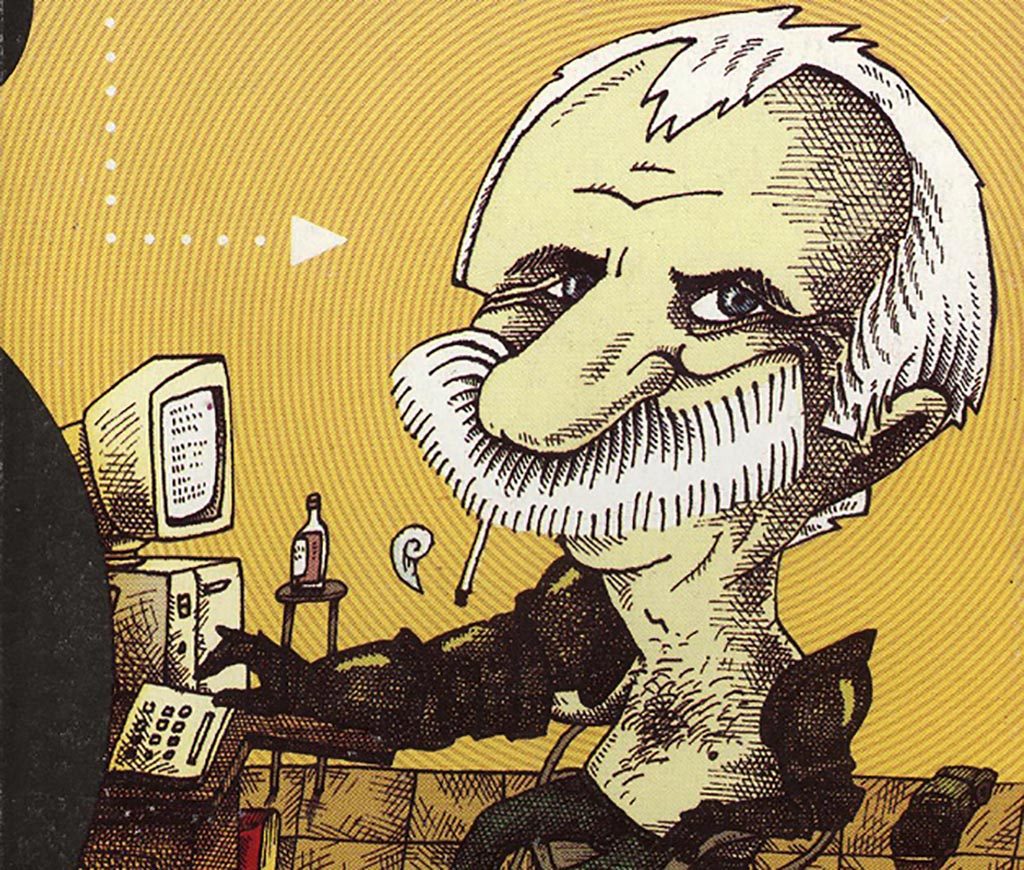Esta no es la columna que merece Manuel González Bello (Ciego de Ávila, 1949-La Habana, 2002). Manolo, como lo llamaban sus amigos, compañeros y sus más dilectos lectores —que no eran pocos—, merece mucho más que una referencia a su obra periodística a propósito de los 500 años de La Habana.
Lo merece por lo que fue: uno de los más brillantes profesionales de la prensa cubana de las dos últimas décadas del siglo XX; un rara avis de las redacciones de la Isla —trabajó en varios medios y no solo de la capital cubana—, que combinaba como pocos precisión y agudeza, honestidad e ingenio, hondura y humor.
“Cometa fosforescente del periodismo” —como lo llamó José Alejandro Rodríguez en el prólogo de su libro Con una sonrisa—, González Bello destacaría lo mismo por sus reportajes para la revista Bohemia, que por sus artículos especializados para El Economista, y, sobre todo, por sus sabrosísimas Crónicas del Sábado, que entre 1999 y 2001 —hasta que sus fuerzas no le permitieron seguir— mantuvo en el diario Juventud Rebelde.
Sus crónicas fueron, quizá, su obra mayor. Destilaban humanidad; pintaban la vida, a Cuba, tal y como las veía el cronista, sin medias tintas ni pedestales. Y lo hacían con sencillez —que no con simpleza—, sin rimbombancias ni cursilerías, con un lenguaje coloquial, cotidiano, pero en el que no faltaban los juegos de palabras, los “malabarismos semánticos”, la ironía, la inteligencia.
Podemos coincidir o no con su punto de vista, pero es muy difícil, casi imposible, no disfrutar sus textos. No terminar su lectura, al menos, con un esbozo de sonrisa en los labios, con el deseo de leerlo más.
Sus crónicas, escribe Rodríguez —colega y amigo de González Bello— “se leen, y se leerán dentro de 500 años, con deleite (…) Y es porque están tramadas magistralmente con los hilos de la vida. Son insoslayables referentes de la realidad cubana de estos años, con sus claroscuros.”
Sería injusto calificar estas crónicas de habaneras. No son estampas de una única ciudad, como las de Mañach o no pocas de Secades. Pero en ese “mural vocinglero y sarcástico de la cotidianeidad” que dibujan sus textos hay mucho de la urbe habanera en la que residió gran parte de su vida, de sus personas y lugares, de sus gentes alegres y voluptuosas, sus paradas repletas, sus calles con baches, sus colas kilométricas, sus ríos pestilentes, sus solares bulliciosos, como en el que él mismo viviera y escribiera.
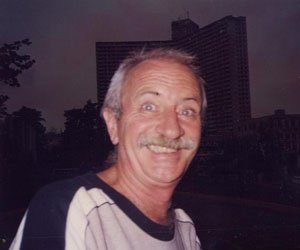
La Habana de las crónicas de González Bello es la urbe finisecular y derruida, golpeada por la onda expansiva del Período Especial, que sobrevive sin ahuyentar la fe y el gozo, y se debate entre historia y renovación, entre los trazos de su abolengo y los aires globalizantes de la nueva época. También la de su memoria y tiempos más gloriosos, y la que podía avizorar.
Puede que no esté explícitamente en la mayoría de sus textos, pero se atisba en no pocas descripciones, se asoma en retratos de situaciones y personajes.
Una en especial sí la dedicó a La Habana. Su Habana. En ella plasma vivencias y preocupaciones, se duele por sus pérdidas y repara orgullosamente en detalles que otros minimizarían o, incluso, objetarían. Resalta una identidad citadina por barrial, lejana de estandartes y linajes y asentada más en lo popular, incluso en lo populachero, en lo auténtico de su gente de a pie.
De esa Habana se despidió tempranamente —tenía apenas poco más de 50 años cuando falleció—, pero lo que dejó escrito nos permite hoy, casi dos décadas después, recordar y comprender la ciudad de entonces, que es, en muchos sentidos, la de ahora, la que está a punto de celebrar su medio milenio de fundada. Basta con leer y comparar para confirmarlo.
***
Mi Habana
La Habana, como cualquier otra ciudad, no es apreciada solo como conjunto. Es igual que una mujer, que uno le mide las piernas, las orejas, el dedo gordo del pie. Ah, qué dedo el de Domitila, qué orejas las de Yeya. Mejor se le conoce, quiere y admira por sitios específicos: una calle, un cine, un parquecito pequeño; sí, porque los parquecitos, para que lo sean, han de ser pequeños. Son esos parajes que imantan la nostalgia cuando los tenemos lejos. Qué nostálgico ha de ser caminar por la orilla del Sena, en París, con sombrero y el bastón de Maurice Chevalier, y recordar el Almendares con su exquisita pestilencia.
Hasta los olores forman parte de La Habana. Las ciudades, como las personas, poseen sus olores propios. Obvio, hay personas con olores más encantadores que otras. El peor enemigo del olor es el perfume. Porque el perfume, por muy natural que sea, es otra cosa. Vaya, que es más sentimental, más humano, más romántico decir: qué olor el de Epifania, que elogiar el perfume de Epifania. Sí, porque a veces las personas confunden. Llegas a la oficina con una camisa nueva, elegante, y la secretaria del jefe te dice: “Ah, qué bonito, ¿y esa camisa? Y uno, de tonto, pone a funcionar la vanidad por el elogio, sin percatarse de que está encomiando a la camisa, no a uno.
Pruebe a recordar su barrio y verá que la memoria le trae la cuadra donde aprendió a patinar, la bodega donde compraba el pan, el jardín que regaba una anciana cuyo nombre nunca supo. Visite su barrio de infancia y verá qué desconcierto emocional si llega y encuentra que en la bodega hay ahora una oficina repleta de computadoras y señoritas de tacos altos, que en el jardincito sólo quedan hierbas y que en el patio donde jugaba levantaron un edificio de ocho plantas.
Uno quiere a La Habana así como es y ha sido, con su propia personalidad. La dejaríamos de querer igual si se nos pareciera demasiado a otras del mundo, si dejara de ser lo que es.
A veces temo que con el paso de los años la ciudad será otra. Y no hablo de la lógica evolución, ni aspiro a vivir en una ciudad arqueológica. No confundamos la gimnasia con la magnesia.
Como demonio, el tiempo destruye. Las agujas del reloj suelen barrer lo que encuentran, y solo queda lo más firme.

El cine fue siempre uno de los emblemas de cada barrio. Duele ver cómo han muerto tantos cines de barrio, aquellos donde conocimos las películas del Oeste y luego las del Este, como su vals para un millón incluido. Aquellos adonde íbamos en pandillas heterosexuales a creernos adultos. A mí lo que me gustaba de las películas del Oeste era que el pistolero se subía a una mesa, rodaba por el suelo, subía al mostrador de la taberna, saltaba a la lámpara, caía, disparando siempre, y todo eso con dos constantes: que no se le acababan las balas y que nunca se le caía el sombrero. De Vals para un millón lo que me gustaba era la rubia protagonista, que, por cierto, ahora es una gorda ama de casa y no sé si será checa o eslovaca, por aquello de las separaciones territoriales.
Pero el poder de la economía es quien más cambia a mi Habana. Surgen comercios con estilos y nombres que bien pudieran ser de Santiago de Chile, Caracas, Buenos Aires en pequeño. Sin el sabor habanero. Señores, y yo les digo: el sabor es el sabor y sin sabor no hay sabor. Miren, si a un helado de fresa lo adornan con bolitas de chocolate, trocitos de mango y lascas de guayaba, ya no es un helado de fresa.
Al Carmelo de 23 antes iba la mediana burguesía habanera, viejas y viejos a desgranar memorias entre bocaditos y batidos de chocolate. Después íbamos los estudiantes a merendar entre amigos. El lugar tenía su arquitectura, su tono, su sello, que lo identificaban como parte del Vedado, de La Habana. Ahora es un burgui frío, impersonal, desamistoso, desalmado y pequeño burgués.
Frente a Radio Progreso, al lado del cabaret Las Vegas, durante siglos —siglos es una expresión de mucho tiempo, como ustedes conocen— en una pequeña cafetería vendían ron, café y cigarros. En los últimos tiempos, aun cuando vendían café con chícharos —o chícharos con café— era un distintivo de la calle Infanta. A alguien se le ocurrió desaparecerlo, demolerlo, acabarlo, quitarlo. Mire usted, yo no entiendo. Quitar para no poner nada. Y por allí, sepan los depredadores, pasaron glorias del arte cubano, que asistían a actuar o grabar en Radio Progreso y luego bebían su ron de paso en la minicafetería, y de paso contaban o hacían una anécdota. Entre ellos, uno de los habituales fue Benny Moré.
Por doquier surgen cafeterías, puntos de venta. Pero parece que lo moderno no perdona, hay que barrer con todo, eliminar lo viejo, transfigurar, desfigurar. Y en esos espacios, hasta las personas cambian. O las cambian. Confieso que a diez de últimas preferiría a la negra que gritaba: “Traigan menudo que no tengo vuelto”, a esas caritas de muñeca con sonrisas de plástico; la otra me parecía más habanera. Y es, señores, que una ciudad se compone e identifica por sus lugares y su gente.
Sí, la gente también se transforma. Sobre todo en algunas zonas. Esos que van con cristales negros bien encerrados en sus autos iguales, que se bajan sin mirar para los lados, como si los demás no existiéramos, como si fuéramos una nada ninguna, que huelen a perfumes caros, que van tan limpiecitos, pulcros y atildados, no me parecen habaneros. Esos que los domingos se van a jugar squash con tenis de marca y sus shores con letras, esos, no me parecen habaneros. Me parece más habanera la gente de mi barrio cuando, mal vestidos y con olor a calle gritan: “Vamos a bajar un litro”, “Sacaron papas en el mercado”, o se ponen a jugar cuatro esquinas con una pelota gastada y vociferan y escandalizan y discuten como si estuvieran en el mayor estadio del mundo.
Más habanero que el fino con celular que mira a una mujer en Miramar y ni siquiera le dice un piropo porque eso no corresponde a “un hombre de éxito”, me parece el cubano que le dice a una mulata de cintura mínima y caderas desaforadas en la calle Belascoaín: “Levanta el bloqueo, mulata, y deja que mi barco entre en tu bahía; yo me quedo por todas esas cosas que son maravillosas; ¡Avemaría purísima, caballeros!”
Lo demás es escenografía y coreografía, lucecitas para escena. Sí, que se modernice La Habana, pero que siga siendo ella, con su música y su olor, su griterío y su sabor.