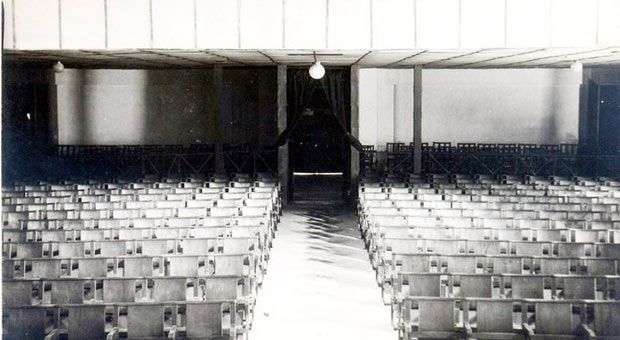Fue por estos días, hace cuatro años. Estimulados por una carta abierta que el realizador Kiki Álvarez envió a sus colegas a raíz del fallecimiento de Alfredo Guevara y, sobre todo, por la noticia de que se había constituido una comisión para transformar el ICAIC en la que era exigua la presencia de artistas, un nutrido grupo de cineastas se reunió el sábado 4 de mayo en el Centro Cultural Fresa y Chocolate para evaluar la situación del cine cubano y pensar en su futuro. Para ello, se eligió un grupo que estaría encargado de organizar los trabajos necesarios, dialogar con las instituciones estatales, elaborar documentos, ser el rostro público.
He escrito el párrafo anterior en tercera persona porque no estuve en esa asamblea inicial. Pocas semanas después fui convocado para sumarme a lo que comenzó a llamarse g-20 (la “ge” siempre en minúsculas), y a partir de ese instante y durante tres años laboré sin descanso en un proyecto que me sigue pareciendo el más revolucionario surgido en la cultura cubana (y quizás en toda la sociedad) en los lustros más cercanos. Queríamos “unirnos desde todas las generaciones de cineastas y desde las más diversas experiencias profesionales y trabajar, con todas las voces, para el futuro del cine que soñamos” (“Acta de nacimiento”).
Los integrantes del g-20 fuimos muchos, y siempre tuvimos la conciencia de que no éramos más que representantes del gremio y que nos debíamos, ante todo, a las decisiones de las asambleas. Nuestro primer, y quizás único, logro en el diálogo con las instituciones fue que aquella comisión que propondría las modificaciones para la estructura de una entidad estatal pasara a llamarse “Grupo de Trabajo Temporal para las Transformaciones del cine cubano y del ICAIC”. Junto a dirigentes de ese organismo trabajamos durante muchos meses en la redacción de un sustancial informe donde se establece tanto el diagnóstico sobre el estado actual del audiovisual en Cuba como las políticas necesarias para renovarlo. Allí se trata tanto de las formas para fomentar la producción audiovisual como los demás eslabones de la cadena: la distribución, la exhibición y la conservación del acervo cinematográfico de la nación, entre los principales.
Toda versión de ese texto fue llevada a las asambleas, discutida por los asistentes y modificada de acuerdo con las necesidades reales de quienes hacen cine en el país.
Nos trazamos, desde el inicio, propósitos a corto y mediano plazo. Los más inmediatos, la aprobación de resoluciones que otorguen personalidad jurídica a las productoras independientes (a veces preferimos llamarlas “no institucionales”) y la creación del registro imprescindible para esa legalización. Con funcionarios del ICAIC y del Ministerio de Cultura, concebimos y redactamos resoluciones y reglamentos que todavía esperan para ser aprobados.
A mediano plazo, pensamos que tendría que aprobarse una Ley de Cine que ordenara todo el sistema, y creara nuevas entidades como el Fondo de Fomento (imprescindible para la transparencia y justeza en la entrega de recursos a los creadores no institucionales) y la Comisión Fílmica, que tendría a su cargo promover la realización en la Isla de obras de otros países, con el fin último de recaudar dineros que pudieran reinvertirse en nuestra cinematografía.
Aunque durante algún tiempo nuestras relaciones con los dirigentes del ICAIC fueron sostenidas y esperanzadoras, jamás dejamos de sentir la presión de las desconfianzas. Supimos que los métodos que empleábamos contradecían la verticalidad que caracteriza, y deteriora, el sistema político cubano. Aspirábamos a una participación activa y fecunda de los cineastas, y a que todo cambio atendiera sus expectativas reales, concretas. Además, respetamos el principio de ser transparentes con toda información que pasara por nuestras manos. Soñábamos con cambiar el modo (y el lenguaje) con que instituciones culturales se relacionan con los creadores.
Como respuesta, fuimos sistemáticamente difamados. La primera de las acusaciones que recayó sobre nosotros fue la de pretender minar la autoridad del ICAIC, y lesionar las relaciones de ese organismo con los artistas. El “Acta de nacimiento” del g-20, dada a conocer días después del 4 de mayo de 2013, dice en su punto 1: “Reconocemos al Instituto Cubano del Cine y la Industria Cinematográficos (ICAIC) como el organismo estatal rector de la actividad cinematográfica cubana; nació con la Revolución y su larga trayectoria es un legado que pertenece a todos los cineastas”.
En otro texto generado por el g-20 (que, junto al “Acta…”, se publicó en el n. 4 de 2013 de La Gaceta de Cuba), se anuncia que “Este Grupo de Cineastas nace no solo de la coyuntura presente, sino como respuesta a años de arduo trabajo y de propuestas no escuchadas”. Cuatro años después, estas líneas pueden repetirse, palabra a palabra.
A inicios de 2016 el g-20 decidió disolverse: habíamos terminado los documentos principales, carecíamos de respuestas sobre el destino que esos textos debían seguir, y estábamos tan ocupados como agotados por la ausencia de respuestas y soluciones. Algunos creímos también que, sin nuestra presencia, los organismos estatales se sentirían más cómodos para “cambiar todo lo que debe ser cambiado”. Nos equivocamos y lo sucedido de entonces a acá no es para nada alentador.
En la pasada Muestra Joven del ICAIC se anunció que se había establecido un método para otorgar financiamiento a los realizadores independientes (de cualquier rama del arte). En el audiovisual, sustituye lo que deberá ser el Fondo de Fomento, pero nace con serias limitaciones porque las productoras no institucionales siguen flotando en el limbo de la alegalidad.
En la cara oscura de la moneda, los desmanes coloniales promovidos durante el rodaje de unos minutos de la saga Rápido y furioso en La Habana demostraron el desamparo en que nos deja carecer de una Ley de Cine y, en este caso, de una Comisión Fílmica. Y la torpe censura ejercida contra algunas películas ha hecho evidente que el ICAIC y el Ministerio de Cultura desoyen una y otra vez el criterio de la mayoría de los artistas, y que es preciso sustituir las prohibiciones por el ejercicio real del diálogo. La aplicación de una política cultural debe ser un ejercicio de política, no de poder. Como ha escrito recientemente Graziella Pogolotti, “La controversia sobre política cultural sobrepasa en mucho el tema de la censura […] Se centra en el vínculo entre individuo y sociedad, tanto como en la participación ciudadana consciente en la formulación de premisas para el replanteo de una concepción del mundo” (La Gaceta de Cuba, n. 1 de 2017).
A lo largo de aquellos tres años en que pertenecí al g-20, con frecuencia advertíamos que quienes que se sentaban con nosotros en salones de reuniones no eran nuestros interlocutores. A lo sumo, conversamos con intermediarios que trasmitían órdenes y decisiones de otros. Yo, una y otra vez, traía a la tosca realidad unos versos sublimes de Jorge Luis Borges: “¿Qué dios detrás de Dios la trama empieza…?”
Si nosotros no tuvimos interlocutor, la extinción del g-20 dejó sin interlocutor a los organismos que deben ocuparse del cine: ya no tienen forma efectiva, real, de relacionarse con los artistas del audiovisual. El desamparo se ha hecho más profundo. La efervescencia generada por aquellas esperanzas ha dado paso al más duro escepticismo. Y, en tiempos en que la cultura nacional se ve asediada por nuevos modos coloniales, la crisis del sistema del cine cubano se prolonga, quién sabe hasta cuándo, sin que el sentido común pueda imponerse a desconfianzas y desidias.