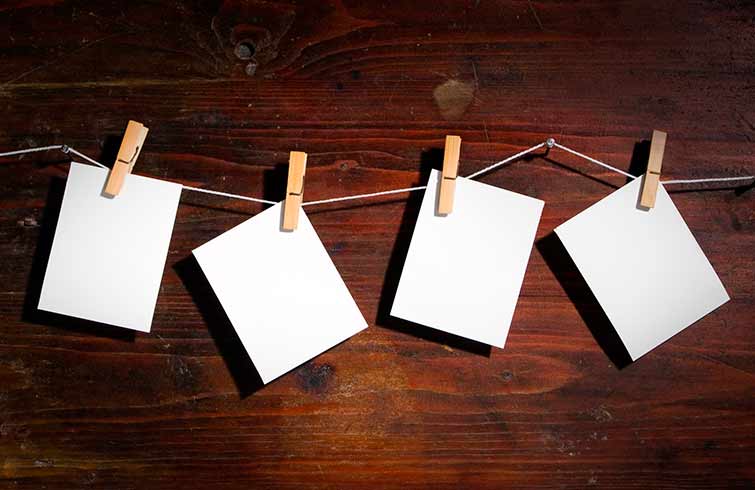Si a un pintor se le ha de autorizar una exposición, si un ciudadano debe obtener un visado
para poder ir durante las vacaciones al mar, si un futbolista debe formar parte de la selección
nacional, primero hay que reunir todos los dictámenes e informes sobre él
(de la portera, de los compañeros de trabajo, de la policía, de la organización del partido, de los
sindicatos), luego éstos son analizados, sopesados y resumidos por funcionarios especiales designados
para esos fines. Pero aquello de lo que hablan esos dictámenes no se refiere a la capacidad del
ciudadano para pintar, jugar al fútbol o a si su salud necesita que pase las vacaciones junto al mar. Se
refiere única y exclusivamente a lo que se dio en llamar «perfil político del ciudadano» (o sea, a lo que
el ciudadano dice, a lo que piensa, al modo en que se comporta, a si participa en reuniones y en
manifestaciones del primero de mayo). Dado que todo (la vida cotidiana, la carrera profesional y hasta
las vacaciones) depende de la evaluación que se hagadel ciudadano, todo el mundo (si quiere jugar al
fútbol en el equipo nacional, exponer sus cuadros o pasar las vacaciones junto al mar) tiene que
comportarse de modo que la evaluación sea positiva.
Kundera. La insoportable levedad del ser.
Ante el fraude, el previsible grito en el cielo es otro fraude, el verdadero. Alguien vende y alguien compra en La Habana la prueba de ingreso de Matemática a la universidad, y la opinión pública –llamémosle así- se insulta y se entristece. Su insulto y su tristeza parecen una consecuencia, pero son, en realidad, la causa.
Yo tengo, nosotros tenemos, una larga y estrecha relación con el fraude. Con lo que nos han dicho que es fraude, con lo que nosotros creemos que es fraude, y con lo que finalmente parece ser. En primaria, la auxiliar pedagógica iba hasta el pupitre, agarraba mi examen y lo circulaba entre los estudiantes cuyos padres conseguían lámparas de techo, cuyos padres regalaban perfumes y vestidos.
Era la primaria de Elián González, el Cárdenas de los noventa. Varadero quedaba a diez kilómetros, y en aquellos hoteles al cash los dependientes y cantineros solían ganar trescientos y cuatrocientos dólares por noche, lo suficiente para pagar, a hurtadillas, el precio de la educación gratuita.
En más de una tribuna, pañoleta roja y a voz en cuello, exigí que devolvieran a Elián. No me escuchó Janet Reno, ni Clinton, pero Fidel Castro me dio la mano, me revolcó el pelo, con ese gesto cariñoso con que se le revuelca el pelo a los muchachos, y me preguntó qué quería ser. De grande. Yo era un niño convencional y dije que médico, pero si hubiera sabido lo que sé hoy, habría dicho dependiente, barman de snack-bar. Después el Comandante se marcharía, y yo, escondido de los maestros y de mis padres, con la misma mano del saludo, comenzaría a pasar los exámenes por debajo de la mesa, para ciertos amigos sin influencia familiar.
El placer de lo prohibido, esa zona ilegal, de riesgo, donde las amistades se definen. He de decirlo: si el contexto hubiese sido distinto, yo igualmente me hubiera prestado para el fraude. Si un condiscípulo necesita una respuesta, puesto a escoger entre la idea de ayudarlo y que resuelva, o de no ayudarlo y de pensar que únicamente así lo ayudo, con una lección de honestidad que algún día me sabrá agradecer, aunque en el momento me condene… puesto a escoger, digo, en ese segundo de tensión, en que un náufrago te implora ayuda y te hace señas disimuladas, yo escojo, siempre escogí, la primera. Siempre, sin titubear, dije la respuesta, y me enorgullecí de ello.
Supongo que por decisiones semejantes es que se ha demorado, y se demorará, la aparición del hombre nuevo. De cualquier manera, el contexto fue como fue. La rigurosidad no les habría servido de mucho a mis condiscípulos. Nadie les exigiría luego los conocimientos que dejaron de aprender, el ejercicio del pensamiento, y no tanto el del pensamiento como el de la transparencia. Más bien, la lección a largo plazo fue la de sobrevivir a pesar de la ley, sortear el instante a como fuera, no sincerarse. Después de tanta promesa de futuro, la única enseñanza sigue siendo el ahora. No tender una mano en nombre del mañana suele ser, como norma, demagogia.
La ayuda que ha venido necesitando Cuba es que alguien, por Dios, le sople cuanto antes la respuesta. Tantos suspensos ya, y los alumnos inteligentes no se apiadan. Seguimos en la misma aula, en el mismo pupitre, sin que la moral, la dignidad y la rectitud ante lo mal hecho nos deje pasar de grado.
Pero la escuela reproducía, y al parecer todavía reproduce, el mismo mecanismo de lo que no es la escuela. Fingir que alcanzábamos una nota que en realidad habíamos comprado. Fingir que con el salario llegamos a fin de mes.
En el preuniversitario, donde todos eran más inteligentes que yo, copié respuestas a diestra y siniestra, busqué y encontré cada una de las pruebas que otros pagaban. Me hundí en el fraude y el simulacro. Y, sinceramente, nunca experimenté conflictos. No había, no hay todavía, fuera de la retórica, un patrón que indique que lo que hacíamos estuviera mal.
Los exámenes se han seguido comprando porque todo apunta a que el vicio es un buen negocio. Si aparentar corrección política, algo tan fácil, es el non plus ultra de la exigencia ciudadana, obviamente las pruebas de ingreso de Matemática seguirán siendo un robo. No hay en Cuba una ecuación legal mediante la cual nos dé la cuenta. Hoy penalizarán a los profesores que violaron las reglas, y mañana vendrán otros dispuestos a correr los mismos riesgos, dispuestos, como es lógico, a pisotear la ética para poner un plato en sus mesas.
La auxiliar pedagógica tenía que agarrar mi examen y circularlo entre los niños de padres pudientes porque no podía morirse de hambre. El médico cobra la consulta, el cocinero roba, los burócratas agilizan o enternecen los trámites a conveniencia, el estudiante simula responder una pregunta por la que ya pagó su precio. Y todo eso, lo sabemos, es legal. El grito en el cielo, cada vez que la fosa se desborda, es lo que no es legal. Nuestra enfermiza hipocresía es lo que no es legal. El modo en que todos conocemos el tamaño solar de la mentira, y la seguimos propulsando, es lo que no es legal. El fraude, en Cuba, está en la palabra, no en los actos. En el discurso, no en la manera en que sorteamos la legislatura ideológica de esos discursos.
En principio, no digo siquiera que nuestro destino reciente no fuese inevitable, todavía soy capaz de entender eso. Digo que debimos haberlo asumido. Como no lo asumimos, tengo entonces el derecho elemental a pensar que nuestro destino sí pudo haber sido de otra manera.
En onceno grado, se filtró la prueba de Historia. Las notas fueron tan alarmantemente altas, que los profesores decidieron repetirla. Los profesores, ineficientes detectives, carecían de una evidencia real, y presionaron como curas para que confesáramos. ¡Qué ingenuidad! Los alumnos rasgaron sus vestiduras. Algunos lloraron en plena plaza central. En mi aula, pasaron un papel para que lo firmáramos en señal de protesta. No lo firmé. Una madre rechoncha y melosa, de las insoportables, de las que llaman al profesor todas las noches para preguntar por la niña suya, dijo que yo no firmaba porque como sabía Historia quería que repitieran la prueba, para que los demás salieran mal y bajaran en el escalafón.
Típica imbecilidad de quien te acusa de lo que padece. Que aquella madre pacata se atreviese a decir lo que dijo, habla de cuán familiar nos es la idea del fraude. Yo no firmé no porque, como ha quedado claro, la idea del fraude me fuera repulsiva, sino porque nunca he roto una lanza por una causa en la que no crea tener la razón. El cinismo me alcanzaba para hacer trampas y no responder al llamado cívico de confesar la falta. El rigor, sin embargo, me impedía declararme inocente. Cinismo y rigor pueden ser una misma cosa, solo depende de qué lado del fraude se mire.
El origen de esta actitud última, que es al final lo que vale del asunto, creo saber ubicarlo: en mi padre comunista (aclararle, a los pocos pero fieles lectores que siguen la columna, que yo tengo dos padres. Uno que se fue de Cuba y otro que no. Ambos, por si interesa el dato, comunistas a lo Dalton, aproximadamente). No sé si al descubrir que su honestidad solo podía sostenerse por el fraude de otros, es decir, que para que él no robara mi madre tenía que hacerlo, empezó a contribuir a la supervivencia familiar, pero hasta donde registra la historia, mi padre nunca sacó de Varadero ni un rollo de papel sanitario.
Obviamente, otra de las farsas que se avecina es la de creer, de un plumazo, que los cubanos estirpe mi padre, poetas vencidos, obreros ilustres, tiernos militantes demodé, a la postre sin un céntimo de ganancia, no son un caudal inagotable de interpretaciones.
Al cabo, del saldo de su angustia proviene mi mantra. No hacer carrera en un periódico nacional. No poner el grito en el cielo. Untarme el cuerpo con aceite. Mantener a raya la idea de la heroicidad. Saber que en todo lo demás, como el resto, como ustedes, yo soy el que compra o el que vende el examen de Matemática. No olvidar que eso, por lo pronto, es legal, pero que en realidad no lo es. Hay un examen, más riguroso, sin preguntas, sin maestros, sin condiscípulos, en medio de un aula pulcra y vacía. Todo un país, lo quiera o no, de vuelta al colegio.
Repitamos: los números naturales son un subconjunto de los enteros, y los enteros de los racionales, y los racionales de los reales, y así.