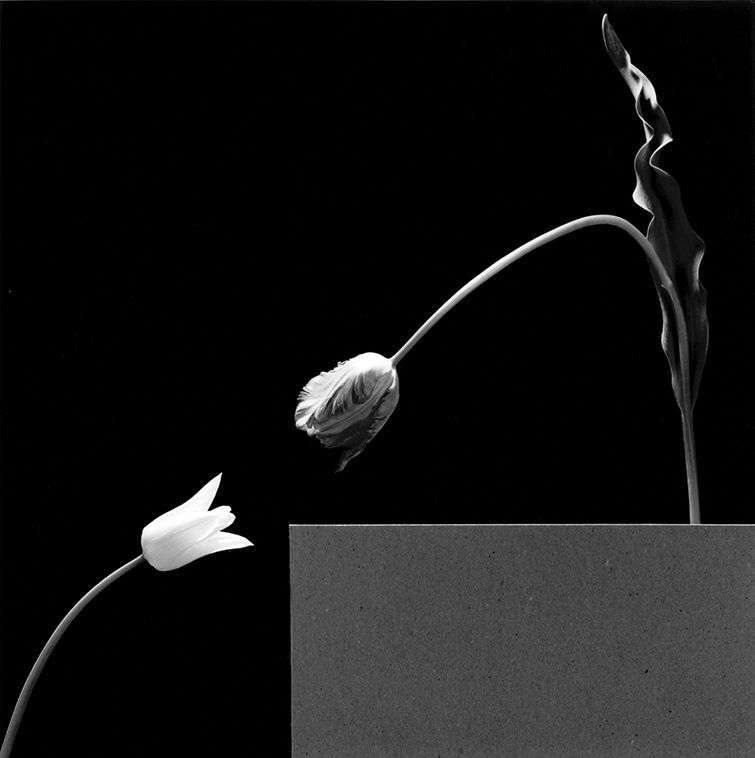De Rudy la Scala, Margot cambió para Cristian Castro. L no aparecía. Compré una cerveza, bajé a la pista, me coloqué en un rincón, con el pie apoyado en la pared, y tímidamente me puse a mover los hombros. Los travestis no doblan bien. Le entran a la letra con una milésima de retardo. Digamos que si la canción dice: “porque este amor es azul”, y estamos en la palabra amor, los travestis se traban en la eme, como si quisieran alargarla, paladearla un instante, desplegar sus lentejuelas, derrochar sus pasiones, verter lágrima y rímel en una leve y arbitraria suspensión del tiempo, y al carajo los intérpretes originales. Los travestis terminan doblando como les da la gana. Cantar es un pretexto. Lo que quieren es un poco de luces encima y remedar ilusiones –prohibidas ilusiones- de la niñez. Mucho exorcismo y poco arte.
Margot concluyó y del público, lo juro, lanzaron rosas. Se oyeron aplausos sueltos, algún que otro chiflido, algún que otro beso bien remachado en el aire. “¡Dura!”, gritaron, “¡durísima!”. Después comenzó la discoteca y ya no escuchamos nada más. Dos novios –extranjeros- bailaban en medio de la pista. Uno era delgado, pantorrillas venosas, short beige, camisa del trópico, nariz de cartabón, y algo encima de la cabeza, algo tieso y contranatura, un bisoñé rígido, pelo de bruja, no sé. En cualquier caso, el hombre se movía con ese ritmo atáxico tan propio en los turistas y aquel nido de pájaro ni por enterado se daba. Su pareja era más comedida, un poco regordete, pero igual de alto. Le sonreía, lo tomaba de la mano, e intentaba seguirlo en el baile. Un rato después, cansado de las convulsiones de su novio, lo agarró por la nuca, lo besó largamente, y, mientras lo besaba, lo fue trasladando poco a poco y llevándoselo a una esquina donde llamara menos la atención.
Durante todo este tiempo, un hombre no había dejado de mirar hacia mi rincón. A mi lado, dos muchachos conversaban con displicencia y bebían licor mentolado de un mismo vaso desechable. Quise escuchar lo que decían, pero me fue imposible. El hombre parecía asiduo de Las Vegas. Los travestis iban a su mesa expresamente a saludarlo. Entonces se puso de pie. Me mesé la barba. Me puse las manos en los bolsillos y luego las saqué y luego, como no les encontraba un sitio decente, llegué a preguntarme para qué quería yo manos, para qué existían, si no hay nada que delate más la torpeza que un par de manos revoloteando de un lugar a otro, sin posición fija. Una sombra pasó de largo, entró por una puerta, volvió a salir, y siguió rumbo a la barra. Me pareció que la sombra no era otro que L. Sin embargo, no fui a buscarlo. Me quedé allí, bebiendo, invocando la calma interior.
Por el audio pasaban a Rihanna. Cinco pasos más, y el hombre estaría ya conmigo. Pero resulta que quien es feo lo es para siempre. Saludó a los dos muchachos, le acarició el mentón a uno, tomó el vaso desechable de licor mentolado, lo puso en el suelo, y con un ademán les sugirió que lo siguieran. Tenían, ellos, toda la pinta de aspirantes a pingueros. Pulóver apretado. Músculos definidos, pero sin exageraciones. La piel veladamente sucia. Algo salvaje en la mirada. Pelo enmarañado. Gestos zafios. Cuerpos vigorosos y juveniles, trabajados por una miseria que no llegó a ser asfixiante. Tenía, él, toda la pinta de un mandamás. Un pinguero que hace mucho tiempo dejó de serlo y que ahora maneja algún negocio y solo se acuesta con otros por placer. Volví a mesarme la barba y me dije bueno, has roto ya tu propio record de paranoia y patetismo. Empínate y anda.
Más allá de las mesas, el moreno de seguridad, imponente, lo escudriñaba todo. Me hizo una seña. Fui. Empezamos a conversar. Me dijo que se llamaba Carlos. Me dijo que vivía en La Habana Vieja. Le pregunté en qué barrio y me dijo que en Jesús María. Le dije lo obvio, que era un barrio conflictivo, y él me respondió con lo obvio, que sí. Le pregunté si le gustaba trabajar aquí y me dijo que le gustaba. Que él trabajaba en Las Vegas antes que Las Vegas fuera el reducto de todo el pelotón homosexual de La Habana, y que ahora era un mejor lugar, porque entre ellos se conocían, y mal que bien se respetaban, y ninguno se pasaba de excéntrico con los de seguridad, tal como acostumbran a hacer los heterosexuales alcohólicos en el resto de las discotecas.
Le pregunté qué decían en el barrio de su trabajo, y él me preguntó que cómo que qué decían. Le dije sí, los socios y eso. Me dijo ah, nada. Luego me dijo que a veces bromeaban, pero hasta ahí. Miré sus quince pulgadas de bíceps, sus seis pies de estatura, y pensé que Carlos era un tipo que podía trabajar donde quisiera, incluso meterse él mismo a travesti o ya, de plano, a maricón de carroza, que tampoco iban a cuestionárselo. Me brindó un cigarro y le dije que no fumaba. Lo invité a una cerveza y me dijo que no podía beber en horario laboral. Conversamos algo sobre el lugar. Me dijo, a su modo, que Las Vegas era un sitio agresivo, prosaico, descarnadamente sexual. Si vas a Las Vegas, vas con un interés declarado. O atrapar un turista. O armar una orgía. O cazar un pinguero. O sencillamente singar. Pero no se va a Las Vegas a pasar el tiempo, y todos los que asisten lo saben. Luego señaló a la barra y me dijo que por ejemplo mirara a mi amigo, ya andaba en lo suyo.
En efecto, allí estaba L, hablando acaramelado con un muchacho. Cabezas reclinadas. Risillas cómplices. Gestos bien satos. Llegué y me lo presentó. Pensé que importunaba pero L me dijo que me quedara. El muchacho no puso objeción. Era santiaguero, uno o dos años menor que nosotros. En algún punto de la conversación me pareció entender que el muchacho nos veía, a L y a mí, como habaneros de mucho dinero. L, en respuesta, compró una cerveza para los tres. Aún así, el muchacho siguió creyendo lo mismo. Hasta que L se lo dijo por lo claro. Nosotros no tenemos un medio, ¿sí?, le dijo. Ok, dijo el muchacho. No tenemos un medio, pero nos pareces bonito, dijo L. A él no sé, dijo el muchacho, no habla mucho. ¿Te parezco bonito a ti?, me espetó. Sí, me pareces bonito, le dije. L fue a besarlo y el muchacho se dejó besar, pero no muy convencido. Dijo que venía en un momento y ambos dijimos de acuerdo, te esperamos.
Ciertamente, creí que íbamos a esperarlo, pero aparecieron, en la otra esquina de la barra, los tres travestis del Cerro. L me dijo que fuéramos hasta ellos y yo indagué por el muchacho y L me dijo que el muchacho no iba a regresar más (en efecto, después estuvo a punto de soltarle un piñazo a L cuando L intentó entrometerse entre él y un extranjero, un griego avejentado que allí todos conocían, que se hospeda cada año en el Saint John y que, según dicen, deja muy buenas propinas). Los tres travestis eran, hagamos un breve recorrido, del mismo barrio. Las Cañas. Horas antes, hombrecitos, habían llegado a sus respectivas casas y se habían bañado. Luego habían entrado a sus habitaciones y no se habían puesto el pantalón que se suponía se pusieran, sino un jeans apretado, con arabescos en los bolsillos traseros y el tiro sobre lo justo, para que le apretara bien los cojones. Tampoco se habían puesto un pulóver ancho a lo Jay-Z, sino una blusa verde marino en forma de corsé, a lo Beyoncé, para que les realzara los senos que ninguno tenía.
Ya en Las Vegas, nos acogieron, pero sin hablar con nosotros. Al parecer, no hacía falta. Hay todo un lenguaje gestual, un vocabulario lleno de signos exclusivos, amplias declaraciones de amor, lujuriosas insinuaciones, páginas y páginas de conversaciones a base únicamente de ojos entornados, chasquidos, tamborileos, giros de la cintura, revoleos de extensiones (esos cabellos lacios comprados a sobreprecio en la peluquería), pero palabras, lo que se dice palabras, nunca.
Uno de ellos era alto. Los otros dos, no. El alto era flaco, y los dos bajitos eran corpulentos. A L lo agarró el bajito con tacones, y a mí el bajito sin tacones. Mi bajito, por tanto, era más bajito que el suyo. Mi bajito mascaba chicle. L empezó a conversar. No llegué a escucharlo. No podía dejar de mirarle la cara a ese muchacho que me tomaba por la cintura.
Intentaba descubrir los rasgos varoniles detrás de aquel maquillaje, sus bembas de mulato guaposo detrás del creyón rosado oscuro. No era feo, pero sí grotesco. Los travestis que logran ser mejores travestis, entendido ser mejor travesti como saber camuflarse y confundir con mayor eficacia, son los travestis que logran reducir al mínimo el elemento grotesco que hay en el cuerpo masculino, los que alcanzan a trocar lo viril por lo grácil, y lo recio por la distensión. Aquel muchacho prometía, pero no parecía tanto una mujer como una criatura en plena progresión. Digamos que algunas zonas de su rostro ya semejaban los de una muchacha, pero en otras no conseguía acicalarse del todo.
Tenía mucho culo. Tenía culo de slugger. Cogí y se lo apreté bien duro. Mi muchacho me respondió con un ¡uy! que todavía me provoca risa. Le dije papi, enseguida venimos. Me dijo sí, machi, como queriéndome decir que le daba lo mismo, que para él ya resultaba suficiente tamaña felicidad, estar allí, aquella noche, vestido como quería, con sus amigos, en el famoso cabaret Las Vegas, rodeado de armonía y frivolidad, pero que si yo regresaba no estaría de más. L sacó dos cigarros. Me alcanzó uno. L y yo tampoco necesitamos decirnos mucho. Dimos un recorrido, sorteamos un par de escaramuzas, y salimos afuera.
Un taxi se detuvo. Miré la cara del chofer. De algún modo, estaba buscando la cara de un travesti. El chofer, afeitado, con corbata, sin este maquillaje, sin esta pestaña elevada a un primer plano, sin este rulo, sin una argolla siquiera, a esa hora de la noche, me pareció un tipo muy anodino. Recordé, casi como un defecto, aquella pregunta de Sábato, que parece dicha en un sentido inverso, pero que de algún modo venía a corroborar mi idea sobre las costumbres y las apariencias: “¿Hay algo más fantástico que un hombre con dos ojos en la frente en lugar de uno solo?”
Montamos el taxi. L borracho y yo con tos. L no sabe beber. Yo no he aprendido a fumar. El chofer arrancó. Me preguntó adónde. Demoré en contestar. Luego le puse la mano en el hombro, lo miré a través del retrovisor y le dije al Vedado, amigo, si fuera tan gentil.