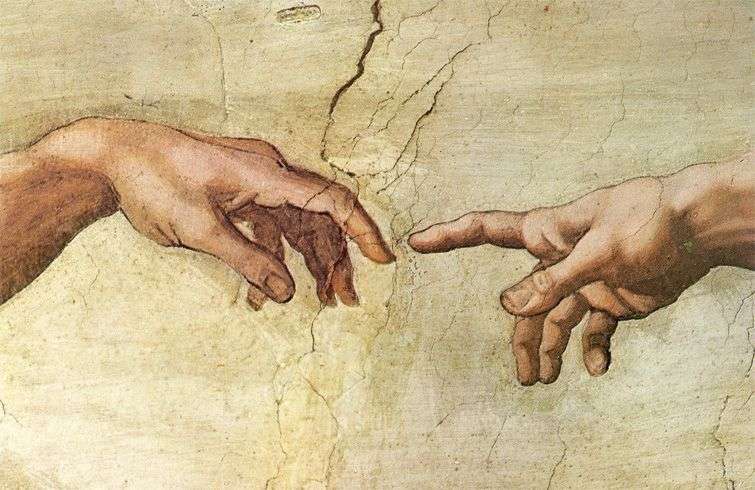Mi padre repetía siempre la célebre frase: “Soy ateo, gracias a Dios”, y cuando estaba molesto (las poquísimas veces que estaba molesto) maldecía al Creador y a toda la corte celestial con un énfasis que a mí me asustaba un poco, pues siempre temí reacciones adversas de un ente superior.
No es que yo creyera en Dios, en esa idea establecida de Dios, pero en mi infancia, casi instintivamente, intuía una autoridad inefable.
Nunca recibí una educación religiosa, a pesar de que fui bautizado siendo un bebé, más por el peso de la tradición que por el convencimiento de mis padres. Pero después de esa ceremonia, de la que obviamente no tengo recuerdos, no volví a entrar a una iglesia hasta la adolescencia, instado por un grupo de amigos entusiastas y curiosos del instituto preuniversitario.
Esa visita a un templo católico no me impresionó demasiado; el templo en cuestión fue la catedral de Ciego de Ávila, que tiene que ser una de las menos barrocas y sobrecogedoras de Cuba: minimalista, poco dada a la floritura y el subrayado.
Otra cosa fue mi regreso a una iglesia, cuando ya estudiaba en La Habana. Un día me decidí a entrar en la de Reina, atraído por la magnificencia neogótica de su construcción. Ahí sí que me quedé sugestionado. Media hora estuve sentado frente al altar, en silencio, ensimismado, casi aplastado por el peso de la imaginería.
Le hice el cuento a mi padre el ateo y resultó que no era tan ateo.
“Está hecho a propósito. Los santos de las grandes iglesias católicas te miran desde su altura, con una tristeza y una resignación que casi asusta, que te hace sentir muy pequeño. Es como si nos recordaran que hay algo mucho más grande, que no alcanzamos a comprender muy bien, pero que podemos llegar a sentir. Cuando yo era niño, el cura de la iglesia del orfanato nos decía: no hay consecuencia sin causa, el universo no puede haber nacido porque sí, algo (alguien) tuvo que haber dado el empujón inicial. Dios”.
—¿Y quién dio entonces el empujón para que surgiera el mismísimo Dios? —le pregunté para provocarlo.
Su respuesta fue casi poética:
—Dios no es una cosa, Dios no es un fenómeno, no se puede calcular a Dios. Hasta la nada es Dios.
Puede que no tuviera profundidad teológica, pero el argumento sonaba bien, tenía un saborcillo misterioso.
—Chico, ¿y tú no decías que eras ateo?
—Por la obra y gracia del Señor.
Lo dejé por incorregible. Mi padre fue siempre amante de los juegos de palabras, del sentido múltiple, de la expresión paradójica.
Mi abuela materna sí fue creyente primordial, sin hacerse las grandes preguntas filosóficas. Creía porque creía, sin alardes ni tremendismos, y en sus creencias encontraba un refugio ante los azotes menores y mayores de la cotidianidad. Un día le pregunté: “Abuelita, ¿qué es Dios?” Se llevó las manos al pecho: “¿Qué sé yo? Lo siento, pero no sé decirlo”.
Tengo dos amigos que se rebelan ante la idea de que yo mismo no sea creyente. Uno es Liomán. Un día le conté uno de mis sueños recurrentes: estoy en una iglesia gótica, vacía, profusa y extrañamente iluminada; siento una voz que me dice: “no estás solo, estoy contigo”, comienzo a elevarme lentamente, con una sensación de paz que todavía me dura cuando despierto.
“¡Eso es una revelación! —se exaltó Liomán—; eres un privilegiado. No trates de encontrarle explicación científica porque no la tiene. Regodéate en ese sentimiento. Siéntete acompañado. Y eso no tiene que ver con que profeses una determinada religión. Es algo íntimo”.
Decidí hacerle caso. No he tratado de buscarles razones a mis sueños. Y comencé a frecuentar las iglesias, de cuando en cuando, cuando necesito sosiego. Tengo que decirlo: siempre lo encuentro.
El otro amigo es Antoine. “No me digas más que eres ateo. Nadie como tú puede ser ateo. A lo mejor no comulgas con una religión, pero sabes que la vida misma es un misterio”.
Lo sé, lo siento. Aunque por momentos piense que ese misterio tiene fundamentos puramente científicos, que no me interesa dilucidar.
Creo que una de las principales causas de mis cíclicas depresiones es la falta de confianza en la trascendencia del espíritu. ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué quedará de nosotros cuando ya no estemos? ¿Somos solo materia degradable? ¿Trazamos nuestro plan o formamos parte de un plan que nos integra? ¿La muerte es la frontera? Muchas preguntas. Sé que me estoy poniendo más intenso de la cuenta.
Mi mamá (que atesora una imagen de la Virgen) lo tiene mucho más claro: “En esta vida lo que hay que ser es bueno. Creas en Dios o no, hay que ser bueno, hay que ayudar a los demás, hay que ser servicial”. Nada que añadir… Amén.