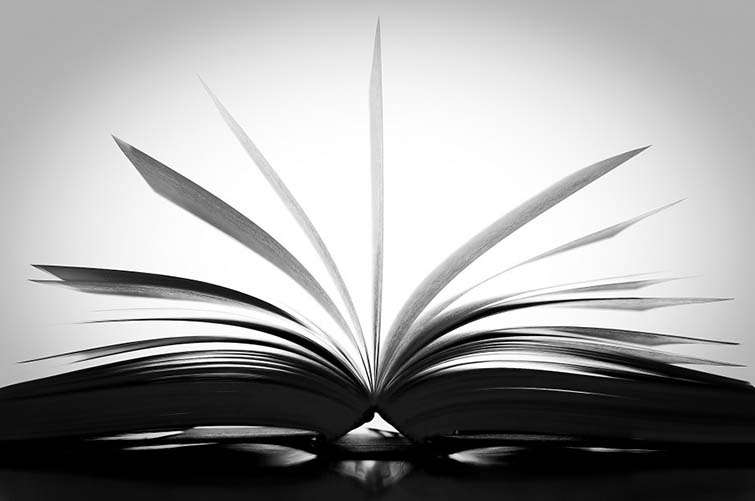Cuando, con seis o siete años, empecé a escribir mis propias historias, el objetivo era imitar a Verne, Salgari y J.H. Rosny. Leía sus pintorescos relatos fascinado y seguro de que constituían el non plus ultra de la perfección literaria; así, a los doce ya tenía cuatro novelas y trabajaba en la quinta. Una nueva influencia surgida en el camino fue la CF soviética, textos como La nebulosa de Andrómeda, Guianeya y La tripulación del Mekong, que en esa época aparecían por la editorial Mir. Ninguno de aquellos frutos iniciales de mi pálido estro ha sido publicado y, créanme, ninguno lo merecía. Este es un mundo mejor sin el relato de las aventuras espaciales de dos improbables niños soviéticos en el siglo XXIII.
A eso de los quince empecé a escribir cuentos, abordándolos de manera tan empírica en lo tocante a técnicas y estilo como al material precedente. Sin embargo, los modelos mejoraron, y cómo: descubrí las narraciones cortas –y, elemento clave, humorísticas– de Chéjov y Mark Twain, a quienes todavía hoy tengo por los dos maestros supremos en el género. Mis condiscípulos en la Vocacional Lenin acogieron con notable entusiasmo los cuentos del Filo –ese era mi apodo en esa época– y los devoraban apenas manuscritos en aquellas libretas de basta carátula azul o rosado oscuro.
Años después, cuando estaba absolutamente seguro de que quería ser escritor (aunque eventualmente me ganara la vida en una oscura oficina del Ministerio de Cultura o impartiendo Arte Latinoamericano en la Facultad de Artes y letras de la UH) mi admiración se focalizó en nuevos ídolos, solo que ahora, por primera vez, el grupo incluía autores locales. Es verdad que desde niño fui un devoto incondicional de Juan Padrón, pero el padre de Elpidio Valdés era entonces caricaturista y animador, no escritor propiamente dicho (lo fue después: por si fuera poco con Elpidio, los Vampiros, los Verdugos y las Historias de la Prehistoria, ha publicado hasta la fecha tres excelentes novelas). En cambio estaba Héctor Zumbado, de quien no solo aprendí, sino que nos ayudó –a mí y otros autores de mi generación como Jorge Fernández Era— a encauzar, por ejemplo, las inquietudes periodísticas, a través de la legendaria revista La hiena triste (1985–89). Y sí, aparecieron en mi vida Roberto Fontanarrosa, Tom Sharpe, Jorge Luis Borges, Milan Kundera y Terry Pratchett, pero también Enrisco y el Yoss (fue, de hecho, Enrisco quien me pasó los primeros libros de Sharpe y del rosarino).
No me tenía, ni me tengo, por un conocedor profundo de la literatura cubana emergente, leo sólo a los autores ya familiares o que me recomiendan con insistencia, pero leía todo del Yoss y Enrisco, no sólo porque los disfrutaba, sino para evaluar a su luz mis propias creaciones. Yoss es el mejor escritor cubano de CF que ha habido jamás; la obra de Enrisco (por lo menos la que conozco bien, la que hizo antes de emigrar) es magistral en el terreno del cuento satírico, el pastiche histórico, el apócrifo. Luego descubrí a Francisco García, un escritor de Bauta, Lorenzo Lunar, de Santa Clara, y el habanero Jorge Bacallao: tipos geniales, relacionados igualmente con la cuerda humorística, Francisco en el terreno de la historia (su libro Leve historia de Cuba, escrito a cuatro manos con Enrisco, es una joya absoluta), Lorenzo en la narración policial de barrio (¡!), en tanto Bacallao maneja el absurdo y la sátira como una versión juvenil, y tal vez mejorada, de quien suscribe. A los tres he tenido la suerte de prologarles libros, todos me han dedicado textos o citado en ellos, y a menudo tuvieron la gentileza de pedir mi opinión acerca de materiales inéditos. Un cuarto hallazgo en esta camada ha sido la narrativa y en especial las crónicas de Laidi Fernández.
La serie de Wilt, de la autoría de Sharpe, en especial las dos primeras entregas (Wilt y Las tribulaciones de Wilt) es exquisita; de él, como de Kundera, aprendí a llevar historias de un principio lógico a una cadena de absurdos sin que sea perceptible el momento exacto en que todo enloquece. Pratchett, con su saga del Mundodisco, creó un mundo plano asentado sobre cuatro elefantes, y estos sobre una inmensa tortuga, como en ciertas cosmogonías orientales, donde todo puede ocurrir… y seguramente ocurrirá, tarde o temprano. Con una cuarentena larga de novelas que se desarrollan en ese universo, Pratchett parecía, no solo inagotable, sino a salvo de la repetición y la decadencia… razón de más para lamentar su muerte en marzo del 2015. Borges, bueno, sus cuentos fantásticos resultan insuperables, nadie se le acerca siquiera. Y su compatriota Fontanarrosa fue (es) el mejor escritor humorístico latinoamericano, seguido de cerca por el guatemalteco-mexicano Augusto Monterroso.
Aunque instintivamente busco el humor, me basta con que sea un buen ingrediente. Como la fantasía. Así, todos los días aparecen o se reafirman otros ídolos: Joe Abercrombie, Andrzej Sapkowski, Leonardo Padura… No se trata de rivalidad en el sentido de superar a los modelos: en mi vida escribiré como ellos. La cosa es, simplemente, poner la varilla bien alta, aprender de los mejores. En definitiva, como apuntara el propio Monterroso citando al doctor Eduardo Torres, “en Literatura no hay nada escrito”.