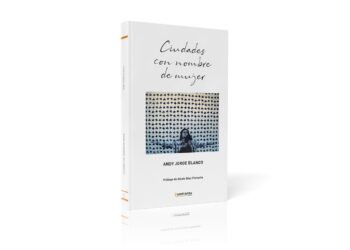Este año no hubo Premio Nobel de Literatura dado aquel escándalo al interior del comité encargado de elegirlo, razón por la que a veces me pregunto si todo esto del #MeToo no es aprovechado también por alguna mala gente. No discutirán que el premio Nobel, aunque favorece a un escritor, económicamente, (y lo entrega una gavilla caprichosa), beneficia a todos, sin contar el favor que hace a la industria editorial.
Pero, a lo que iba, un recuerdo: hace veinte años, el 9 de octubre, escuché el nombre de José Saramago. Un portugués había ganado por vez primera el Nobel, lo informaban en la radio. En cuanto pude busqué un libro suyo, en la Biblioteca Provincial de Guantánamo, ciudad donde me encontraba por esos tiempos. Es una bella edificación frecuentada por lectores y gente del arte como Elfrida Malher, bailarina norteamericana alumna de Martha Graham a quien recuerdo con sombrero y camisa de mangas largas mientras leí yo Levantado del suelo, la puerta por la que entré a la casa de Saramago mientras Malher hablaba con las bibliotecarias de la inclemencia tropical.
Me atrapó el ritmo de la escritura saramaguiana: las historias, el humor leve y antiguo, sus pulmones de prosista, que, siendo bastante mayor, lucía en plenitud de sus facultades intelectuales. En la universidad busqué cuanto libro había por ahí de él: leí sus novelas, diarios, artículos y declaraciones. Recuerdo aquella por la cual Fidel Castro dijo que padecía (Saramago) un rapto pasajero de “autosuficiencia” y “vanidad”, aspectos que, aclaró con evidente ironía: no creía extraordinario en “un buen comunista acostumbrado durante muchos años a la calumnia y la diatriba, que ha sido de repente elevado al olimpo de un Premio Nobel”.
Era la consecuencia de una opinión, explosiva, pero personal, honesta y necesaria para él. Dijo Saramago, además, que había sido “pensada y dolorosa”. Aquella frase simple de: “Hasta aquí he llegado”, publicada en el diario madrileño El País, no solo le ganó el reproche de Fidel Castro, sino de los ultra-izquierdistas de Chile que le gritaron “Saramago te queremos, pero a Cuba defendemos” cuando a pocos días llegaba el escritor de visita a Santiago y ellos se desgañitaban al pie de una puerta.
Pero el portugués era un hombre bastante sabio para entender cuál era su deber, y sabía que todo país es una trinidad (geográfica, sociológica y política) y que en el caso de Cuba una cosa era lo que determinada coyuntura hiciera bramar a Fidel Castro y otra lo que quisiera en la intimidad. Por eso deben haberlo entrevistado en Cubadebate a los pocos meses, y por eso subrayó allí que lo único que diría a los partidos de izquierda era que “todo lo que se le puede proponer a la gente está contenido en un documento burgués que se llama Declaración de los Derechos Humanos, aprobado en el año 1948 en Nueva York”.
Saramago regresó dos años después a Cuba respondiendo a la invitación del Ministerio de Cultura. Ese viaje, como todos los que haría a partir de estas fechas constituyó una prueba de fuerza para quien, curiosamente comenzaba a gestar la historia de un paquidermo en movimiento: “ir, ir, ir”, “caminar, caminar, caminar”.
Según el documental Pilar y José de Miguel Gonçalves Mendes, la escritura de El viaje del elefante arrancó el 2 de mayo de 2006, pero fue prolongándose por dos años, tiempos tortuosos en los que el escritor nunca se dejaba vencer por las circunstancias. Entre traslados, presentaciones y entrevistas; entre polémicas y solicitudes de apoyar causas mundiales, escribía. Llegaron los hospitales, las sillas de ruedas, la agudización de la enfermedad que lo arrastró al borde de la vida, y si no cayó fue porque Pilar del Río lo sostuvo fuerte reteniéndolo sobre la tierra.
Bastante quebradizo, golpeado, con más de un obituario listo en los principales periódicos y la muerte reventada tomando taxis y aviones tras él; así escribía. La historia del elefante iba ganando cuerpo y el proceso de su escritura, así mismo, era la demostración de quién fue José de Azinhaga, el hijo de campesinos. Porque, en cuanto estuvo levemente recuperado, su rutina de atravesar los días como si al cuerpo no le pasara nada volvió a ser la de antes. Y recuperó las pláticas con periodistas, y estuvo yendo de Finlandia a España, de España a Portugal, de Portugal a España, de España a Argentina, de Argentina a España, de España a Brasil; en avión, tren, automóvil.
Saramago era fiel al oficio y tenía previsto trabajar hasta el último minuto. Pudo haberse conformado con el espaldarazo del Nobel, sentarse a recoger los frutos, pero no fue así. Entregó otras historias sobreponiéndose a la agonía, al compromiso, a los ojos y lenguas implacables, al público que algunas veces pide simplezas, como aquel en Sao Paulo que le exigía a un hombre agotado (sobreviviente ya de una larguísima firma de libros) estampase un hipopótamo en la primera página de su ejemplar. Y, claro está, no lo hizo. “No tengo tiempo”, murmuró desfallecido José Saramago. Tampoco era obligación. Un escritor trabaja para entretener a la muerte confabulada con el tiempo, para quien quiera leerlo y después reflexionar sobre sus preocupaciones. Fuera de eso, qué mierda importa un hipopótamo sobre el papel.