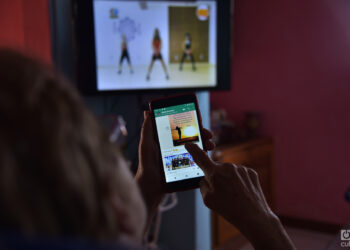Un círculo minúsculo y brillante en medio de una superficie grisácea. Lo atraviesan dos anillitos ubicados de manera vertical. “Saturno”. Destella solitario. Dejo de mirar por el visor. Con la intensidad de su brillo solo quiere emular otra estrella situada a la izquierda, un poco más abajo en el cielo. “Es Venus”, dice el espigado hombre que había adelantado que por doscientos pesos argentinos podíamos atisbar el espacio los tres adultos y el niño que vio llegar. “No tenemos futuro si no colonizamos el espacio”, comentó alguna vez Stephen Hawking.
A ese hombre le pertenecen los dos telescopios Galileo ubicados en la boca, ahora cegada por reparaciones, del Puente de la Mujer, en Buenos Aires. También nos muestra un diminuto artefacto “traído directamente desde China”, desde donde los proveedores se lo ofrecen y por eso el precio por el cual lo comercializa es mucho más barato. Lo mueve ante nuestras narices como el mago a su varita mágica, y apunta a lo alto de un lejano rascacielos detrás del cual los aviones comerciales comienzan a descender para caer en Aeroparque. El rayo verde de la linterna se impacta sobre una pared, roza uno de los cristales distantes. “Le quitamos la peluca al vecino, ¿eh?”, dice en su estilo porteño.
Una semana atrás no veía yo ni a Saturno ni a estos edificios cristalinos. Mucho menos al diestro mercader interesado en enfrentarme con planetas o en que compre artefactos lumínicos que también descomponen la luz. No hizo falta artilugios. Sin ayuda de telescopios veía una cordillera helada, un hielo acumulado en las cumbres adonde subimos para encontrarnos y reverenciar al Lago Fagnano, conocido antes como Kakenchow. Ese día tuvimos que pasar cerca del Río Olivia, el sitio donde filmaron escenas de The Revenant. Di Caprio se enfrenta a un oso, pelea con él para sobrevivir a la naturaleza hostil que representa.

Junto a la vía encontramos autos modernos y grupitos de personas con galones recostados a la roca. Los vecinos de Ushuaia ascienden las alturas, estacionan junto a la vía y buscan un sitio donde llenar envases con el agua pura del Glacial Martial. Cuando deshiela, o a causa de un manantial, los chorros son incesantes: el agua se desliza, cae y sigue hasta escurrirse en el mar. Situado uno en la ciudad, las montañas dan la impresión de arrinconarnos contra el mar, que en realidad es el canal Beagle, el más seguro para los marineros desde hace siglos según nos contaba la guía, el día en que lo navegamos en una catamarán junto a un gran grupo de turistas que, como nosotros, tenían la ilusión cumplida de conocer focas y pingüinos Magallanes.
También aspiraba a toparme una ballena. Es tiempo de verlas por allí. Debí parecer al capitán Ahab mirando a un lado y al otro. Vislumbraba la superficie, pensando que un trozo de madera aparecido de pronto era el hocico de una de esas, que una protuberancia próxima al Faro Les Eclaireurs podía ser el trozo de su cola. “Son hermosas”, me dijo la misma chica, y contó que cuando trabajaba en otra compañía, que no era Rumbo Sur, la empresa propietaria del catamarán en el que íbamos, sino otra con barquitos pequeños, las ballenas jorobadas proporcionaban un espectáculo increíble ante el cual solo quedaba apagar motores, quedarse en silencio y escuchar.
El trayecto de unas seis horas lo hicimos en la cubierta, ligeramente soleados y soportando una temperatura de ocho grados que no los parecía, excepto cuando se escondía el sol. Decía Melville que ningún lugar es mejor que el agua para meditar, y es verdad. Meditaba. Olvidé el lugar del que vengo y la ciudad donde vivo. Permanecí ajeno a la realidad prosaica para pensar en la realidad trascendente. No sé por qué el hombre tiene la necesidad de colonizarlo todo. Hablaba de Melville porque compré Moby Dick en la librería el mismo día en el que me hice de Soy Ushuaia, de Sol Cofrecés, para mi hijo. También adquirí un pescador gordo de cara bonachona que ahora cuida algunos de nuestros libros. “La gente no lee mucho aquí”, me dice una vendedora, “no tanto como debería”.
Pero me había quedado en lo del barco: de un lado, la ciudad de Ushuaia, provincia Tierra del Fuego, Argentina; del otro, Puerto Williams, Chile. Los habitantes oriundos se llamaban yaganes y vivían desnudos. Pienso en lo que significa vivir desprotegido en esta tierra de clima violento, gélido y ventoso, donde el fuego es una salvación; por eso los navegantes europeos encontraron cientos de hogueras y bautizaron de manera contraproducente la tierra a donde también trajeron por una época a los presos, y por eso es famosa la cárcel en la que la gente se retrata y hasta compra remeras y gorras con rayas como las que usaban los cautivos.
Pocos kilómetros encima del canal Beagle se encuentra el Estrecho de Magallanes, uno de los pasos más seguros para los marinos que, como aquel que dio nombre al sitio en 1520, intentan cruzar del Atlántico al Pacífico. Debajo, un separador de mar interpuesto a la Antártida, otro corredor marítimo, el temido Paso Drake donde las olas llegan a levantarse por más de diez metros. Cuando la embarcación se acerca a la Isla Martillo, donde habitan los pingüinos, que vemos, pocos de nosotros emitimos sonido, se permanece atento a la colonia creciente mientras la barca se bambolea y estaciona para que miremos bien, para no olvidar.
Mientras espero, a través del agua logro ver centollas, unos crustáceos inmensos con una corteza como espinada que llenan los acuarios visibles en restaurantes de la ciudad hasta que una mano los atrapa, corta sus partes y las cocina para los comensales. Pertenecemos a una cadena alimenticia, pero me disgusta que estos animales me observen desde sus peceras mientras me acerco en mi desandar por las calles para conocerla. Recuerdo un cuento de Rubem Fonseca, una pregunta: “¿una mirada puede cambiar la vida de un hombre?” Surcamos islotes. El silencio de antes golpea en la cubierta. Aquellos que se han quedado dentro, comen y escucha música. Nunca será como la melodía del mar, que tampoco es melodía sino una especie de resuello.

La parte líquida del mundo posee una atracción magnética, pero las grietas abiertas entre las cumbres tienen la ternura de un regazo materno. Del mar fuimos a la montaña, al glacial Martial. La roca bajo nuestros pies, la tierra acurrucando cálidamente pese a su hielo. Estoy en su pecho blanco, tengo la impresión de que su belleza me exprime sin compasión. No quiero caminar, me detengo y veo las nubes que algunas veces opacan estas cumbres: la gente avanza y saca teléfonos para retratarse, porque subir y dejar constancia de ello representa un desafío, la prueba de voluntad, la felicidad de haber viajado.
La gente sube y baja en pequeños grupos. Una chica ha llegado sola con su pequeña mochila, pide que le tome unas fotos con los picos helados detrás. No cree que seguirá caminando. Haber llegado hasta donde lo hizo es suficiente. Mientras la retrato mi hijo flota en la nieve con los ojos puestos en el cielo. Cuando lo vuelvo a mirar ya está caminando, quiere dejar rastros, pasos, cientos de ellos. La montaña nos ha permitido compenetrarnos y debe estar escuchando nuestras conversaciones, nuestra respiración, nuestro asombro con lo que vemos. Algo quiere decirnos su silencio. También es descomunal. Parte de eso nos llevamos cuando estamos de vuelta. Nicolás Copérnico todavía se pregunta en uno de sus libros: ¿Qué hay más hermoso que el cielo que contiene toda la belleza?