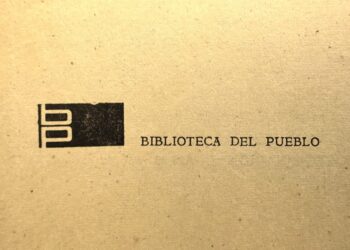La vía estaba delante de nosotros, la ciudad a la cual íbamos apenas era el afán de un viaje ligado a la biografía de algunos personajes en la cultura argentina, dígase Roberto Fontanarrosa, Fito Páez, Messi o el Che Guevara; aún quedaba lejos, distante por 300 kilómetros: 186 millas y media de sol, tres horas refrigeradas a un ritmo de 120 o 130 km por hora, descontando los minutos del baño, café y embotellamiento.
Ni siquiera habíamos dejado la zona de mayor tráfago, lo que se había vuelto una conjunción de varias esteras cargadas de autos modernos acelerando o conteniéndose a cierto compás. Uno miraba y dentro de un coche encontraba a alguien platicando por su Smartphone mientras un camión de carga hacía amagos por superar los rezagados. En el asiento trasero, un niño se fijaba en las ruedas que empezaban a salir, porque el avión estaba a punto de aterrizar a la derecha.
Era el inicio de nuestro viaje por la Ruta 9, —que lleva hasta Bolivia y por eso los camiones pasan de un lado al otro—, cuando el cartel, azul celeste —o puede que fuera negro, pero imponente ante la luz del sol potente aquella tarde—, apareció en el viaducto que se multiplica en brazos circulares para decirnos: “Bienvenidos”.
En principio, nos pareció un absurdo de los locales (¿a dónde si no hemos salido?), una especie de esnobismo de quienes hacen las cosas distintas para marcar la diferencia. Ya se sabe el chiste: “el argentino se ahorca con su propio ego”. Y así son, de hecho, hasta venden el Mojito y el Cubalibre bajo el registro de “tragos nacionales”.
Solo que 300 kilómetros después otro cartel ratificaba nuestra duda. En verdad había sido amable la carretera, porque se leía en otro aviso: “Gracias por su viaje”. “¡Como si algo nos debiera!”, pensé, como si el paso de todos estos autos (¿cuántos autos transitan por aquí diariamente? —pregunto a Google y me responde que unos 10 millones en septiembre — dejara en ella un fragmento nuestro para revitalizarla; y, bueno, lo deja, porque se paga, porque se nos cobra un impuesto por transitar por ciertas vías. Pero, no hablo de dinero, sino de metafísica. Porque, además de eso, de lo estrictamente ligado a la infraestructura, ¿cuántas historias quedan o se deben al tránsito por una carretera?, ¿qué cambios experimentamos mientras vamos sobre el camino?
Y: “Ah, bueno”, dijo uno de nosotros, que éramos en mayoría cubanos, gente para la cual moverse es tanto como una prueba de voluntad; lectores muy escrupulosos de la odisea parecemos ser. Nos asusta el viaje o su consecuencia, ¡que a Odiseo ni lo reconocieron cuando arribó a Ítaca!; pero, no es eso; es que moverse puede resultar imposible dada la ausencia de transporte.
He contado a unos amigos que una de mis abuelas ni siquiera conoce el mar. Vive en una Isla y no se ha acercado a la orilla. Que es despreocupación, que es desinterés, que es un problema absolutamente personal, de carencias de actitudes ante las barreras de la vida. Nadie cree lo de mi abuela o nadie quiere que sea resultado del transporte. Ni yo mismo me lo creo. Debo preguntarle a ella: “¿Abuela, es verdad que no quieres acercarte al mar?, ¿qué hizo que repelieras la costa, si toda esa agua ejerce sobre nosotros una atracción casi magnética?”.
Esa gente, esos cubanos que iban de viaje, nosotros, frente al cartel de extraña amabilidad dijimos: “Qué raro es”. Y nos pusimos a hablar y a filosofar sobre la historia de la señalizaciones viales, de la comunicación institucional y personal, todo para llegar a la conclusión de que, en definitiva, quien esas señales dispuso debe haber sido por lo menos kavafiano; y lo digo no tanto por aquello de “cuando emprendas tu viaje a Ítaca pide que el camino sea largo…,” sino por este otro verso: “momentos similares nos encuentran y se van”.
El auto en el que viajamos era pequeño y confortable. Ya imaginarán que íbamos a la ciudad Rosario, donde de los personajes mencionados solo hallamos más de una vez los rostros de Fontanarrosa y el Che; a uno en un café, al otro en un collage callejero. En lugar de Messi vi allí el rostro de Maradona, y dos taxistas me advirtieron que aquella podía ser una ciudad peligrosa. Lo había cantado Fito: “En esta sucia ciudad no hay que seguir ni parar. Ciudad de locos corazones”.
Pero algo en Rosario me recordaba a Cuba, a La Habana: el clima, el paseo junto al río Paraná, el comercio llamado “La Cubana” y los cuentos del librero que me relató cómo una vez llegó a la Isla para acompañar con su bajo a Teresa Parodi. Ahora se presenta en clubes locales y tiene una librería en pleno centro nombrada “El pez volador”.

Un viaje seguiría siendo la fábula de la cual es preciso sacar su necesaria enseñanza, como nos decían en la escuela. ¿Qué se aprende en estos kilómetros multiplicados de la ida y de la vuelta? La carretera es el título de un filme pensado sobre una novela escrita por Cormac McCarthy. Abro una página y se lee: “De las fantasías diurnas en la carretera no había modo de despertar”.