¿Quién gana en mis simpatías? ¿Quién, en mi admiración o mis nostalgias?
Mi abuelo paterno –que como casi todo el mundo en este mundo, era yanquista- me enseñó desde niño a querer a la novena a rayas de New York. Por entonces yo era un amante fervoroso de Industriales, y él solía decirme cosas como “Vargas y Marquetti son muy buenos, pero ojalá tú hubieras conocido a Ruth y Gehrig”. Con el tiempo, después de un montón de lecturas y documentales, comprendí que el abuelo Dagoberto tenía razón.
Babe Ruth y Lou Gehrig compusieron el dúo más avasallador de la historia del béisbol. Los pitchers seguramente los odiaron, pero ellos no sabían otra cosa que romperlos, triturarlos, dolerles desde el spike hasta la gorra… y más allá. En tiempos donde el juego era distinto y la madera no hacía la misma fiesta sobre el cuero, Ruth se dio lujos como el de soplar 60 cuadrangulares en un año. Ni corto ni perezoso, pese a estar justo detrás en el line up, Gehrig empujó 173 carreras.
Eso fue en 1927, cuando los Yankees de mi abuelo y de casi todo el mundo tuvieron el Dream Team de cualquier época. Estaban Koenig, Lazzeri, Meusel y Combs, y ganaron 110 de 154 desafíos de calendario regular. Pero los animales de tiro de aquel carro eran Ruth, El Sultán de la Estaca, y Gehrig, El Caballo de Hierro.
George Herman Ruth ha sido, si Ted Williams no pone reparos, el toletero más feroz de Grandes Ligas. Él devolvió la vida a un deporte que agonizaba tras el escándalo de los Medias Negras de 1919, y se escribió un libro de leyendas lleno de pasión noctámbula, gula desmedida y sed de tragos. Carirredondo, barrigón y canilludo, fue la antítesis de lo que hoy entendemos como atleta. Era un modelo que cayó en desuso, tanto o más que las rollizas mujeronas con que Rembrandt exasperó las ganas del siglo XVII. Pero, nadie lo dude, era un modelo funcional.
Los batazos del Bambino cayeron más de 700 veces del otro lado de la cerca. De un record de 29 jonrones saltó a 54 en la temporada del estreno con los Yankees, y aquellos desafueros dieron pie al nacimiento de un estadio que luego estaría en boca del planeta con el sobrenombre de “la casa que Ruth construyó”.
Los niños lo adoraban. El “3” visitaba orfanatos y hospitales, y en su rostro vivían en permanente, indestructible matrimonio, el tabaco y la sonrisa. Nunca, ni antes ni después, existió un pelotero más querido ni admirado. “Hace veinte años paré de hablar de Babe Ruth por la simple razón que me di cuenta que quienes no le habían visto no me creían”, dijo una vez el periodista deportivo Tommy Holmes.
Ni siquiera pudieron odiarlo de veras en Boston, víctima de aquella maldición que duró 86 largas campañas. “Los Red Sox no volverán a ganar una Serie Mundial”, profetizó en 1920 una vez que el propietario de ese club, Harry Frazee, decidiera traspasarlo a New York en el peor negocio que jamás se consumó. A partir de ese instante Boston dejó de ser el candidato número uno a la corona, y mientras Ruth rentaba una habitación en el Olimpo, su ex equipo se atoraba de malos bocados y escupía, no sin vergüenza, la depresión de la derrota.
Más que los números, por Babe Ruth hablan en voz muy alta las anécdotas. Todos saben que también como pitcher habría entrado en Cooperstown –¡Dios mío!, 29 y dos tercios de inning sin permitir carrera en partidos de Serie Mundial-, o que en el play off decisivo de 1932 señaló hacia las gradas del center y a seguidas pegó un cuadrangular que, según muchos, ha sido el más extenso conectado en Wrigley Field.
“Mi swing es grande, como todo lo que he tenido. Bateo a lo grande o pierdo a lo grande. Me gusta vivir a lo más grande que puedo”. Si en la pelota ha habido un genio irrepetible, fue aquel gordo risueño que el 16 de agosto de 1948 hizo llorar a cien mil neoyorquinos enfrente de su féretro.
Uno de los pocos desencuentros que tuvo el Bambino fue, precisamente, con Lou Gehrig. Pasaron varios años sin hablarse, unos cuentan que por el clásico choque de egos; otros, que por un cruce de declaraciones incisivas. Lo cierto, lo definitivamente inapelable, es que solo se parecían a la hora de hacer maravillas en home plate.
Gehrig era otro tipo de persona. Un tipo que prefería pasar inadvertido, al margen de las cámaras, siempre junto a su inseparable Eleanor. Primero lo opacó la luz de Ruth; después, la de Joe DiMaggio. “Yo nunca he sido un chico de noticias”, explicaba.
Se la pasó firmando gestas con el bate, al punto que su número “4” fue retirado antes que ningún otro dorsal en el béisbol, y está catalogado el mejor primera base de la historia, y fue el pelotero más votado en la elección del jugador del siglo XX. Sin embargo, su notoriedad no fue bastante hasta julio de 1933, cuando el cronista Dan Daniel descubrió que había jugado en cada juego desde junio de 1925. Entonces empezó a ser llamado El Caballo de Hierro, y extendió la proeza hasta 2130 partidos sucesivos defendiendo el orgullo de los Yankees.
No importó si con un dedo roto, un músculo lastimado, algún calambre, gripe, fiebre, ataques de lumbago o pelotazos. No importó si eran juegos relevantes o de trámite. Desde que Gehrig reemplazó en la inicial a Wally Pipp, nadie pudo custodiar esa almohadilla para el club. Nadie, porque un triple corona no es una flor silvestre, ni cualquiera despacha 493 jonrones, promedia .340 y empuja casi dos mil carreras para una novena en el Big Show.
No obstante, en mayo dos de 1939 él mismo solicitó estar fuera del line up. Se sentía cansado, tenía problemas para tareas elementales como atarse los cordones, y sumaba tan solo cuatro hits en 28 turnos oficiales. Los médicos diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica -una extraña enfermedad que debilita las células del cuerpo- y le pronosticaron no más de tres años de vida.
El terreno estaba listo para que jugara el desafío de su carrera. Y lo hizo detrás de un micrófono, más bravo que ninguno, hablando menos con la voz que con el corazón y las hormonas. Repleto el Yankee Stadium, Gehrig dijo el discurso más famoso del deporte, coronado por aquello de “hoy me considero el hombre más afortunado sobre la faz de la tierra”.
Al terminar la alocución, Ruth se fundió con él en un abrazo.
MI VOTO: Gehrig. Esas palabras suyas, dichas con la certeza de la proximidad del fin, son el non plus del temple humano. No hay mayor enseñanza para encarar la muerte: “…luckiest man on the face of the earth”. El resto es humo.






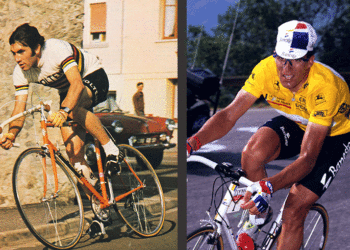






ME GUSTO MUCHO TU TRABAJO MICHEL,HONOR A QUIEN HONOR MERECE