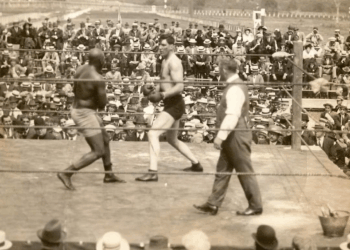|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
A las ocho de la noche del 24 de julio de 1783, en una casona de la calle San Jacinto con patio de cielo íntimo donde crecían granados y chaguaramos, próxima a la Plaza Mayor de Santiago de León, Caracas, se hicieron luces de fanales temblorosas como enjambre de cocuyos.
Los llantos primigenios de un varón enérgico, de manos finas y ojos de pólvora, se filtraron entre las sábanas de seda y cortinas de damasco púrpura de la alcoba principal, anunciando a los oídos de la Historia que había llegado para siempre, con una estrella de símbolo y puro destino americano: Simón Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, El Libertador.

Era el nacimiento de un mundo, diría inspirado Waldo Frank. Mujer tenaz y de brillo social, María de la Concepción Palacios Blanco no solo acababa de alumbrar al cuarto sucesor en el linaje de un hombre fuerte de los valles de Aragua, el coronel Juan Vicente Bolívar y Ponte, sino al genio militar, estadista e intelectual que arrebataría al imperio español un dominio cinco veces más vasto que Europa; que daría su nombre a ciudades, provincias y a una nación entera; que cabalgaría más kilómetros que los navegados por Colón y Vasco de Gama o los andados por Alejandro Magno, Aníbal y Julio César; que lucharía por veinte años sublimes batallas y gobernaría un subcontinente con puño atormentado para mantenerlo unido y soberano.

Heredero de un hidalgo escudo de armas, de minas de cobre y plantaciones de caña y cacao, Simón Bolívar se hizo esclavo de la causa por la libertad. Su gloria prominente se puso a la altura del Olimpo, pero al final no fue un dios. Murió vomitando su sangre, devorado por las fiebres demoledoras de la tuberculosis y la soledad, evocando en rachas de lucidez —como Quijote y Napoleón— sus conquistas y lealtades, sus desconciertos y fantasías, sus infidelidades y fracasos. Agonizó en un exilio ortodoxo sin siquiera el consuelo de que lo creyeran. Deslumbrado por la hechura moral y el fulgor de aquel caudillo de novela, García Márquez reconstruyó el dramático e implacable ocaso del general en su laberinto.
Tempranamente, Bolívar adoptó de Miranda, El Precursor, la perspectiva de Patria Grande y, como tal, luchó más allá de su aldea. De ahí que Cuba haya gravitado en su visión justiciera y emancipadora; bastaría citar la famosa Carta de Jamaica (1815) o la primera conspiración antiespañola Soles y Rayos de Bolívar (1823). Además, el joven Simón conoció La Habana en abril de 1799; a lo largo de su vida estrechó amistad con cubanos y muchos de estos integraron su ejército; luego está la relación simbólica con Martí, quien lo apreció como un hijo aprecia a un padre. En resumidas cuentas, que Bolívar ha estado entrelazado a Cuba es algo consabido; sin embargo, hoy repaso tres eslabones sueltos, mucho menos conocidos, de esa conexión singular.
La nodriza santiaguera
María Concepción Palacios había de verse a diario con Inés Mancebo, pues entre ellas existían cortesías y atracciones afines que fomentaban el afecto y la más estrecha amistad. Por eso, poco antes de dar a luz, sabiéndose con los pulmones herrados por el designio pernicioso de la tuberculosis, María Concepción acudió al domicilio de la familia Miyares-Mancebo, a la vuelta de la esquina de San Jacinto, para convenir que, mientras recuperara la salud resquebrajada y pudiera criar por sí misma a esa nueva criatura que traería al mundo, su amiga incondicional se encargara de “hacerle las entrañas”.
El rol de Inés al amamantar al niño Bolívar no fue excepcional para la época. A esa costumbre de que una mujer supliera la lactancia de un recién nacido se le llamaba “hacerle las entrañas”. Esto solía ocurrir entre los ricos por lujo y entre los pobres por necesidad.
Fue así como el Simoncito quedó desde el día natal acunado por brazos de la noble vecina de 32 años —casualmente madre por esos días de una niña—, quien le ofreció el primer calor corpóreo, le cantó arrullos maternales y lo nutrió con el tibio néctar de su pecho por un mes, cuando el bebé fue entregado a la negra Hipólita, ágil y alta, con opulentos senos y salud de veinte. Esta esclava doméstica en la hacienda San Mateo pasó a la historia por su misión de madre postiza.

El niño Simón quedó huérfano de padres a los nueve y, bajo la tutela de un tío, creció moral y físicamente, pero nunca olvidó a su primera nana. Andando el tiempo, cuando en los días de la Campaña Admirable los revolucionarios extendieron su relampagueante ley de confiscaciones a las propiedades de colonialistas, el coronel insurgente Manuel Pulido, gobernador de Barinas, procedió a expropiar la hacienda Baconó de la familia Miyares-Mancebo.
Angustiada, doña Inés envió un mensaje al general Bolívar rogándole si podía interceder para levantar el secuestro de dicho patrimonio familiar. Este dirigió de inmediato al coronel Pulido una nota —fechada en agosto de 1813— pidiendo la excepción: “Cuanto haga a favor de esta Sra. corresponde a la gratitud que un corazón como el mío sabe guardar, a la que me amamantó como madre. Fue ella la que en mis primeros meses me arrulló en su seno. ¡Qué más recomendación que esta para el que sabe amar y agradecer como yo!”.
En el Archivo General de la Nación (Venezuela) se conserva otra carta fechada en Caracas el 28 de junio de 1827 y dirigida al coronel José Félix Blanco, intendente del Orinoco, en la que Bolívar se expresa en términos parecidos de afecto y gratitud: “Con el mayor interés me empeño con usted para que usted se tome la pena de oír en justicia a mi antigua y digna amiga la señora Mancebo de Miyares que, en mis primeros días, me dio de mamar. ¿Qué más recomendación para quien sabe amar y agradecer?”.
Cuenta la leyenda que, al entrar en Caracas, el vencedor de Carabobo fue al encuentro de su madre de leche. Hacía ocho años que no se veían. “¡Simón, eres tú!… ¡Cuán quemado te encuentro!”, —exclamó la señora de cabeza nevada al verlo en la puerta del zaguán. “Madre querida, vengan acá esos brazos donde tantas veces dormí. ¿En qué puedo seros útil?”. Hasta el día de su muerte, Bolívar supo honrar a su nodriza cubana. Pues, como lo lee, y aquí es cuando uno interpreta que la predestinación, por sus carambolas, pareciera jugar a los dados: Inés Mancebo Quiroga era dama cubana, por más seña, santiaguera.

Familia Miyares-Mancebo
Dama de alta sociedad, reconocida por su belleza, refinados modales y carácter tan recto como lleno de gracia que cautivaba al tratarla, Inés Mancebo había nacido en Santiago de Cuba el 3 de septiembre de 1750, siendo hija del alcalde ordinario Bernardo María Mancebo y Betancourt, según la partida de bautismo (asentada en el libro 6 de españoles, folio 188 vuelto y al número 1396) que hace treinta años rebuscó en la diócesis santiaguera y publicó en Juventud Rebelde la lamentablemente poco recordada periodista Mary Ruiz de Zárate.
Corrían los tiempos en que las alianzas conyugales eran dictadas por conveniencias o arreglos de familias, y no por el amor genuino. Así que, en apego a la dura tradición, la jovencita Inés fue comprometida por sus mayores con el imberbe Fernando Miyares Pérez de Bernal, nacido en el Castillo del Morro en enero de 1749, pues allí ejercía de castellano su padre, el capitán de infantería don Fernando Miyares y Laizaga, natural de Legazpia, municipio de la provincia de Guipúzcoa, en la comunidad autónoma del País Vasco. Los novios contrajeron nupcias en una engalanada capilla de la Catedral bajo los ceremoniales del presbítero José Antonio Saco, tío y padrino del patricio homónimo. Ella tenía 16 años cumplidos y él, de 17, ya vestía el traje de cadete abanderado siguiendo la línea patriarcal.

En 1778, reclamado por don Luis de Unzaga, Fernando Miyares hijo se incorporó —llevando a su esposa— a la Capitanía General de Venezuela. Al llegar a Caracas, el matrimonio fue recibido por la familia Bolívar, que también pertenecía a la corona española. De ascenso en ascenso, Miyares pasó a coronel, brigadier y mariscal de campo de los Reales Ejércitos; en consecuencia, desempeñó distintas funciones: jefe militar y político de la provincia de Barinas (1786), fundó San Fernando de Apure (1788), luego pasó a gobernar Maracaibo (1799), hasta ser nombrado Capitán General de Venezuela (1810-1812). El destino lo ponía a luchar frente a aquel niño de meneos briosos y ojos de fuego que vio amamantar bajo su propio techo.
Con cuarenta años al servicio del gobierno monárquico, el general Miyares se ganó la medalla de funcionario prudente, honorable y fiel, amante del civismo y la prosperidad comercial. “Yo he puesto de mi parte hasta los sacrificios que más cuestan a un hombre: he dejado en la opinión pública mi conducta por atender solo a las ventajas de la patria”, declaró en una ocasión cuando pretendieron atizar una campaña sediciosa en su contra. Por motivos de salud decidió regresar al Santiago natal, donde murió en octubre de 1818. A su árbol genealógico pertenecen Carmen Miyares y Peoli, patriota cercana a Martí y madre de María Mantilla; y Enrique Hernández Miyares, notable poeta y periodista muy activo en la vida cultural habanera a finales del siglo XIX.
Doña Inés, alma de su casa, quedó en Venezuela con nueve hijos, cinco varones y cuatro hembras. Los enlaces matrimoniales de su descendencia dan fe del poder y prestigio alcanzado por la familia Miyares-Mancebo. Para la matrona no había noche de tertulia, sobre todo cuando la Gaceta de Caracas traía alguna derrota de Bolívar y sus lugartenientes, en que no tuviera que resistir una sarta de improperios: cobarde, ruin, egoísta, revoltoso… lo llamaban. “¿Cómo es posible, señora, que una mujer de sus quilates no le diera a ese monstruo una sola virtud?”, le cuestionaban. Pero siendo una mujer de temple y sabiduría, doña Inés recusaba: “¿Y si las cosas cambian? En las revoluciones nada puede preverse de antemano. El fiel de la balanza se cambia con frecuencia en la guerra. Para obras, el tiempo. El tiempo corona el triunfo”.
Bolívar se impuso. Y terminó dándole la razón. Todavía a sus 83, la viuda de Miyares mantenía incólume su perfil venerable, conversación diáfana y trato gentil, todo y cuanto fue en días de plenitud. Recogida del mundo social, disfrutaba de la paz hogareña y de rezar religiosamente a diario junto a sus cinco esclavos. Como de costumbre, a las seis de la tarde del 8 de julio de 1833, la devota anciana convocó a sus sirvientes: “Vamos a rezar… por última vez”, dijo.
Sentada en su lecho y con el rosario entre manos, Inés Mancebo dirigió la oración. Al concluir la plegaria los arrodillados se pusieron de pie, y ella cayó desfallecida, muerta. Para entonces, el héroe universal al que nutrió con sus entrañas y al que —a pesar de estar en bandos opuestos— quiso ella sinceramente como un hijo, era tumba y espíritu. Antes de partir, en aquel invierno de angustia de 1830, Bolívar había espetado al borde del delirio: “Hemos arado en el mar”.
Los Bolívares cubanos
La propia Mary Ruiz de Zárate, quien investigó incansablemente sobre la vida y obra de Bolívar y otros héroes de nuestra América, una vez más siguió el rastro por archivos parroquiales hasta dar con La familia santiaguera del Libertador (ver Juventud Rebelde, 29 de octubre de 2000). Estableció la investigadora que “el 5 de mayo de 1711 se sellaría en Santiago de Cuba la fundación de la rama Bolívar en tierras cubanas”, con el matrimonio de Pedro de Bolívar y Aguirre, teniente de los Reales Ejércitos, y Juana González de Piña y López de Queralta, jovencita descendiente de una rancia familia de Sancti Spíritus afincada en Santiago por servicio militar del padre.
Nacido en Caracas en 1688, Pedro era el primogénito de Juan de Bolívar y Villegas, un capitán poblador español que fundó villas y ocupó elevados cargos en Venezuela. Viudo y avanzado en edad, este don Juan contrajo un segundo matrimonio en enero de 1711 —cuatro meses antes de las nupcias de su hijo Pedro— con la dama de 17 años Petronila de Ponte y Marín de Narváez, quien daría luz a seis vástagos, entre ellos Juan Vicente, futuro progenitor de Simón. De ahí que el Bolívar aplatanado en Santiago fuera nada más y nada menos que tío del Libertador.
No se ha podido precisar cuándo murió Pedro de Bolívar, ni si ocurrió en Cuba o Venezuela; tampoco existe imagen que nos permita conocer su rostro. Pero es sabido que de aquella rama de los Bolívar aclimatada en Santiago retoñaron varios mambises, siendo el más sobresaliente Arturo Bolívar Esténger, ayudante de Maceo y caído en combate durante la invasión a Occidente. Ya veterano mambí en 1913, su hermano Federico Bolívar Esténger fue nombrado administrador de la Aduana del puerto santiaguero y en 1919 resultó elegido presidente del Club Náutico local.
Pero la familia de los Bolívar también ha tenido cariz de mujer: de esa estirpe fue Caridad Bolívar, casada con Joaquín Bacardí Fernández-Fontecha, director técnico de la Cervecería Hatuey. Mientras más cercana en el tiempo, tuvimos en la misma genealogía a la reconocida escritora y etnóloga Natalia Bolívar Aróstegui.

¿Un reloj de Bolívar en Cuba?
“Cuba tiene hoy la suerte de poseer una joya histórica de un valor inestimable: el reloj que usó, en vida, el insigne libertador americano Simón Bolívar”. El Fígaro del 27 de mayo de 1906 ponía la nota de ribetes sensacionales. Es una curiosidad que no puedo dejar de compartir.
Señalaba el rotativo que el tesoro histórico pertenecía a Elías A. Capriles, venezolano que pasaba una temporada en Cuba, en ejercicio de su profesión de dentista en Camagüey. A ojos visto, el reloj parecía corresponder a la época, era plano, de llave, de los llamados de repetición, y sobre la tapa interior podía leerse la inscripción: “Aguilles–Simón Bolívar–1810″.
De cómo llegó semejante joya a sus manos era una historia tan larga que —según el propio diario— no alcanzaba el espacio para contarla. Así que periodistas y lectores tuvieron que conformarse con la “muela” del dentista y con los supuestos documentos de autenticidad que obraban en poder de este.

En acto de “generosa” publicidad, el señor Capriles asumió dejar la pieza en calidad de depósito en dicha redacción, para que pudieran verlo cuantos así lo desearan. Aunque sospecho que su secreta y real intención era negociarlo. “¿Se quedará en Cuba el reloj de Bolívar?”, parecía revender la idea El Fígaro. Y a renglón seguido se contestaba: “Todo puede ser si el gobierno o las Cámaras se deciden a adquirirlo, bien para destinarlo a un museo futuro o para obsequiar al señor presidente de la República”. Sin decir más, el escrito lo decía todo. No volvió a tenerse noticias sobre el destino final de la reliquia. Hay cosas que terminan escurriéndose por los bolsillos rotos del tiempo.