Hace unos días la escritora cubana Elaine Vilar Madruga me invitó a la presentación de la primera novela de Gabriela Ybarra El comensal, que tuvo lugar en La Habana. Por razones ajenas a mi voluntad no pude asistir, así que desde aquí hablaré sobre el libro. La segunda novela sobre la que estaré hablando, otro debut literario en España, llegó a mí pues ya conocía a su autora, Patricia de Blas, quien me presentó la novela La tiranía de las moscas, de la cual ya estuve hablando hace unos meses.
Sostika, de Patricia de Blas, es una novela de autoficción, como lo es también El comensal de Gabriela Ybarra.
El género autoficción es un tanto controversial dentro del mundo literario. Como su nombre lo indica, mezcla lo autobiográfico con la ficción y, para algunos, es una exaltación al yo, una narrativa narcisista, un producto de las corrientes modernas alteradas por el yoísmo de las redes sociales, en fin que, sea como sea, la autoficción es algo que se viene dando desde hace mucho tiempo, solo que en estas últimas décadas ha alcanzado mucho más auge y visibilidad. Autores como Marta Sanz, y los premios Nobel de Literatura J.M Coetzee y Annie Ernaux —cuya obra recomendé este verano—entre otros muchos, han cultivado el género. Para mí es necesario, es bien moderno y, por lo tanto, me declaro defensor suyo, ¿acaso no decía Rimbaud que hay que ser absolutamente modernos?
Es cierto que el discurso autoficcional ha sido utilizado mayormente por mujeres, lo cual me parece correcto e importante. Esta es también una forma de testimoniar y de dar visibilidad a las experiencias de vida, pensamientos e interpretaciones individuales desde otros puntos de vista, alejados de las formas patriarcales que han venido dominando el mercado literario.
Sea como sea, la autoficción tiene un innegable valor literario, un alto contenido humanista y siempre conduce al debate, pues si no se trata de una historia personal que venga a poner un dedo en una llaga, entonces, ¿para qué contarla?
He aquí entonces el ejemplo de dos novelas de autoficción, loables debuts literarios de dos autoras españolas que bien merecen la lectura y el debate.
El comensal, de Gabriela Ybarra
Es una mezcla de crónica con autoficción en la que Ybarra discursa sobre el duelo, lo político y lo social y sobre cómo estos elementos afectan a la vida familiar. Lo hace desde su experiencia personal y a través de la investigación sobre su abuelo, asesinado por la ETA a finales de los años 70, en vísperas de la democracia.
El secuestro y muerte violenta del abuelo tuvo una repercusión que traspasó generaciones, así como la afiliación política del padre de la protagonista, que obligó a la familia a mudarse y vivir un tiempo bajo amenazas de atentados.
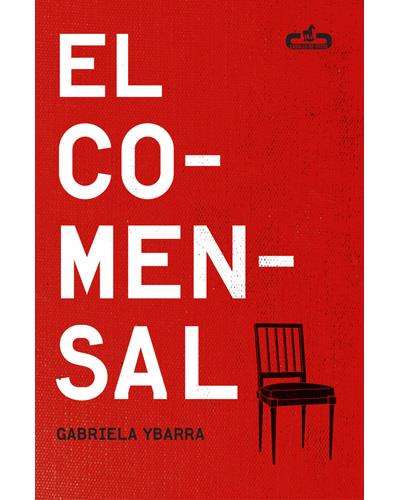
Hasta la muerte de la madre no se destapa ese otro trauma familiar que fue el asesinato del abuelo, hecho que la se narra en la primera parte a modo de crónica. La segunda parte, con un tono mucho más íntimo y personal, nos habla de cómo la protagonista decidió lanzarse a ordenar las piezas del pasado a raíz del fallecimiento de su madre:
“Es habitual que, tras la muerte de un ser querido, sus familiares y amigos miren y compartan fotos para recordarlo. En esta situación, la percepción de los espectadores suele estar alterada…”.
La narrativa es un viaje de autodescubrimiento del que Ybarra sale airosa a pesar de las heridas y, en todo caso, es un testimonio autobiográfico —con los retoques de ficción— que nos ayuda a entender el valor de la familia, la comunicación y el conocimiento de las raíces propias, no solo en lo moral, lo político, lo sentimental, sino también por lo genético y lo familiar. Un apellido, una relación, una herencia genética pueden conducir nuestras vidas, lo queramos o no, y para reconducir nuestro camino personal hay que ahondar y buscar el saber.
“Sed sencillos”, aconsejó la madre de la protaonista en la novela, y la frase parece haber calado en Gabriela, pues es la forma de su prosa; limpia, concisa y hasta un tanto fría —por decirlo de algún modo—, ya que carece de cualquier forma o tono de victimización, esa a la que estamos tan (mal)habituados cuando se trata de exponer heridas personales.
En este mismo año se estrenó la película homónima, bajo la dirección de Ángeles González-Sinde, lo cual también habla de la importancia de la novela. El comensal apoya mi teoría de que la política es el verdadero malvado de casi todos los cuentos de hoy.
“La muerte antes de tiempo es siempre violenta, irse joven lo es. Igual que partir de un disparo es siempre antes de tiempo. No importa la edad”.
Sostika, de Patricia de Blas
Con ella he llorado de emoción, y no quiero que esto medie o afecte la percepción de esta novela para quienes se animen a leerla. Aunque no soy llorón, no pude evitarlo, porque lo que leí es una lección de humanidad y, más que todo, una demostración de lo mal que estamos todavía en el mundo, de lo mucho que le falta al siglo XXI por llegar a algunos rincones del planeta, y cuando digo siglo XXI me refiero a lo mejor del siglo, a lo más justo y humano del siglo. Y he llorado, también, porque la injusticia se siente como un mal en todas las culturas, por mucho que sea nuestro “pan de cada día”, o algo inevitable.

Ahora, hablaré de la novela:
Sofía, la protagonista, es una joven de treinta años que, cuando los terremotos en Nepal, fue a tomar algunas fotos para documentar los sucesos para apoyar las noticias en varios medios de comunicación. El último día de su estancia allí retrata a una niña cuya foto, ya en España, no sale por ningún sitio. Sin embargo, su novio envía la foto a un concurso, y al ganar los tres mil euros de premio, Sofía decide regresar al campo de refugiados para encontrar, dos años después, a esa niña que huyó apenas le hicieron la foto —ya durante la lectura entendemos por qué escapó—, y hacerle entrega de ese dinero para ayudarla.
Ese es solo el inicio de la aventura. Ni Sofía ni el lector se esperan la de vueltas que han de dar para encontrarla, ni dónde ni cómo la van a encontrar, ni por qué no está donde debería estar, ni todas las formas en que se nos estrujará el pecho a medida que avanza la lectura.
Esta es una historia que se mueve in crescendo, a pesar de las pequeñas pausas para contemplar el paisaje y apreciar las costumbres, que son también parte de la experiencia. Una historia llena de giros inesperados hasta el mismísimo final. Yo, como la protagonista, a pesar de haber sido bautizado católico ya no creo que haya un Dios, y, aún así, siempre digo: Dios sabe lo que hace, somos nosotros los que no entendemos; aquí se aplica el dicho —que es mío por cierto—, y al leer la novela entenderán por qué.
La prosa sencilla y la intriga te envuelven. Sin caer en ningún panfleto, la novela te invita a la reflexión, y tan solo expone hechos y situaciones suficientes para que el lector se haga su opinión del estado de las cosas en un país como Nepal. Pero, ¿quiénes somos para juzgar?
Entre las preguntas que he visto por ahí con respecto a lo que plantea la novela, de si hay o no una estética de la pobreza, sí, la hay, y también tiene belleza; es un tipo de belleza rara que se reconoce con el ojo del que no es pobre, como mismo dice la autora: por contraposición. Puede ser caótica, triste, chocante, sucia, como sea, pero hay algo muy real: no te deja indiferente, conmueve, sacude, te arrastra al cuestionamiento. Una fotografía del desastre provoca eso, y convierte el dolor en arte. Patricia duplicó el arte al plasmarlo también de forma literaria, aún cuando pudiera estar contradiciendo la famosa línea: Una imagen dice más que mil palabras. Aquí, en miles de palabras, hay varias imágenes tan bien descritas, con tanto respeto y precisión, que no hizo falta apoyo visual ninguno.
Y sí, el fuerte, el que sobrevive, el que gana, el más poderoso, es el que cuenta la historia, como casi siempre. En este caso, la voz de la primermundista es la que cuenta la historia, y que lo haga con tanto cuidado y respeto dice mucho, de otro modo, ¿cómo extender la conciencia de que existen otros, más bien, otras miles sin voz? He aquí una novela necesaria, con su toque de autoficción, de testimonial y hecha para gustar, a pesar de lo incómodo de muchas situaciones planteadas; lo cual no es un punto débil del relato, ¡ojo! Todo lo contrario.
El anacronismo que representa Sofía en Nepal pone sobre la mesa aún más cuestionamientos y, sobre todo, apunta a la situación de las mujeres en ese país, aún sometidas por religión, cultura y política a cosas impensables para el mundo moderno: dígase matrimonios arreglados al estilo medieval, esclavismo, abusos, trata humana…
Sostika Rumba, la niña de la foto, te sacude el alma a través del lente de la fotógrafa que la busc, aún sin participar casi en la historia. Y he aquí otro punto a favor de la novela, que juega con la sencilla fórmula del sujeto que busca un objeto, y en ese sentido la historia fluctúa como película, con sus altibajos, sus momentos desesperantes, el suspenso y la escena obligatoria. Veo madera para filme aquí.
Me gustó el rumbo que coge al final, así, como si a la lástima le dieran una bofetada, porque no se trata de lástima, cuando se siente lástima se está declarando algún tipo de superioridad o qué sé yo. En este caso, se trata de mera empatía entre seres humanos, de que nos paremos a pensar en los demás, y en cómo a veces siendo un poco menos egoístas (sí, un poco menos, porque egoístas siempre somos) podemos afectar, para bien, las vidas de otros.
Yo estoy muy conmovido y pudiera enrollarme con muchas cosas, solo les invito a leer Sostika. Es breve, sencilla, respetuosa, hermosa, y cala hondo.
“Las fotografías son como las novelas. Hay millones de ellas por todo el mundo que no significan nada y muy pocas veces tienes una entre las manos que lo cambia todo”, dice Sofía, la protagonista, y he aquí el resumen de esta hermosísima historia.
Nos leemos la próxima semana.













