En estos días de celebración habanera, OnCuba entrega estos fragmentos del libro Historia de La Habana, escrito por el narrador estadounidense Dick Cluster y el ensayista y politólogo cubano Rafael Hernández, sobre la vida social, política, económica y cultural de la ciudad desde 1519 hasta noviembre de 2016, publicado en inglés (The History of Havana) por primera vez en 2006 y luego en una edición ampliada en 2016. El libro verá la luz en español en 2020.

La batalla de La Habana, 1933-35
(Fragmento)
En la mañana del 12 de agosto de 1933, la orquesta de ruidos a que estaban acostumbrados los habaneros desde tiempos remotos, se convirtió súbitamente en un coro que gritaba una sola y misma frase: “¡Se fue Machado!” Tranvías y camiones desbordados de jóvenes exultantes de sonido y de furia, recorrían la ciudad en una marcha triunfal, buscando colaboradores de la dictadura, y entrando a saco en sus mansiones, en un gesto de anárquica reivindicación por todo lo robado al pueblo.
La dictadura se derrumbaba bajo la presión de la última huelga general convocada por la Confederación Nacional Obrera de Cuba (CNOC), y secundada por los estudiantes, los comunistas, la organización paramilitar ABC, y otros grupos combatientes contra el antiguo régimen. Pero ninguna de estas organizaciones revolucionarias controlaba a los habaneros, quienes daban rienda suelta a un odio acumulado bajo siete años de dictadura.
Así como veinticinco años después la furia popular linchaba las odiadas máquinas de jackpot y los parquímetros, negocios de los protegidos de Batista, los linchamientos del 12 de agosto de 1933 ejecutaban en medio de la calle a agentes de la temida policía política del dictador, conocida popularmente como la Porra (el vergajo).
Así, también saquearon la lujosa Villa Miramar en la desembocadura del Almendares (justo encima de donde la ciudad se fundó por segunda vez), llevándose consigo muchos de los tesoros que Carlos Miguel de Céspedes, el ministro de Obras Públicas de Machado, había amasado. En Buenavista, el saqueo fue más práctico. Raquel Cañizares jamás ha olvidado cómo, cuando tenía seis años, vio a dos mujeres diminutas, vecinas suyas de la misma cuadra, dobladas bajo el peso de un gran saco de arroz.
Machado y sus colaboradores cercanos, incluidos los jefes de esa policía y el propietario de Villa Miramar, se habían escapado al exilio, la mayoría de ellos a los Estados Unidos. Desde aquella distancia contemplaban los acontecimientos que, como un incendio iniciado en la capital, se propagaría a todo el país en los próximos 20 meses. Había empezado la revolución del 33, primera y única de todas las revoluciones cubanas surgida y peleada hasta el final en las calles de La Habana.
En medio de la gritería de la ciudad aquel primer día, las estaciones de radio anunciaban un gobierno provisional compuesto por el Dr. Carlos Manuel de Céspedes Quesada y el general Alberto Herrera Franchi. Céspedes era abogado, ex embajador en Washington, y lo más importante, era el hijo homónimo del hombre que había proclamado la independencia de España sesenta y cinco años antes; Herrera, por su parte, era el jefe de las fuerzas armadas del régimen que acababa de colapsar.
Pero lo habaneros estaban hartos de los “generales y doctores” –título de una famosa novela publicada unos años antes por el mejor narrador de los primeras décadas republicanas, Carlos Loveira. Incluso muchos policías y soldados de filas se negaron a acatar las órdenes de esas figuras de los antiguos regímenes, y pronto las organizaciones revolucionarias impondrían un gobierno propio, cuya corta vida dejaría una huella profunda en la historia de Cuba. El presidente era un profesor de Fisiología de la Universidad de La Habana, Ramón Grau San Martín, y su ministro de Gobernación, Guerra y Marina, un joven graduado de Farmacia y ex viajante de medicina, nacido en Bala Cynwy, Pensilvannia, de padre cubano y madre irlandesa nombrado Antonio Guiteras Holmes.

Citando el aforismo de Martí acerca de impedir que la colonia siguiera viviendo en la república, el gobierno adoptó el lema “Cuba para los cubanos”, y buscó, según palabras de Grau “liquidar la estructura colonial que ha sobrevivido en Cuba desde la independencia”. Era el primer gobierno en la historia republicana que no fuera avalado por los Estados Unidos –país que se abstuvo de reconocerlo durante todo el tiempo que sobrevivió. Como en ningún otro momento anterior, la gente de La Habana, según una frase popular en Cuba, se “botó para la calle”. Maestros, estibadores del puerto, torcedores de tabaco, estudiantes, feministas, recorrían la ciudad en perpetuas manifestaciones que portaban todo tipo de estandartes y reclamos. Jornadas laborales de ocho horas, voto femenino, leyes para proteger a los nacionales ante la inmigración de fuerza de trabajo barata, desayuno subvencionado en las escuelas primarias, elevación de los salarios a los empleados públicos. El gobierno de los 100 días –según fuera conocido más tarde– dictaría numerosas leyes, incluido el control de los precios de productos de primera necesidad, la negociación colectiva obligatoria en los centros de trabajo, y especialmente las primeras nacionalizaciones en la historia que afectaban los servicios de teléfonos y electricidad, así como algunos ingenios azucareros pertenecientes a corporaciones norteamericanas –y repudiaría la enmienda Platt. A pesar de esta política audaz, el efecto acumulado por la gran depresión iniciada en 1929, junto a siete años de mano dura, censura y represión, comiendo una dieta básica de harina de maíz con boniato, y agua con azúcar prieta, los habaneros –como ocurrió antes y volvería a pasar después– no aguantaban más, y habían entrado en erupción, desbordando la capacidad del gobierno más radical de su historia.
La ola de reclamaciones era tan intensa que atravesaba a las propias fuerzas armadas. Un par de semanas después de la caída de Machado, los soldados y sargentos –bajo la influencia de líderes del Directorio Estudiantil Universitario (DEU)– se habían sublevado contra la oficialidad, y decapitaban a la plana mayor del ejército, compuesta por hijos de la clase alta. La llamada revolución del 4 de septiembre, dirigida por los sargentos Pablo Rodríguez y Mario Hernández, tomaba el campo militar de Columbia, sede del Estado mayor conjunto, en el territorio de Marianao, al oeste de la ciudad. Detrás de estos dos líderes del movimiento, había un sargento taquígrafo, oriundo del pueblito de Banes, al oriente de la isla, e hijo sin padre reconocido de una lavandera mestiza, que hablaba un poco de inglés, nombrado Fulgencio Batista y Zaldívar. El sargento Batista mostró pronto su capacidad de liderazgo, negociando con los políticos revolucionarios civiles a espaldas de sus colegas, y haciéndose con la jefatura del ejército, desde donde propinó el golpe de gracia a la alta oficialidad depuesta.
En lugar de irse al exilio, los ex jefes de las fuerzas armadas decidieron posicionarse cómodamente nada menos que en el flamante Hotel Nacional, recién construido. Convencidos de que la embajada norteamericana los apoyaría y armados hasta los dientes, resistieron varios días el asedio de la tropa sublevada, que junto a civiles de las organizaciones revolucionarias, rodearon el magnífico hotel y bombardearon con cañones su fachada de estilo renacimiento mediterráneo. En los primeros días de la batalla del Hotel Nacional, los miembros del exclusivo equipo de tiro del ejército se dedicaron a practicar su puntería contra los soldados, desde la ventajosa posición de los balcones del quinto piso. Al cabo, cortadas las líneas de suministro de aquella lujosa ratonera, agotado el parque de municiones, muertos de hambre y sed, los aristocráticos oficiales sacaron finalmente la bandera blanca. Algunos fueron fusilados de inmediato, en los propios jardines frente al hotel; otros fueron juzgados y enviados al Presidio Modelo en Isla de Pinos, moderna cárcel fundada por el régimen de Machado sobre el modelo de Sing Sing y Alcatraz. La primera contrarrevolución, formada por los restos de la estructura de poder machadista, había sido aplastada.
La capacidad de mando del ahora Coronel Batista para hallarle solución a los problemas había llamado la atención del embajador de Estados Unidos en La Habana, Benjamin Sumner Welles. El embajador había conversado con él a raíz del levantamiento armado de los sargentos en Columbia. La conversación tuvo lugar en su despacho, que dominaba la Plaza de Armas, a escasos metros de la ceiba donde se plantó la ciudad, en el macizo edificio de arquitectura norteamericana que hoy alberga el Museo de Historia Natural, y que entonces era la embajada de los Estados Unidos. Y ambos habían descubierto que tenían cosas en común.
Pero los acontecimientos eran percibidos como demasiado peligrosos para Estados Unidos, y el embajador decidió tomar precauciones de emergencia. A solicitud de Sumner Welles, el USS Wyoming y otros buques de guerra habían sido despachados hacia la capital de Cuba, y fondeaban expectantes en la legendaria bahía de Carenas, mostrando la bandera y recordando que para ellos seguía existiendo la enmienda Platt. Por otra parte, la situación era tan compleja como para pensarlo dos veces antes de decidirse a ordenar el desembarco de los marines. Lo más amenazante de todo parecía ser la ciudad misma, según informaban los alarmados telegramas del embajador a Washington, pues ni el gobierno, ni las organizaciones revolucionarias ni la derecha, eran capaces de controlar a la muchedumbre que había tomado las calles de la Habana.
La primera gran confrontación que involucró a este personaje multitudinario tuvo lugar el 29 de septiembre, día en que se celebraron los funerales de Julio Antonio Mella, en una larga marcha que cubría la calle Reina en dirección al Parque de la Fraternidad (antiguas áreas de desfile militar español), en la cabecera del Prado, entre el Palacio Aldama y el Teatro Martí. Las cenizas de Mella descendían en un cenotafio por la calle Reina, sostenido por un mar de brazos, cuando la policía montada de Batista recibió la orden de atacar la manifestación. Unos minutos antes, Rubén Martínez Villena, uno de los más destacados poetas e intelectuales cubanos de la época, y el dirigente más conocido del liderazgo comunista, hablaba ante la multitud con una voz exangüe, minada por la tuberculosis, dirigiéndose a Mella: “Aquí estás, sí, pero no en ese montón de cenizas, sino en esta tremenda manifestación de pueblo que te acompaña”. Cuando la policía a caballo se abalanzó sobre la muchedumbre de habaneros, centenares de manifestantes buscaron refugio en los portales y tras las columnas de la antigua mansión de Miguel Aldama, convertida desde hacía unos años en la fábrica de tabacos Gener, bajo una lluvia de balas y de golpes, tal como acostumbraba la policía de Machado. El saldo de muertos incluía a ancianos, mujeres y niños. Los comunistas, los sindicatos y una parte de los habaneros, identificaron la represión con el gobierno, debilitando así su apoyo popular.

Acontecimientos como éste no eran los únicos que mantenían a La Habana en vilo, en un estado de permanente turbulencia que invadía sus calles y lugares públicos. Del otro lado del espectro político, una nueva derecha, también armada, actuaba sin reposo. La organización clandestina ABC ponía bombas en las esquinas de la ciudad y organizaba atentados, haciendo que de día y de noche se escucharan detonaciones en la capital. Inspirada en la estructura paramilitar de los camisas negras de Mussolini, y concebida originalmente como una tropa de choque para golpear a fondo el poder de la dictadura, los camisas verdes del ABC le hacían su propia guerra al gobierno de los 100 días, a los comunistas, a los sindicatos, al movimiento estudiantil y a la nueva generación de militares. Para ellos, la guerra iniciada para subvertir al régimen de Machado no había terminado.
La nueva contrarrevolución posterior a los sucesos de agosto de 1933 atraería a otros grupos, como los militares que habían quedado descontentos con la revolución de los sargentos, a la aviación y algunos sectores dentro del ejército. La convergencia entre la derecha fascista del ABC, la casta militar sobreviviente y los subalternos que habían perdido su oportunidad el 4 de septiembre, desembocó en una de las mayores sublevaciones que recordaría la ciudad. De esta nueva derecha que mezclaba diversos sectores sociales surgió una fuerza armada de militares y paramilitares, que tomaría el castillo de San Ambrosio, y se lanzaría en una batalla campal, convirtiendo a La Habana, al este y al sur de la zona colonial, en una zona de guerra.
La batalla se inició con el bombardeo del campo militar de Columbia por parte de la aviación sublevada, secundada por la policía y el ABC. Las fuerzas leales al gobierno, comandadas desde el castillo de la Punta por el Ministro de Gobernación, Guerra y Marina, Antonio Guiteras, y compuestas por la marina, la artillería y la mayor parte del ejército, acorraló a los disidentes en el castillo de Atarés, en la zona del mismo nombre que queda al sureste de la ciudad vieja. Igual que había ocurrido con la sedición de los oficiales en el Hotel Nacional, los líderes militares rebeldes también daban por descontado el decisivo apoyo de la embajada de los Estados Unidos. El acorazado USS Wyoming, anclado en la bahía de La Habana, se puso en zafarrancho de combate y desenfundó los cañones apuntando hacia el Palacio Presidencial. Cuando los rebeldes al mando de Blas Hernández y Ciro Leonard descubrieron que el embajador Sumner Welles apoyaba al sector leal del ejército, cuyo jefe era el Coronel Batista, resultaba demasiado tarde. Sometidos a la rendición después de un prolongado fuego de morteros y artillería de grueso calibre, los jefes sublevados fueron alineados contra el muro de la fortaleza y ejecutados por fusilamiento. La nueva contrarrevolución quedaba momentáneamente descabezada.
En medio de aquel gran teatro de guerra en que se desenvolvía la vida cotidiana de la ciudad, la prensa y la radio transmitían noticias insólitas, al tiempo que se hacían eco de todo tipo de rumores, conspiraciones y peligros, anunciando a los asombrados habaneros los hechos más inesperados. El ministro de Gobernación, quien ostentaba el mando directo de las fuerzas del orden, visitaba las unidades de la marina, que se habían mantenido fieles al gobierno, y les regalaba a todos los oficiales un ejemplar de Los diez días que estremecieron al mundo, el reportaje de John Reed acerca de la revolución rusa de 1917, lo que acrecentaba los temores de la embajada norteamericana sobre el tinte ideológico del régimen. El periodista norteamericano de izquierda Carleton Beals entrevistaba a Guiteras llamándolo “el John Brown de Cuba”, en una serie de artículos publicados a mediados de septiembre en periódicos de Estados Unidos. Mientras tanto, el poderoso sindicato de torcedores de tabaco de La Habana se iba a la huelga, paralizando las más importantes fábricas de la capital. De las provincias orientales llegaban noticias de que soviets de obreros, campesinos y soldados habían tomado el poder en varios centrales azucareros, entre ellos Mabay y Tacajó. A pesar de que Estados Unidos se negaba a reconocer al gobierno del presidente Grau San Martín, Sumner Welles declaraba que los militares cubanos serían bienvenidos para entrenarse en West Point.
Frustradas todas sus artes diplomáticas para engatusar al ministro de Gobernación, Guerra y Marina, y después de una conversación entre ambos en el campo militar de Columbia el 15 de noviembre de 1933, el embajador le informaba secretamente al presidente Roosevelt que Guiteras era el más peligrosos enemigo de Estados Unidos en el gobierno cubano. La conspiración para derrocarlo, con la participación de los hacendados azucareros, el embajador Welles y el jefe del ejército Coronel Fulgencio Batista estaba en marcha. En esta conspiración contrarrevolucionaria convergerían los intereses creados del antiguo régimen, de los Estados Unidos y del ala militar de la propia revolución.
A la llegada del nuevo embajador, el experimentado diplomático Jefferson Caffery, en reemplazo de Welles, quien traía la misión de ultimar el golpe, ya se había desatado la ola de nacionalizaciones impulsada por Guiteras. Estas se habían adoptado en respuesta a las acciones de las compañías norteamericanas que controlaban los teléfonos y la electricidad en Cuba, negadas a acatar la reducción de sus altas tarifas, inaccesibles para el grueso de la población, que el gobierno había dictado. Para resolver los conflictos laborales en los centrales azucareros orientales –“Delicias”, en la hoy provincia de Las Tunas, y “Chaparra”, en la zona de Holguín—estos fueron nacionalizados.
Debilitado en su apoyo popular por la situación de crisis y las crecientes demandas populares, y resquebrajado internamente por las tendencias políticas que lo atravesaban, el gobierno de los 100 días se quedó solo entre la izquierda y la derecha, y fue un blanco fácil para el golpe de Estado. Aliviado por no tener que desembarcar los marines del Wyoming, el embajador Caffery anunciaría a su gobierno que fuerzas democráticas habían impuesto en el gobierno al ex coronel Carlos Mendieta, quien representaba los intereses de los hacendados azucareros y era un amigo de los Estados Unidos. Entre las primeras medidas del nuevo gobierno estaría la desnacionalización de las propiedades públicas incautadas a corporaciones norteamericanas. Pero el verdadero hombre fuerte del nuevo régimen –ahora más fuerte que antes del golpe– era el ex sargento de Banes, Fulgencio Batista. Su tarea pendiente sería la eliminación de la amenaza de los líderes revolucionarios en la oposición, y la restauración de la paz social.
La Habana del gobierno Caffery-Batista-Mendieta seguía siendo un hervidero de insurgencia, enfrentamientos callejeros, e incertidumbre. Para colmo, todos los médicos de la ciudad se iban a la huelga durante tres meses. La cárcel del Castillo del Príncipe, en las alturas que dominan el extremo sur de la Universidad de La Habana y la calle Zapata, se llenaba de sindicalistas y estudiantes presos. La represión contra las organizaciones obreras y estudiantiles se recrudecía por parte de la policía habanera, cuyo nuevo jefe, el coronel José Eleuterio Pedraza, íntimo amigo de Batista, se jactaba de que acabaría con cualquier huelga, a base de “palmachristi y goma”. Para los habaneros, esta frase críptica que describía el sistema científico del coronel era perfectamente comprensible: el “palmachristi” era un laxante popular, compuesto por aceite de ricino, un poderoso emético que podía arrasar en poco tiempo con los intestinos de cualquiera; la “goma” era el término genérico empleado para identificar el instrumento conocido como cachiporra o blackjack. Ambos ingredientes de la fórmula de Pedraza eran aplicados a los presos en las estaciones de policía bajo su mando.
Con toda la izquierda ahora en “la oposición” –es decir, atacando al nuevo gobierno– la derecha quedaba visiblemente más expuesta. La exaltación del fascismo criollo ganaba inspiración con el auge de Mussolini y el inicio del ascenso de Hitler en Europa. En la mañana del 17 de junio de 1934, más de cincuenta mil militantes del ABC, luciendo sus estridentes camisas verdes, cubrieron la superficie del Paseo del Prado, que se extiende del Parque Central hasta el Malecón. Entre la multitud de curiosos que hormigueaba bajo los soportales de los edificios de Prado, se habían dado cita secretamente un nutrido grupo de comunistas, organizados en grupos de acción armada, y miembros de la organización clandestina fundada por Antonio Guiteras entre sus antiguos y nuevos seguidores, conocida entonces como TNT. En lo mejor de los discursos y consignas de los abecedarios, los destacamentos de comunistas y guiteristas, actuando cada uno por su cuenta, desencadenaron un violento ataque, que tomó desprevenidos a los camisas verdes, y sembró el pánico en la multitud que llenaba el Paseo del Prado. El fascismo criollo, acostumbrado a la impunidad de las acciones clandestinas, se quedó tambaleando después de su primera manifestación pública.

En este contexto convulso, mientras las esperanzas de cambio suscitadas por la caída de Machado se esfumaban, los grupos armados se multiplicaban, ejecutando atentados contra sicarios de la policía, empresas norteamericanas y periódicos conservadores. Sus nombres rutilaban en las primeras páginas de los periódicos: Brigada de la Aurora, ORCA, Ejército Libertador. Bancos, grandes propietarios y voceros del poder establecido eran blancos de sus ataques. El multimillonario hacendado azucarero Eutimio Falla Bonet pagaba 300 000 pesos por su rescate a un comando revolucionario. Pepín Rivero, el director del Diario de la Marina, decano de la prensa conservadora cubana, escapaba de milagro a un atentado en medio de la calle.
Ahora con las manos libres para someter a la ciudad, y la ventaja de un nuevo sistema de “tribunales de urgencia”, especialmente creados para despachar directamente al Castillo del Príncipe a los elementos considerados subversivos, el coronel Batista lanzaba una ofensiva que tomaba militarmente la Universidad de La Habana y disolvía todos los sindicatos. Al mismo tiempo, para prevenirse contra cualquier posible fuego amigo,” mandaba a asesinar a sus antiguos colegas, los líderes sobrevivientes de la revolución de los sargentos.
Sin unidad ni coordinación de sus acciones, y sobre todo sobrepasadas por el pueblo de La Habana y el resto de Cuba, las organizaciones revolucionarias en la oposición se vieron cogidas entre el fuego rasante del coronel Batista y el estallido de la gente común y corriente, que se lanzó a una desesperada huelga general, en marzo de 1935, con el afán de desencadenar una crisis como la que había precipitado la caída de Machado en agosto de 1933. Sin embargo, esta vez el poder establecido se había consolidado y estaba preparado para hacerle frente en toda la línea. Durante varios días, las fuerzas al mando del coronel Pedraza repartieron el prometido palmachristi y la goma, y se dedicaron a cazar a los grupos revolucionarios en las calles de La Habana, y a sembrar el terror en su población.
El 8 de mayo de 1935, como último acto de la tragedia, Antonio Guiteras, en compañía de sus colaboradores más cercanos, entre ellos el venezolano Carlos Aponte, coronel del ejército guerrillero de Augusto César Sandino, eran cercados por el ejército, mientras intentaban salir de Cuba clandestinamente. Reunidos en una pequeña fortaleza militar conocida como El Morrillo, situada en la costa de Matanzas, en el trayecto entre La Habana y la playa de Varadero, los guiteristas planeaban salir hacia México, donde se entrenarían militarmente, con el propósito de regresar a la isla en una expedición que se internara en las montañas e iniciara la guerra de guerrillas contra el gobierno. Con la muerte de Guiteras y el triunfo de Batista –que controlaría la política cubana en los próximos nueve años– se cerraba el epílogo de la revolución de 1933.
Los barcos de guerra norteamericanos se retirarían tres meses después del puerto de Carenas. Y algunos de aquellos habaneros que habían visto rotos sus sueños revolucionarios se embarcaban para España, vía Nueva York, a sumarse a la Brigada Internacional Abraham Lincoln, e incorporarse a la guerra civil, donde se juntaban con otros latinoamericanos y no pocos norteamericanos. En proporción a su población, los cubanos eran mayoría entre los combatientes extranjeros que defendieron la República española, y los que alcanzaron los más altos rangos militares en sus filas. Entre ellos, famosos narradores, como Pablo de la Torriente Brau, autor de numerosas crónicas sobre la guerra, quien caería combatiendo en el frente de Jarama. El más conspicuo de los escritores norteamericanos que acudió a aquella guerra, Ernest Hemigway, escribiría luego, en el hotel Ambos Mundos de La Habana Vieja, una novela titulada Por quien doblan las campanas, inspirada en aquella experiencia. Él volvería finalmente para residir en un suburbio de la capital, a escribir y pescar en la corriente del Golfo. Allí estaría, junto con el resto de los habaneros, cuando la historia regresara por sus fueros veinticinco años después y los habitantes de la ciudad exclamaran a coro el grito jubiloso de: ¡Se fue Batista!


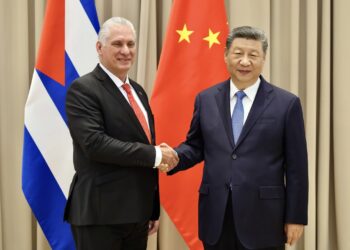









“Se escribe sobre los odiados casinos y parkimetros”. Falso. Se rechazaba el regimen de Machado simplemente porque este pretendia prorrogar sus poderes. Luego llego una Robolucion comunista que ya se prolonga por 61 anos. Totalitarismo estalinista con miseria, hambre y terror y el 25% de la poblacion en el exilio. Dos mill. en EE.UU y otro millon regados por medio mundo.