|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Como de puntillas entraron con el alborear del siglo XX. Eran hombres altos y fornidos, mujeres blondas y hacendosas; todos de tez blanca, cachetes rosados, ojos azules y hablantes de un idioma nunca antes escuchado en los contornos rurales de Palmarito de Cauto y Miranda, 63 kilómetros al norte de Santiago de Cuba. Venían de la prístina Minnesota, tierra de los diez mil lagos donde el invierno nunca termina y la amabilidad es un arte. Allá se habían mudado tiempo atrás desde la nórdica Suecia y levantado tienda. En una nueva aventura, ahora en medio de aquella floresta virgen en el oriente cubano, plantarían sus sueños de prosperidad.
Seducidos por la dulce promesa de vincularse a la pujante industria azucarera y convertir el sudor en oro blanco, aquellos hombres y mujeres nativos de fríos y distantes lares decidieron no solo establecerse en un paraje tan recóndito como exuberante, sino también armonizar con una cultura, un contexto sociopolítico y un clima diametralmente opuestos a sus rutinas.
Un río que surcaba el feudo, llamado Bayate por los lugareños, cedió el nombre. Hoy puede resultar prácticamente ignorado o extraño, pero en 1905 decenas de familias de origen sueco fundaron en medio de la entonces provincia de Oriente una comunidad de agricultores, artesanos y obreros que sería, por quince años, un paraíso tropical.

Alfred Lind, el fundador
Enfundado en traje gris, demasiado elegante para andar entre un mar de yerba de guinea y el calor del monte, el doctor Lind se quitó el sombrero de jipijapa en señal de reverencia ante el paisaje que lo envolvía. “Es el sitio ideal”, dispuso tácitamente la voz de su pensamiento precursor. Después de años de guerra, la república naciente demandaba resucitar la agricultura, y sobre todo sacar de las cenizas a la industria azucarera. En Cuba vio el futuro.
Para entonces Alfred Lind estaba en sus cuarenta. Había nacido en 1862, en Tråvad, una pequeña parroquia ubicada en la provincia sueca de Västergötland. Con 20 años emigró a Estados Unidos y se asentó en Minneapolis, donde por un par de décadas ejerció la medicina e instituyó su prestigio y fortuna. Aunque el negocio iba bien, quizás dejándose llevar por su espíritu emprendedor y aventurero, quiso probar suerte en otros giros. De su primera estancia en Cuba creció la tentación de comprar la finca La Güira, propiedad de la familia Tamayo que abarcaba 53 kilómetros cuadrados.

Alfred Lind calculó la oportunidad de ganar si invertía en la producción azucarera. “El azúcar es lo mismo que el oro y crece rápido aquí. Nada podría ser mejor que hacer que su dinero ganado con esfuerzo se convierta en dulzura”, escribió en carta tratando de “endulzar” a un amigo. Para materializar su apuesta providencial, el emprendedor Lind creó The Swedish Land and Colonization Co. Esta seguía el esquema tradicional de las compañías que por entonces se dedicaban a la adquisición de tierras en Cuba, las que luego parcelaban y ofrecían a colonos de ánimo laborioso, interesados en impulsar su propio dominio y llevar una vida pacífica.
Luego apostó su considerable caudal financiero en levantar el central Palmarito de Cauto. La fábrica de azúcar estuvo lista para 1910 y dio empleo a muchos cubanos. Creció vertiginosamente: en su primera zafra produjo 20 mil sacos, en 1913 registraron casi 39 mil y al año siguiente la producción se elevó a 53 mil sacos.

Pasaje a la colonia luterana
En los periódicos de Dakota del Norte, Dakota del Sur, Minnesota y Wisconsin —donde mayor emigración escandinava existía— se publicaban regularmente anuncios ofreciendo lotes de tierra, así como garantías de empleo y pagos en la colonia luterana de Bayate. Las notas publicitarias añadían las cualidades benignas del clima y las condiciones balsámicas del paraje, ideal para curar o aliviar varias afecciones.
Comenzando el año 1907, Lind en persona viajó a su país natal para “vender” su proyecto y convencer a más compatriotas de que Cuba era un buen lugar para invertir sus coronas. La campaña propagandística surtió efecto y logró atraer a cientos de suecos. Pero no todos lograron aclimatarse y algunos se sintieron defraudados. En otro escrito, Lind decía que algunas experiencias con los nuevos constructores no eran alentadoras y que al menos media docena de asentados se manifestaban insatisfechos. “La última fue una señora de Boston, nos dejó avergonzados porque no podía comprar helado y fresas cuando quería”, apuntó.
A finales de 1905, a golpe de hacha y machete, habían comenzado las labores para despejar el bosque primitivo y hacerle espacio a la urbanización. La tarea fue ardua. Bajo el sol de Cuba tenían más trabajo que en las pirámides de Egipto y abundaban los mosquitos que les inyectaban la malaria. Pero aquellos hombres y mujeres de alma vikinga asumieron su destino con entera resolución. No podía ser para menos, pues la mayoría lo había vendido todo para unirse como socios a esta empresa.
En poco tiempo la densa vegetación quedó reemplazada por espacios abiertos y pudieron levantar los primeros edificios. Uniformadas a la vera del camino, las casas eran de madera, muchas se levantaban sobre pilotes, tipo bungalows americanos; otras seguían los patrones de la arquitectura sueca, lógicamente con adaptaciones al ambiente local. Los pisos estaban encerados y alfombrados, las paredes pintadas con cenefas o paisajes; recubrían con tela metálica puertas y ventanas; horneaban el pan sueco estufas de hierro; poseían fonógrafos e instrumentos musicales; las casas disponían de aljibes y agua corriente.

Construyeron calles, puentes, plaza central, estación de ferrocarril, iglesia —fue el edificio más alto del lugar—, oficina de correos, cine, hospital, hospedería, comercios y escuela; en esta enseñaban los tres idiomas necesarios: sueco, castellano e inglés. En torno al poblado surgieron otros caseríos y fincas donde se cultivaban plátanos, cítricos, maíz, café y frutales. A partir de julio de 1909 dispusieron de línea telefónica que conectaba a Palmarito, Bayate, San Nicolás y Santa Fe, entonces pertenecientes al término municipal de Palma Soriano. En general, la vida cotidiana recreaba la de una aldea típica del país europeo.
Al estilo de una cooperativa moderna, Bayate se diseñó como una comunidad basada en principios de ayuda colectiva y participación democrática. Con el beneficio de esas relaciones de camaradería y cordialidad no se fomentó —digamos— la diabólica competencia; lo cual no niega que existieran sus cabras locas, dimes y diretes, juegos de naipes y solterones cortejando a mujeres criollas. O que incluso se dieran episodios de robo o sangre, como el que derivó en la muerte a tiros de Friby Fius Peterson, recogido por el Diario de la Marina (14 de enero de 1919).
Para resolver conflictos, temas de interés colectivo y decisiones vitales para el desarrollo de la comunidad, los colonos celebraban reuniones con cierta frecuencia, en las que solo los hombres votaban a mano alzada; pues para la fecha las mujeres no tenían derecho a voto —ni en Cuba ni en Suecia— y solo podían influir a través de sus esposos. Amén de eso, puede decirse que las mujeres suecas participaron activamente en la vida de aquella comunidad.

Buenas personas
Cada vez que una nueva familia llegaba, todo el pueblo acudía a la estación del ferrocarril para dispensarle un afectuoso recibimiento. Alrededor de trescientas personas de origen sueco llegaron a residir en la colonia en sus días de apogeo. Consigo traían herramientas y pertenencias, incluso colmenas de abejas. También sus costumbres, ciencias, bailes, creencias, recetas culinarias y afición a la bebida.
Celebraban religiosamente Acción de Gracias y el día de San Juan. Sobre todo trajeron sus ansias enormes de trabajar y progresar, demostrando que el significado —de “fingirse torpe o tonto para evitar responsabilidad o compromiso”— otorgado al dicharacho “hacerse el sueco”, no es más que una trivial e indebida adjudicación.
Por raro que pueda parecer, los colonos suecos tuvieron las ocupaciones más diversas, menos la de negociantes de bienes raíces. Componían la fuerza laboral médicos, ingenieros, maestros, carpinteros, herreros, albañiles, zapateros… Algunos cobraron fama de auténticos personajes.
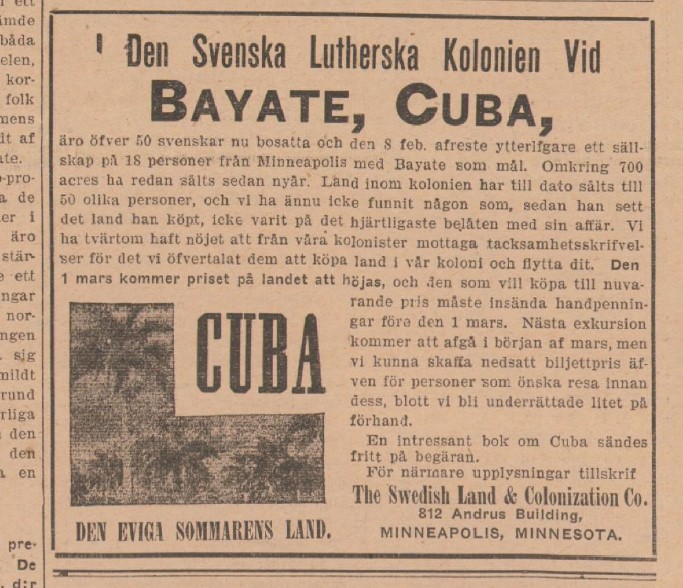
El doctor Lind, además de ser respetado como fundador y empresario principal, ganó la admiración popular por su sensibilidad. En su actuar médico atendía a cualquier enfermo en el hospitalito de diez camas que abrió al fondo de la farmacia, y hasta en su propia casa, fuera de horarios. En la organización de la Compañía lo secundaron el catedrático S. J. Carlson, el comerciante de ropas E. G. Dahl, el profesor C. G. Schultz y el abogado Erland Lind.
Mucho aportó al desarrollo de la comunidad John Peter Johnson, ingeniero, constructor, y carpintero-ebanista. Vino en 1905, con diez de sus trece hijos. Dirigió la construcción del hotel, que fue administrado exitosamente por las intrépidas hermanas Hanna y Elisabeth Eriksson. Johnson instaló además un aserrío, un taller donde se hacían ruedas de madera para las carretas que tiraban del cañaveral al ingenio, y hasta inventó una grúa de madera para alzar caña. También diseñó un puente sobre el río Bayate, catalogado como una de las primeras y más importantes obras ingenieras en la zona.
Los hermanos Carlson laboraron como maquinistas de tren; Los Novell eran albañiles; Axel y Johan Berge, químicos azucareros; N. O. Nelson, el relojero. El comisionista Fritz Peterson brindaba la mayor gama de productos importados en su tienda “La Primera de Bayate”, cerca de la estación ferroviaria. Más adelante, en la calle principal, Cristina Johnson servía albóndigas suecas y costillas de cerdo en su café-restaurante. Mientras, su esposo Johan August Nyström se encargó de documentar con su cámara las faenas cotidianas. Aunque la mayoría de esos cromos acabaron perdidos, las imágenes conservadas sobran para hacerse una idea del duro trabajo de campo y del esplendor del emporio agrícola.

Sin dudas, el nombre cimero en la lista de nórdicos fue Erik Leonard Eckman, botánico y explorador que, pese a dejar relevantes aportes a las ciencias naturales, es poco mencionado. Eckman arribó a La Habana en abril de 1914 con la idea de permanecer solo semanas, el tiempo suficiente para montar una estación botánica; pero quedó tan fascinado con la naturaleza insular que prolongó su estadía diez años. Se subió al tren de Oriente a fin de contactar a paisanos suyos aplatanados en Bayate, y en la colonia se construyó una cabaña que devino centro para lanzar sus expediciones científicas. En 1915 exploró la Sierra Maestra. El nombre de Pico Suecia —tercer punto más elevado del país— evidencia la incursión del naturalista. Erik Eckman clasificó y registró dos mil especímenes de la flora y fauna autóctonas.
Dentro de una burbuja
Bayate nació con los días contados. Para 1920, de la bucólica colonia quedaba más melancolía que realidad. El principio del fin se decretó cuando el soberbio Bill Wagner clavó en la parcela de enfrente el cartel de la Wagner Sugar Corporation. A través de coacciones y contratos azucarados, el agente estadounidense —que no quiso “hacerse el sueco”, en buen sentido— logró rendir a los pequeños productores que antes vendían al ingenio Palmarito.
Ni Thor, el todopoderoso dios del trueno y protector de los agrícolas —según la mitología nórdica— pudo echarle una mano —o un martillo, en este caso— para salvar a Lind y compañía del monopolio brutal. Doblegados por esa competencia, y hasta algo espantados por las olas de violencia —de los Independientes de Color en 1912 y La Chambelona en 1917— que trastornaron la paz de la comarca, varios granjeros temorosos de perder sus activos prefirieron hacer las maletas de vuelta a su lejana y fría tierra natal. Muchos se fueron convertidos en “millonarios del azúcar”. La incursión había sido exitosa.
Paradójicamente, el fundador Alfred Lind no tuvo igual suerte. Negado a rendirse, entró en una batalla legal contra el feroz competidor. Esta vez su osadía terminó en desventura, pues una y otra vez la Corte Suprema pospuso la definición del litigio. Para 1922 Lind era un hombre roto: su esposa Hannah lo había abandonado llevándose a los dos hijos, había quemado sus bolsillos y se sentía físicamente agotado. Dos años después murió en La Habana de un ataque al corazón. Sus restos serían enterrados en Minneapolis.

Bayate fue zambullida por la voluntad hidráulica. Desde 1979 buena parte de lo edificado por el empuje vikingo acabó bajo las aguas del olvido, tras quedar literalmente anegada la zona por el embalse Protesta de Baraguá, ahora municipio de Mella. Del otrora poblado se descubren ruinas entre la maleza, queda el cementerio con unos nombres tallados en piedra que pasaron a repetirse en los apellidos de generaciones ya cubanísimas, y una huella sociocultural que mantiene especialmente viva el proyecto cultural “Bayate, ruta para una historia”, coordinado por el artista plástico Luis Joaquín Rodríguez, más conocido como Luis “El Estudiante”.
Esta historia aparece mejor contada en el libro La aventura de los suecos en Cuba, del periodista Jaime Sarusky, Premio Nacional de Literatura (2004) y acucioso investigador del tema de las inmigraciones. En fecha más reciente, el investigador Thomas Gustafsson, aportador de nuevas luces, ha suscrito que “los suecos llegaron a tener tal impacto en el área que incluso puede decirse que el paisaje fue creado por ellos”.
Como mismo llegaron, silenciosos, se marcharon los suecos. Apenas los grabó la Historia. Pero en los contornos rurales de Bayate dejaron para siempre una huella escondida, insospechada; esa que vinculó espiritual, material y culturalmente a suecos y cubanos.













A pesar de su laboriosidad coronada con grandes éxitos, el fatal desenlace no podía ser diferente por un simple motivo: se olvidaron de fundar una ANAP y un PCC que los orientara con espíritu revolucionario