Yo te lo voy a contar todo, pero échate un poco para allá y apágame la grabadora esa. Mi nombre, ya te lo dije, es Eduardo Basulto Brito, nací el 8 de mayo de 1934 y sé decirte de dónde viene el viento según como me dé en la cara. No nací aquí, no, nací en Camagüey pero me trajeron para acá cuando tenía dos años. Y desde los dos años hasta hoy, lo único que he hecho con un poco de amor en mi vida ha sido meterme en la orilla esa que tú ves ahí y arrancarle bastantes peces. Aunque eso fue después, al principio a mí nada más me importaba coger el bote y traerlo lo más cargado que pudiera para que comieran los viejos y mis hermanos también y hasta yo mismo, claro. Pero bueno, tú no viniste aquí para que yo te hablara de mí. Tú viniste para que yo te contara la historia de Rigoberto Devesa, ¿verdad? Rigoberto Devesa, que fue el único hombre que yo quise sin que le corriera mi sangre, y que me lo arrebató el mar una noche de un solo estacazo.
Yo no sé qué te habrán dicho, pero aquí, en Reina, los hombres huelen la marea como si se estuviesen oliendo el pellejo. Cuando la luna está hinchada los botes se abren en el mar y se camuflan en el oleaje para que los peces más fuertes no presientan nada. Y eso desde hace muchísimos años, más de cien. La luna trae peces fuertes que vienen a jugar un juego viejísimo con los botes, un juego de reconocimientos tardíos que decide, invariablemente, el rumor del agua. A veces, la inmensa suma de las veces, el pez grande llega amaneciendo a la orilla con los ojos blancos y el hígado vaciado. A veces, una vez cada muchísimo tiempo, el pez grande se hunde con la última oscuridad y le sonríe a su cría.
Pero vayamos por partes, porque tal vez deba contarte otras cosas primero. A ver, yo tenía como catorce o quince años y mi hermano me llama una tarde y me dice, Chato, me voy para Calicito a engoar allá. Tú no debes saberlo pero el engó es pescado sancochado con barro, igual que una masa de croqueta, que se echa en el fondo del mar para que el camarón que esté enterrado en el fango salga de ahí y empiece a comer. Entonces uno coge la atarraya, la tira y la enjica para que cierre y recoja todo el camarón abajo. Aquella tarde estaba anocheciendo ya, pero la vieja no había terminado la comida y yo me quedé a esperar. Cuando terminé, con el arroz todavía en la garganta, cogí una cachucita que yo tenía y a la que todo el mundo por aquí le decía El Animalito por lo chiquitica que era y me fui a alcanzar a mi hermano. Ahí metí la atarraya, el engó, la potala, los víveres y el mechón. Llevaba tantas cosas que al bote nada más que le quedaba un trocito afuera. Iba casi hundido pero empecé a remar duro para allá, y no había avanzado casi nada cuando vi que iba entrando un Liberty, que eran unos barcos americanos que se llamaban así y que venían a buscar azúcar. Me quedé quieto, esperando que pasara, cuando vi una cosa que salió por detrás oscura, enorme, y que tenía unos ojos que eran dos trozos de luz de este tamaño. Estaba cerca, como a media cuadra nada más, por eso me di cuenta de que era un golfín, que es un tiburón grande, gris, que parece una ballena con un pico largo, y que no es muy fácil de ver porque cuando está enamorado es cuando único se arrima a la costa. Pero bueno, pasó el Liberty y yo había dado como diez remazos ya cuando veo aquello que venía con la boca abierta a tragarse el bote conmigo dentro y me dio por sacar el remo del estrobo para defenderme. No llegó a partirlo aunque por poco me vuelca allí mismo. Siguió de largo, pero cuando estaba un poco alejado ya, vi que daba la vuelta y regresaba. Entonces, un poco antes de llegar a la cachucita, como a unos seis o siete metros, y esto es lo que no me he podido explicar en setenta años, zambulló y no lo volví a ver.
Esa madrugada hubo que hacerme un corte aquí, al lado de esta oreja, porque tenía una vena negrísima, botada de la impresión tan fuerte. Pero después se me fue olvidando y empecé a ganarme la vida también de otras maneras, sobre todo en un aserrío que había por aquí cerca. Y me dio por ir al cine, por ver todas aquellas películas mexicanas que ponían, que estaban llenas de jovencitas lloronas. Y Rigoberto siempre iba conmigo. Yo no tenía que decírselo dos veces porque desde los diez o los once años andábamos para arriba y para abajo, revolviendo el polvo de todo esto por aquí. Aunque él siempre halaba para el agua, para el mar quiero decir, porque el río es otra cosa, me decía, el río arrastra hasta el fondo y no devuelve. El mar es más seguro, más legal si uno no anda buscándole las cosquillas, Chato. Y yo me quedaba oyéndolo como se oye a un padre o como se oye a un viejo. Y cada vez que podíamos nos escapábamos en la cachuza de él a buscar rubia o a buscar pargo, lo que hubiese, y éramos todo lo felices que se podía ser con aquella edad.
Si, ya sé que tú quieres que yo te hable de la noche que desapareció. Pero esa noche no estaba aquí, porque eso fue unos cuantos años después y yo andaba trabajando ya en Cayo Largo del Sur. Bueno, dicen que estaba la luna que era el día y que se había ido a pescar cerca de Cayo Guano, allá donde está el Faro Guía de la Costa Sur de Cienfuegos, como a cuarenta y cinco millas de distancia, con su padre, Jaime Devesa, y su tío, Chiquitico Chang. Se habían ido para allá en un bote de motor, pero a él no le gustaba pescar con los viejos y llevó arreguindada su cachuza de cedro con su cordel. Cuando llegaron se separó un poco y Rigoberto, déjame decirte, cogía él solo más pescado que tres hombres juntos. Era una verdadera bestia pescando porque eso era no solo lo único que había hecho toda su vida, sino también lo único que quería hacer con ella. Y cuando llevaban un par de horas alternando entre el balbuceo del agua y dos o tres gritos de un lado al otro para espantar el sueño, el padre le preguntó, en un lamento suave, que si había cogido mucho pescado. Rigoberto, dicen, respondió descarnando el silencio para ese segundo ya irreparable del mar, que tenía la cachuza cargada de rubia, ven para acá papi, para que cojas unas cuantas conmigo. Fue lo último que le oyeron decir, porque en cuanto levantaron el ancla para ir a donde estaba él, miraron y no vieron su mechón y pensaron que se le había apagado y empezaron a vocear su nombre. Diez, veinte, treinta veces vocearon su nombre en uno o dos minutos sin alcanzar a oír ni siquiera un aguaje. El golfín se llevó la cachuza con mechón y todo, porque ese animal abre la boca y es del tamaño de una casa, y siguió sin parar hasta el fondo.
Después dijeron que pudo ser una ballena, que si tiene genio y si tiene hambre puede dar un leñazo también, y que el olor a sangre de pescado debió haber sido irresistible. Pero yo sé que era un golfín. No pudo ser un pez dama tampoco, porque ese es inmenso y llega a pesar a veces hasta siete u ocho toneladas, pero no ataca. Yo sé que era un golfín, muchacha, aunque no pueda explicártelo como quisiera.
Por la mañana avisaron allá a Cayo Largo del Sur que se había perdido uno cerca de Cayo Guano. Entonces me dicen: Basulto, date una vuelta a ver si ves a ese muchacho que se perdió. ¿Tú lo conoces? Y digo que seguro de vista, que nosotros todos nos conocemos al menos de vista, pero que yo no me sé el nombre, que cómo es que se llama. Y alguien dice: se llama Rigoberto Devesa.
Anoche se desapareció allá en el bajo ese que le dicen el coral, al lado de Cayo Guano, estaban pescando ahí y el padre lo fue a buscar, el padre que dicen que llora igual que un niño chiquito… Y lo busqué por Cayo Guano, Cayo Trabuco, Cayo Bonito, Girón. Todo aquel jueves lo estuve buscando hasta llegar aquí atrás, a Mangles Altos. Me llevó un día y una noche justos empezar a entender lo que había sucedido. Dicen que estaba la luna que era el día pero no vieron nada. Yo no sé si habrá sido bueno o malo eso porque si un animal coge y se traga al hijo tuyo en un buche de agua y tú lo ves, tú te quedas con algo para seguir viviendo, tú le mides los ojos, la forma exacta de los dientes y lo buscas, lo buscas y si te lo encuentras, te percatas enseguida de que fue ese y no fue otro por más enmarañado que esté el cielo y te tiras y lo abres por donde lo cojas. Pero Jaime Devesa no vio nada y por eso mismo se volvió loco. Al menos así decía todo el mundo, que el viejo Devesa se había vuelto loco, porque no habló más nunca en su vida y cuando enfilaba los ojos hacia el mar le cogían un color raro y una forma rara también. Después, cuando se murió, yo llegué a pensar que se había estado preparando durante casi veinte años para el momento en que al fin pudiera hacer las preguntas correctas abrazado al vientre abierto de una bestia que nunca vio, las preguntas que no se había atrevido a hacerle a nadie, ni siquiera a sí mismo. Lo pensé porque alguien dijo que aquel viejo se había trastornado desde que se le perdió el hijo una madrugada pescando y que desde entonces le había dado por hundir la cabeza, solo la cabeza cada noche en el mar, y allá adentro abrir los ojos buscando quién sabe qué. Ya ha pasado mucho tiempo también desde eso y a lo mejor yo me equivoque, pero puede, puede que lo que Jaime Devesa buscara fuera nada más el olor del hijo. Un olor que debía remojar la orilla a una hora cabal de la noche, como el olor de todas las cosas que ya no vuelven a secarse nunca.
Yo sé decirte desde dónde y a qué viene el viento según como me dé en la cara. Te digo si viene del sureste o del noreste. Mira, ahora está soplando viento del sur-suroeste. Pero hay días específicos en que el viento empieza a correr con furia, se me escapa y yo no alcanzo a definir por donde está entrando. Son pocos esos días, pero cuando llegan me desbaratan algo aquí adentro, porque lo único que me viene a la mente es un cine muy viejo con jovencitas lloriqueando en la pantalla, y la voz de aquel muchacho diciéndome que el río arrastra, pero el mar es más seguro, más legal si uno no anda buscándole las cosquillas.
Ahora no recuerdo si te hablé de esto ya, pero cuando yo le hice el cuento a Rigoberto del golfín que me había encontrado en la bahía, se estuvo riendo como una hora y me dijo que cómo era eso de que yo me andaba encontrando bichos misteriosos. Éramos muchachos y como tú comprenderás era normal que nos riéramos de esas cosas. Pero yo no me he podido sacar algunas ideas de la cabeza. Qué sé yo, a lo mejor si no le llego a contar él no hubiese pensado, bueno, si al Chato se le acobardó el golfín ese de qué carajo voy a tener miedo yo. A lo mejor si no le llego a contar él no se hubiese atrevido a desafiar el mar de aquel modo, a arrancarle tantos hijos de puro gusto. Porque la necesidad era otra cosa. Y traer amaneciendo casi la cachuza de cedro aquella llena hasta la boca de pescado, no era necesidad. Era un ultraje. No sé, ya no sé muy bien lo que digo y de todas formas no importa mucho porque nadie se acuerda de él. Ni siquiera por aquí se acuerda nadie de Rigoberto Devesa. Pero uno trata de entender, claro, porque la noche en que el golfín se lo tragó era la noche del 28 de octubre de 1959, y como todo el mundo en este país sabe, el de Rigoberto no era el primer cuerpo que las olas se habían tragado para el fin de esa jornada.
Por eso te digo que uno llega a comprender en determinado momento de la vida que el viento se puede calcular por el rostro, pero que el mar, el mar es otra cosa.






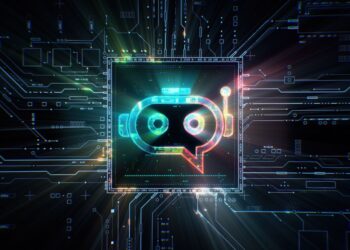






…un cuento, un cuento sin costuras, sin literatitis, sin alarde ni notica al pie de los detalles, sin situaciones artificiales ni simbolos artificiosos, sin declaraciones de principios. Donde ademas de ocurrir cosas, tambien “pasan” cosas. Donde los personajes entran por una puerta y salen por otra. Un cuento con la boca, con las manos, con los dedos de los pies. Conio – menos mal – un cuento, asere… como nos hacia falta un cuento!
Muy buena historia, hecha crónica con los misterios de ese mar que nos abraza, nos baña, ilusiona, asusta y nos traga para siempre. Muy bien narrado, una leccion para pescadores y un guiño sugerente y directo a la desapareción de Camilo.
q linda esta mi perrita apaleada…
Olga, magnífica historia. Magnifica como lo más magnífico que se puede escribir en prensa. Disculpa que haya buscado en Google si hay algo llamado golfín. Muy impresionado. Te seguiré. Saludos!