Yo le debo una crónica a Núñez Rodríguez, por enseñarme –como Chaplin- que la risa no es frívola ni alérgica. Y a Menéndez, el viejo amigo Elio, que aún se pone nostálgico al ver a los niños camino del estadio. Y a Manolo, mi entrañable Manuel González Bello, un hacedor de sueños cotidianos. Y a Secades, y a Pepe Alejandro, y a Luis Sexto…
El asunto es que debo muchas crónicas. Como la memorable biblioteca borgiana, mi deuda es infinita. Jamás podré pagarla en esta vida (ni en las otras, por si fuera verdad que reencarnamos).
Alguna vez ya lo hice público: les he robado a todos los cronistas. He escrutado sus mañas, les he hurtado recetas, sutilmente he tratado de indagar sus lecturas favoritas, sus requiebros, sus odios, sus verdades. Con el mayor oportunismo de este mundo, me he servido de sus emociones para, un día, escribir mis propias crónicas.
De momento, me limito a plagiarlos con pulso de copista pudoroso. Esto es, con decencia. Y deduzco que no me va tan mal, puesto que nadie se ha empeñado en acusarme ante los santos inquisidores de la ética.
Todo empezó porque, invariablemente, la poesía me esquivaba. Eso ocurrió hace muchos años. Entonces, con despecho de amante resentido, decidí convertirme en cazador de cronistas, y mis primeras piezas fueron Núñez Rodríguez y Menéndez, a quienes encontré en aquella selva espléndida que era Juventud Rebelde.
Con Núñez me divertía tanto como un niño con una pistola de agua. Exploraba sus textos, los desarmaba mentalmente para verles el interior del mecanismo. Sus historias de ficción testimonial –de no ficción, habría dicho Capote- me nutrían la chismoteca al contarme que tuvo un primo repostero cuyos glúteos se movían con un extraño ritmo, o que quiso graduarse de truhán en el café de un tal Mauricio, o que en Quemado de Güines había más tipos legendarios que en las novelas de caballería…
Para Elio Menéndez, mis disculpas. Me aproveché de su amistad con afanes malsanos y ambiciosos, y a espaldas suyas hasta me apoderé de sus originales, garabateados con una letra incómoda que poco a poco supe descifrar. En el lento repaso de aquellas cuartillas, extraídas inescrupulosamente del cesto de basura, aprendí que tachar demasiado es el mejor camino en la encrucijada literaria. Su propensión a machacar en cada frase es una enfermedad que le agradezco.
He de seguir siendo sincero: hubo una época en la que descueré a Eladio Secades. Me sentaba ante grandes, polvorientos paquetes de periódicos, leía y releía sus estampas, su modo tan “su modo” de versar sobre negros campeones de boxeo y señoritas con sombrillas blancas. Aquello me marcó, lo admito sin rubor, mucho más que el descenso del Dante a los infiernos, y tanto como el rostro del atribulado personaje de El Grito de Edward Munch.
No lo olvido: de Manuel González Bello compilaba sus mofas sabatinas, las devoraba con envidia azul y un hincapié enfermizo en su destreza para dejar el hilo y recobrarlo sin que la transición fuera evidente. Todavía memorizo decenas de sus gags, y resuelvo no pocas situaciones apelando al sarcasmo de aquel sátiro con &ldquo



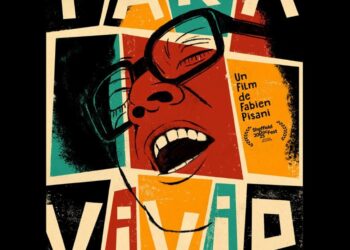









Hermosa crónica, como todo lo q escribes. Me emociona conocerte y a todos los q mencionaste, incluido a Bello mi profe que tanto quise.
Michel, hermosa Crónica, buenas lecciones de los “nobles plagios” De Manuel aprendí mucho, allá en su casa minúscula de Santa Marta nos conocimos. A Pepe en el entierro de Manuel, y a tantos otros que le admiraban, y le lloraron ese infausto día de su muerte. Acá te dejo la crónica que le escribí. Manuel:
MANUEL
A quien luego sería el destacado periodista Manuel González Bello lo conocí por los sesenta allá en la primaria de Las Margaritas, escuela y casa a la vez del maestro Amado del Pino. Había llegado de vacaciones desde La Habana a visitar a los tíos, primos y a su hermana Aida (esposa del maestro) y traía ese aire de joven de La Capital (que le había lavado su origen campesino), con los cabellos largos, la camisa ancha y los pantalones de campana. Parecía un cantante extranjero, con su rostro de Jean-Paul Belmondo tropical salpicado por el brillo azul de su chispeante mirada.
No pude sospechar entonces, que me uniría a él una honda amistad de tantos años que lograría saltar las barreras de la distancia, cuando La Habana para mí, era un sueño lejano en el horizonte.
La primera vez que visité su casa de la calle D, frente al Hospital Manuel Piti Fajardo, lo hice en compañía del maestro allá por el sesenta y nueve, en unas vacaciones de verano. Cuatro años después me habanicé. Seguí visitando su casa como un familiar más, porque me atrapó además el afecto de Fortuna (la buena de su madre), de la cual nunca se separó y hube de seguirla y visitarla a las casas de J y 23 y Santa Marta y Belascoaín, cuando la familia se fraccionaba en matrimonios y permutas.
Ya para entonces, en J y 23, mientras terminaba la carrera de Periodismo, lo fui conociendo en la intimidad de los apuros del mediodía, a la hora del almuerzo, y no era extraño verlo acompañado de un amigo que le pegaba la gorra a la noble Fortuna. Allí lo encontré más de una vez con Noel Nicola, Ernán López Nussa, Omar González y otros que, a pesar de su trascendencia, no logré fijar los nombres. Para entonces solía prestarme libros y permitir que hurgara entre ellos. Descubrí sus primeros poemas —que fueron Mención en el concurso 13 de Marzo de la Universidad—, algunos de los que más de una vez recité como si fueran míos:
Mañana, cuando ya no muestres tu rodilla y donde hoy florece una melena, solo me queden solitarios pelos, nos citaremos en una calle cualquiera, o tendremos un encuentro casual: entonces todo será recuerdo, que dos pájaros se propusieron volar juntos, pero cuando no un rayo, una nube se le interponía, que encerrados en un caracol viajamos haciendo el amor por mares confidentes que no exigían firmas, ni sellos oficiales, que una vez nos amamos
De modo que la vida, desde el año setenta y tres me hacia coincidir con Manuel en su casa de J y 23, donde hablábamos de libros y escritores. Allí logré abrirle el hermetismo de su creación. Un buen día me confesó que quería escribir un libro sobre los mártires de Humbolt 7, como homenaje a la osadía y valentía de esos jóvenes. Desanduvo por los barrios y bibliotecas buscando información para su empeño latente, pero siempre aplazado por otras urgencias del oficio.
Ya había sucumbido su amor de juventud a su primera novia y se recuperaba con la llegada de Mireya, los encuentros en Las Cañitas, como con su ubicación en Isla de Pinos en el periódico Victoria, donde volvimos a coincidir en el cumplimiento del Servicio Social. De la isla, me contó la buena impresión causada por Arturo Lince —entonces Primer Secretario del PCC, quien tuvo detractores y seguidores—, al que Manuel supo encontrarle la nobleza campesina, la gran responsabilidad de ese hombre y, aún más, descubrirle, en la intimidad de su despacho, en un burro de madera, la montura de arriero usada en los montes de Oriente, como la confesión de un sueño juvenil: ser piloto, que el traidor de Díaz Lang le quiso mutilar cuando era Capitán del Ejército Rebelde, sueño ya volando en un mayor sueño desde la oficina para la transformación de la Isla de Pinos en Isla de la Juventud.
Nos seguimos viendo en La Habana, después del regreso definitivo, ya como periodista de Bohemia. Lo había invitado a mi boda y, aunque no asistió, me esperó junto a Mireya en el bar Las Cañitas, donde tanto brindamos por las alegrías de la vida, que esa noche de Luna de Miel, dormí en la bañadera de la habitación del piso diecinueve del Habana Libre, con «una nota de altura», según me dijo al despedirse en el elevador.
Cuando nació mi hijo, me esperó en los bajos del Hospital Clodomira Acosta, a que yo mirara a Edgar a través del cristal, y me invitó para celebrar tal acontecimiento, en el bar de 12 y 23 con unos tragos de leyenda gracias al ron Legendario, con el compromiso de acompañarlo cuando naciera el suyo (que no sería varón), y a cuyo brindis no pude ir.
Me contagió con su entusiasmo el día que fue al Habana Libre a entrevistar a García Márquez. Lo esperé ansioso en el bar de Siete Mares durante dos horas que me parecieron dos meses y, cuál no sería su expresión, cuando oprimió el play de la Sony y la dichosa grabadora no registró la voz pausada y sonora de El Gabo, que hube de escuchar muchos años después cuando conocí al gran narrador de Cien años de soledad, en compañía de Santiago Álvarez.
No puedo describir su impotencia por estos sustos del oficio. Pero finalmente más pudo su obstinación tenaz y, con la grabadora de su memoria, fue capaz de reconstruirla y apareció publicada en Bohemia, sin sospechar los lectores el riesgo del suceso, ni mucho menos García Márquez.
Por esa época había escrito la novela Más allá del polvo, donde la lucha generacional se debatía con la inclemencia del polvo en Moa (un personaje más en el entramado de la narración). Me pidió que se la diera a Onelio Jorge —con quien me unía una gran amistad— para escuchar el criterio del Viejo Maestro, pero con el estreno del filme Polvo rojo, desistió del empeño y rompió la novela. Manuel era así.
Su hija Milena le ató su cariño paterno desde su nacimiento, y supo tenerla presente en todo momento, al punto que en su primer viaje a los países del sur —ya periodista de Juventud Rebelde—, le habla a la hija, en la hermosa crónica Carta a Milena, de la cruel realidad que viven los niños de la calle y la suerte de los que nacen en Cuba como ella, con su limpia prosa sin teque, con la que tocaba las más sensibles fibras humanas.
Por esa época, junto a su colega Emilio Surí, recorre el Cono Sur y deja las impresiones del viaje en muy buenos reportajes, como el que escribiera sobre Los Marielitos que fueron a parar al Perú (donde estuvieron años viviendo en carpas en un parque de Lima, esperando las visas que nunca llegaron para entrar a los Estados Unidos), o el realizado sobre El Paso, en México, que con tanta veracidad revelaba las crueldades que aún soportan los inmigrantes, a riesgo de sus vidas, para cruzar la frontera.
Con Ivett le habían nacido no sólo Odette y Osmel, pues otras nuevas ocupaciones y preocupaciones llegarían: su «Polaquito blanco», que lo dejaba botado en cualquier esquina de La Habana o Santiago de La Vegas, el compromiso semanal con sus Crónicas del Sábado en el periódico, la separación de Ivett y la última permuta para Centro Habana, la muerte y el entierro de Fortuna, su querida mamá, que lo dejó en el más completo desamparo. A pesar del apoyo de sus más cercanos del periódico y la esmerada atención de sus hermanas , la sobrina Hildita y Darío, que no pudieron suplantar la falta de su madre, la brújula de su vida. Al perderla, quedó desorientado, y no era extraño encontrarlo buscando una media perdida porque se había puesto dos en un pie, mientras velaba la olla para que no se le quemara el arroz, en su afán por concluir el calendario de entrevistas para terminar su libro El Canciller de la dignidad y la posibilidad de realizar juntos una visita a Tamarindo y desandar Las Margaritas y El Cafetal a resucitar muertos con los recuerdos y cuentos del olvido, que por fin quedaría postergada para «el próximo año». Mientras, me brindaba el café que debía hacer yo.
Su libro y otros proyectos se detuvieron por la fractura de un pie causada por un torpe tropiezo con un hueco de la acera, cuando salía del periódico, bajo la lluvia, lo que describió en una Crónica del Sábado aún convaleciente, con un desgarramiento contra la indolencia y el abandono de las calles y aceras de la ciudad. No le faltó la ayuda de Adolfito, Pepe Alejandro, Mayito, Yoel y tan buenos amigos que nos turnamos para cuidarlo, llevarle de comer y fumar y aliviar a Hildita, Darío y a sus hermanas, mientras convalecía en el Hospital Fructuoso Rodríguez, donde fue operado, hasta que salió para casa de Hildita, a restablecerse y dejar las muletas que le prestó Moraima, mi mujer.
Así, pudo seguir desandando las calles Zaldo y Manglar al salir de los cierres del periódico y llegar a mi casa con dos tragos de menos, evocando a Joaquín Sabina, siempre tarde en la noche, cuando nos reíamos de los mismos cuentos y de alguna Manolada que terminaba cuando le preguntaba qué estaba haciendo y me respondía: «El ridículo.» Nos reíamos y sin muchos ruegos comía, luego se tomaba el café con espuma y seguía hasta su casa, más allá del Pontón, dejando el cenicero repleto de colillas.
En Juventud Rebelde se ganó el respeto y el afecto de los nuevos, admiradores del periodista de visión y agudeza que siempre fue, el merecedor del importante Premio Juan Gualberto Gómez,
protagonista en la Higuera del desenterramiento del Ché y sus compañeros, cuyos hechos vi en las fotos que me mostró en primicia con el temblor del cigarro entres sus dedos. Cronista de su tiempo que recibía, en el más anónimo silencio, los elogios de los lectores, sin obviar, desde el desvelo y el sacrificio, la puntual atención a sus hijos, desafiando los fines de semana el safari nada hemingwayano de montar un camello hasta Santiago de las Vegas, para disfrutar la alegría de los hijos en los años crudos del Período Especial, cuando su aún más minúsculo y maltrecho Polaquito hecho pedazos, ya pura herrumbre, cabía en la mínima sala de su apartamento en Santa Marta, y la bicicleta sin gomas también se oxidaba en un rincón.
Contra todas las adversidades, como las goteras en su casa, se sobreponía en la computadora regalada por Ernán hasta que terminó su libro El Canciller de la Dignidad. Así escribía sus programas para Radio Habana Cuba, las Crónicas del Sábado, el cuento El perro y una novela que dejara inconclusa en el disco duro, con el sugerente título del Swing y el libro de Crónica Los niños de la calle, aún sin publicar. Antes que la muerte lo venciera, pidió pase en el Hospital Hermanos Ameijeiras para asistir a la boda de Milena, justo el día que yo debía acompañarlo en su cama de enfermo, lo que me hizo sospechar que nunca se iba a morir.
La dimensión humana de Manuel la vi multiplicada en las muestras de afecto y dedicación de toda su familia, su última pareja, María Lucía; Pepe Alejandro, Ernán, Noel, Adolfito, Heriberto, Arleen, Polanco y el resto de sus amigos y ex amantes que no logro mencionar, y que colmaron la funeraria y el cementerio. Las palabras escritas por Heriberto y Pepe Alejandro, leídas por Arleen aquella mañana primero de junio, nos hacían creer que era una broma su muerte, por reunir a tantos amigos que todavía lo añoramos, que siempre lo recordaremos diciéndonos, así como si nada, cuando le preguntábamos qué estás haciendo: «El ridículo»
La Habana, Junio del 2004
Me gusto tu artículo, me hiciste evocar a un escritor de mi país que es Bryce Echenique también acusado de plagio por sus artículos periodísticos no por sus grandes novelas.