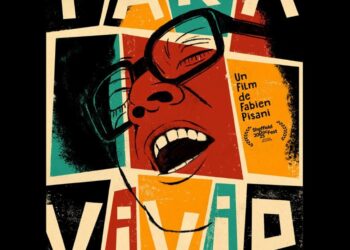A fines de los años 70, Edward Said produjo un texto clásico de los estudios poscoloniales: Orientalismo, obra fundamental para entender la decodificación de la alteridad por parte de Inglaterra y Francia, y por extensión, de las culturas occidentales.
Recuerdo vívidamente el impacto que me produjo el capítulo donde el autor desmontaba Aida, la famosísima ópera de Verdi, compuesta para la inauguración del Canal de Suez. Desde entonces lo he considerado un paradigma para entender las omisiones y estereotipos actuantes en esa visión “romántica” sobre el Medio Oriente, caracterizada por especias, olores, sensaciones, y por personajes dominados por la pasión. Eso que emblematiza de alguna manera El hijo del Sheik (1926), filme que rompió los corazones femeninos en los Estados Unidos de la precrisis, en el que la protagonista volaba por los aires al ser levantada hasta el lomo de un caballo por el italiano Rodolfo “Rudy” Valentino, uno de los primeros sex symbols de la fábrica de sueños.

A la América Latina, vista después de todo como una suerte de clonación de España al cabo de ocho siglos de ocupación árabe, con el añadido indígena o africano, Hollywood le construiría la clásica figura del Latin lover, cultivada históricamente a partir de una galería de caracteres a lo Desi Arnaz, Ricardo Montalbán y Antonio Banderas, con sus pariguales femeninos: Dolores del Río, Pola Negri —esta era polaca, pero por su fuerte look latino la seleccionaron para interpretar La bailarina española (1923)— y Jennifer López. La portuguesa-brasileña Carmen Miranda clasifica sin embargo como un modelo exótico y más bien extravagante de latinidad en sombreros y coturnos, informado por los presupuestos de la política del Buen Vecino de Franklin D. Roosevelt.

Esta figura, de orígenes mediterráneos, puede definirse como un amante elemental, medio bárbaro y en extremo sexualizado. Ello responde en buena medida a las marcas del puritanismo en el mainstream durante el momento de su codificación por el cine silente, más globalizado de lo que hoy suponemos.
Todo ello coexistía, en el caso de los cubanos, con otro dato reiterado hasta el delirio: la música, las palmeras, las playas y el sol, que funcionaban como un gancho para que los estadounidenses viajaran a una localidad donde “la conciencia se tomaba unas vacaciones”, a escasos 45 minutos de viaje en un vuelo de la PANAM.
Pero la posmodernidad modificó esa visión si se quiere amable, al desplazarla por otra dura e intrigante, como si a las dos alteridades les hubieran salido manchas difíciles de borrar. En el caso de los árabes, esa mirada ha sido, de hecho, sustituida por la homologación entre estos y los terroristas, sobre todo después del 11 de septiembre de 2001: parecería que el wahabismo, una vertiente conservadora del islam lo engloba todo, cuando en realidad no es mayoritaria en el mundo árabe, como tampoco lo son Timothy Mc Veigh o los grupos de supremacía blanca en la cultura estadounidense.

A los latinos, por su parte, les ha correspondido el rol de bad guys al encarnar en la pantalla —junto a los afroamericanos— las pesadillas sociales de la hora, cual si la ganga puertorriqueña de West Side Story (1961) se hubiera multiplicado por diez: la violencia urbana, el tráfico de drogas y la delincuencia en un contexto donde la xenofobia campea y las políticas contra los inmigrantes indocumentados alcanzan niveles insospechados.
Si una imagen vale más que mil palabras, la distinción ontológica y epistemológica entre “ellos” y “nosotros”, como escribió Said en aquel libro, es un lastre del que la fábrica no se ha podido desprender, salvo excepciones de rigor que no hacen sino demostrar la validez de la norma.