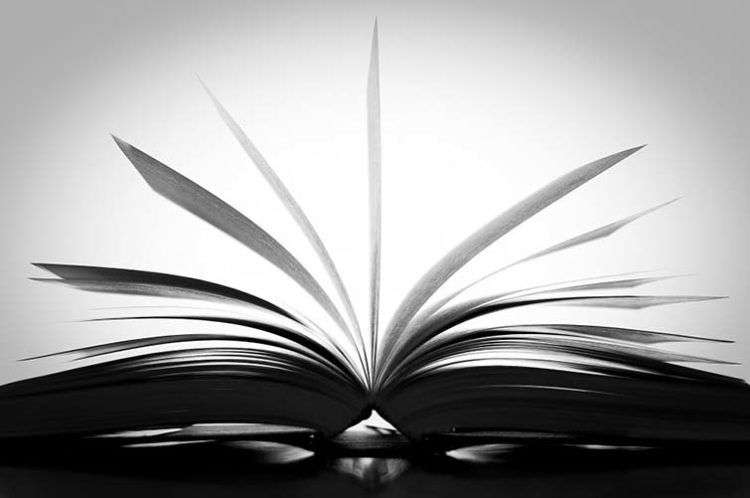OnCuba recomienda este texto de Juan Villoro, publicado en La Nación.
¿Qué tan novedoso debe ser un invento? La importancia de un producto suele depender de su capacidad de sustituir a otro. La tecnología necesita contrastes; sus aportaciones se miden en relación con lo que había antes. El inventor es el hombre que llega después.
Lo nuevo existe en serie: es la última parte de una secuencia, requiere de algo que lo anteceda. Esto lleva a una pregunta: ¿podemos inventar hacia atrás? ¿Qué pasa si le asignamos otro orden a la historia de la técnica?
Imaginemos una sociedad con escritura y alta tecnología, pero sin imprenta. Un mundo donde se lee en pantallas y se dispone de muy diversos soportes electrónicos. Abundan los receptores de textos e incluso se han diseñado pastillas con resúmenes de libros y métodos hipnóticos para absorber documentos. Esa civilización ha transitado de la escritura en arcilla a los procesadores de palabras sin pasar por el papel impreso. ¿Qué sucedería si ahí se inventara el libro? Sería visto como una superación de la computadora, no solo por el prestigio de lo nuevo, sino por los asombros que provocaría su llegada.
Los irrenunciables beneficios de la computación no se verían amenazados por el nuevo producto, pero la gente, tan veleidosa y afecta a comparar peras con manzanas, celebraría la ultramodernidad del libro.
Después de años ante las pantallas, se dispondría de un objeto que se abre al modo de una ventana o una puerta. Un aparato para entrar en él.
Por primera vez el conocimiento se asociaría con el tacto y con la ley de gravedad. El invento aportaría las inauditas sensaciones de lo que solo funciona mientras se sopesa y acaricia. La lectura se transformaría en una experiencia física. Con el papel en las manos, el lector advertiría que las palabras pesan y que pueden hacerlo de distintos modos.
La condición portátil del libro cambiaría las costumbres. Habría lectores en los autobuses y en el metro, a los que se les pasaría la parada por ir absortos en las páginas (así descubrirían que no hay medio de transporte más poderoso que un libro).
La variedad de ediciones fomentaría el coleccionismo; los pretenciosos podrían encuadernar volúmenes que no han leído y los cazadores de rarezas podrían buscar títulos esquivos y acaso inexistentes. Solo los tradicionalistas extrañarían la primitiva edad en que se leía en pantalla.
En su variante de bolsillo, el libro entraría en la ropa y sería llevado a todas partes. Esta ubicuidad fomentaría prácticas escatológicas en las que no nos detendremos. Baste decir que acompañaría a quienes necesitaran de distracción para ir al baño.
Las más curiosas consecuencias del invento tardarían algún tiempo en advertirse. Una de ellas está al margen de la ciencia y la comprobación empírica, pero sin duda existe. El libro se mueve solo. Lo dejas en el escritorio y aparece en el buró; lo colocas en la repisa de los poetas románticos y emerge en un coloquio de helenistas. Las bibliotecas no conocen el sosiego.
El hecho de que incluso los tomos pesados se desplacen sin ser vistos representaría un misterio menor, como el de los calcetines a los que se les pierde un par en el camino a la azotea, si no fuera porque los libros se mueven por una causa: buscan a sus lectores o se apartan de ellos. Hay que merecerlos. El password de un libro es el deseo de adentrarse en él.
Las pantallas son magníficas, pero les somos indiferentes. En cambio, los libros nos eligen o repudian.
Otras virtudes serían menos esotéricas. ¡Qué descanso disponer de una tecnología definitiva! El sistema operativo de un libro no debe ser actualizado. Su tipografía es constante. Eso sí: su mensaje cambia con el tiempo y se presta a nuevas interpretaciones.
Para quienes vivimos en tristes ciudades en las que se va la luz, el libro representa un motor de búsqueda que no requiere de pilas ni electricidad.
Qué alegrías aportaría el inesperado invento del libro en una comunidad electrónica. Después de décadas de entender el conocimiento como un acervo interconectado, un sistema de redes, se descubriría la individualidad. Cada libro contiene a una persona. No se trata de un soporte indiferenciado, un depósito donde se pueden borrar o agregar textos, sino de un espacio irrepetible. Llevarse un libro de vacaciones significaría empacar a un sueco intenso o a una ceremoniosa japonesa.
Con el advenimiento del libro, la gente se singularizaría de diversos modos. Esto tendría que ver con los plurales contenidos y la manera de leerlos, pero también con el diseño. Los fetichistas podrían satisfacer anhelos que desconocían.
¿Hasta dónde podemos apropiarnos de un artefacto? El libro es el único aparato que se inventó para ser dedicado, ya sea por los autores o por quienes lo regalan. Qué extraño sería instalar un programa de Word dedicado con cariño a la esposa de Bill Gates. En cambio, el libro llegó para ser firmado y para escribir un deseo en la primera página.
Las novedades deslumbran a la gente. El libro ya cambió al mundo. Si se inventara hoy, sería mejor.