Creemos que la estamos viendo a ella; pero es ella, la joven negra, quien nos mira desde la portada. Antes de sentarme a escribir quise conocer su nombre, porque me resisto a prolongar el anonimato en que, por lo general, son mantenidas las mujeres negras en Occidente. No es una muñeca. No es un fetiche. Bellísima, pero tampoco es solo una hermosa mujer negra. No es eso lo que la identifica. La imagino Isabel o Inés. Marta o Julia. En todo caso, un nombre en castellano, si ha nacido en Cuba. Sus apellidos también puede que lancen la imaginación hacia pueblos, praderas y viñedos en España. Sin embargo, en esta muchacha hay mucho más que la herencia hispana. Su mirada, invitando a abrir esta revista, grita esa otra parte de su existencia –esencial, aun si no queda rastro de ella en su nombre o en el apellido que ni siquiera conozco. Es mirada que se deja mirar con agrado, pero en un mismo gesto devuelve el golpe y nos clava, interpelándonos. Quiere que sepamos. La nombremos. Hagámoslo.
Tengo una mirada así como salvapantallas de mi teléfono. Es la de mi tatarabuela, Cecilia Wilson, y fue tomada a fines del siglo XIX o principios del XX, no se sabe bien. La incertidumbre domina la historia de los afrodescendientes en las Américas: ¿En qué preciso lugar de África fueron secuestrados nuestros antepasados? ¿Cuáles eran, entonces, sus nombres? ¿Cómo vivían antes de ser lanzados al barco negrero en que atravesarían el Atlántico para empezar su nueva vida de no-hombres, no-mujeres?
A pesar de la incertidumbre, abrigo la certeza de que ese retrato fue tomado para que mi tatarabuela pueda ahora mirarme cada vez que enciendo mi teléfono. Y así vuelve a contarme su historia que conozco a medias: que el último esclavizado en mi familia fue un lucumí muy alto y vestido de blanco que, en algún lugar del oriente de la Isla, un día se marchó manigua adentro, bordeando el río, y no volvió a aparecer. No hay nombres, lugares, fechas. Sin embargo, generación tras generación en la familia hemos creído esta leyenda fundadora porque de todas maneras no podemos ir más allá. Los negros de Cuba, de una forma u otra, procedemos todos de una violencia rotunda: no ser más que objetos de trabajo, piezas de ébano a las que se les marcaba con un fierro candente en una costilla, el hombro, un brazo; y se les endilgaba un nombre castizo. Ni del lucumí fugitivo del que se contaban historias en mi familia, ni de ninguno de nuestros ancestros africanos conservamos la memoria exacta. Nos queda, no obstante, la memoria de la carne; y ahí se nos va hacia el mundo, en el mirar.
Ese lucumí cimarrón, que escapó a su condición de esclavo siguiendo el clamor del río, viaja a mi tiempo a través de la mirada de mi tatarabuela en la pantalla de mi teléfono. Desde el pasado sus ojos me lanzan al futuro. Cada día aportan la fuerza con la que una mujer negra necesita siempre contar. Esta es nuestra historia.
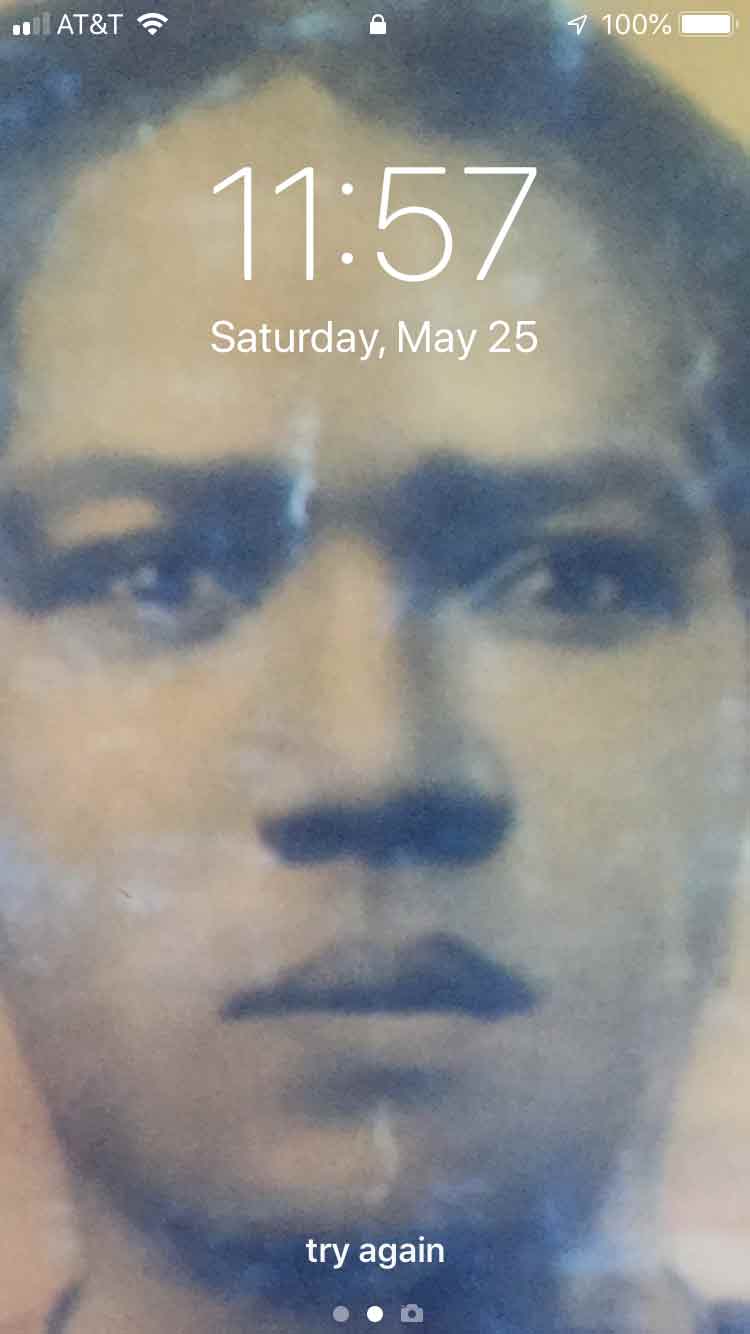
En 1886 fue oficialmente abolida la esclavitud y en 1902 nació la República de Cuba, que en mucho siguió el pensamiento de José Martí, para quien “Hombre es más que blanco, más que mulato, más que negro”. En la realidad, el negro cubano, ya entonces ciudadano, continuó relegado a la misma inexistencia social y a la indigencia económica que sufriera bajo la esclavitud; y tuvo entonces que luchar, desde los primeros días de la República, por sus derechos civiles. En sangre serían acalladas sus demandas: en 1912 el presidente José Miguel Gómez ordenó la matanza de los miembros del Partido Independiente de Color y sus simpatizantes. Se estima que entre 2000 y 6000 negros y mestizos fueron asesinados en apenas dos meses.
Camino a la mitad del siglo, llegaron a consolidarse algunas teorías que examinaban y confirmaban la constitución mestiza de los cubanos: el poeta Nicolás Guillén introdujo la noción del “color cubano” cuando en 1931 presentara su libro Sóngoro cosongo como “versos mulatos”; y en 1940 el abogado y etnólogo Fernando Ortiz desarrollaría el concepto de la transculturación, haciendo del ajiaco el mito por excelencia del mestizaje nacional. Fue asimismo tenaz durante esos años el esfuerzo de los negros cubanos por alcanzar cierta influencia política. Aparecieron importantes líderes sindicalistas, como Lázaro Peña, e intelectuales como Rafael Serra y Gustavo Urrutia. Notable resultó también la labor de las sociedades para negros, como los clubes Aponte y Atenas, en Santiago de Cuba y La Habana, que fomentaron la formación de frentes cívicos y políticos comunes, desde los cuales abogar por sus derechos.

Sin embargo, la desigualdad racial no desapareció del todo.
Proliferaron por aquel entonces escuelas donde los jóvenes serían moldeados como “arcilla maleable”, aspirando a que de ellos emergiese el “hombre nuevo” diseñado por Ernesto Guevara en 1965. En una pequeña isla al sur de La Habana, Isla de Pinos –rebautizada en 1978 como Isla de la Juventud–, se concentraron muchos de estos centros. Y a ellos llegó, cámara en mano, la primera realizadora negra cubana, Sara Gómez, para filmar una trilogía documental que recogiese las experiencias de estos jóvenes. En uno de ellos, titulado Una isla para Miguel (1968), ha sido retenida como escena antológica del cine cubano aquella en que Rafael, un joven negro, denuncia la persistencia de los prejuicios raciales dentro de la sociedad revolucionaria. Enfrentando a la cámara, de cara al público, la mirada de Rafael, como la de la joven modelo de la portada, nos interroga, exige la acción, un verdadero cambio.
Sara Gómez es de las cimarronas que en vida no cesaron de luchar por la justicia social y que, desde la muerte, nos obligan a continuar batallando. Así lo hace también otra gran artista negra cubana, Belkis Ayón, cuya obra con frecuencia recreaba los mitos fundacionales de los abakuá, sociedad secreta de ayuda mutua. De la región del Calabar, en el África occidental, nos llega el mito fundacional de los abakuá, cifrado por el descubrimiento del secreto original –la voz de Tanze, el pez sagrado– por la princesa Sikán, luego sacrificada y convertida en fundamento religioso. Desde entonces permanece esta sociedad cerrada a las mujeres; lo que naturalmente impidió a Belkis Ayón partir de la perspectiva del practicante. Sus piezas no nos revelan entonces el secreto litúrgico abakuá sino la representación de la condición de lo secreto. Se vale de siluetas minimalistas de las que apenas se revela la pertenencia genérica, en las que lo esencial es muchas veces la mirada. Carecen, además, de boca sus figuras: no pueden emitir discurso alguno. Solo un espeso misterio las habita, avanzando desde el hueco de la mirada hacia el espectador, arrojándolo al desasosiego.
A veces, ni siquiera es necesario el mirar. La artista María Magdalena Campos-Pons mantiene cerrados los ojos en la serie de polaroids que componen una de las piezas de When I Am Not Here, estoy allá. El mensaje aparece escrito en su torso: “Identity Could Be a Tragedy”; pero la imagen va progresivamente borrándose bajo una mancha blanca, hasta desaparecer casi del todo en la última foto. Inquietud del espectador: ¿cuál podría ser ese “here” (aquí) y el allá? ¿La Cuba natal, los Estados Unidos donde ha residido la artista, o el África, que es también parte de su historia? La tragedia deriva de la imposibilidad de la identidad, que nunca consigue expresar cabalmente todo lo que somos.
Es imposible asir las experiencias de la mujer negra cubana dentro de una simple imagen, guardarlas todas bajo una etiqueta identitaria. Por eso caemos en un torbellino desde cuyo fondo nos absorbe la torva mirada de la Quinceañera con Kremlin, donde la artista Gertrudis Rivalta alude a una realidad más reciente: Cuba tras el colapso del sistema socialista en Europa del Este, en los años 1990. Al desvanecerse el apoyo económico de la comunidad de países socialistas, una aguda crisis se abrió en la Isla, conocida como Período especial en tiempos de paz. Desde entonces, las dificultades económicas y las transformaciones de la sociedad cubana han acrecentado la desigualdad racial, rindiendo visible un fenómeno hasta entonces circunscrito a ámbitos familiares, privados. Hoy, la rara presencia de cubanos negros en los espacios donde suelen reunirse los grupos más privilegiados, atestigua la innegable existencia de estas desigualdades.

Si en la urgente supervivencia cotidiana escasos son los caminos abiertos a la mayoría de los negros; poseemos por otra parte un invaluable capital en nuestra tradición cimarrona. El cimarrón se emancipa solo, no espera a que nadie acuda a liberarlo; en la manigua encuentra el modo de sobrevivir y defender su libertad, valiéndose de cuanta herramienta y conocimiento halla a su paso. Inventa sus propios modos de subsistencia.
Este cimarronaje lo trasmitimos muchas veces las mujeres negras, de madres a hijas, utilizando medios jamás mencionados en los manuales de historia, ni en famosos discursos. Una y otra vez hemos sostenido el hogar entregadas a las tradicionales ocupaciones permitidas a las mujeres negras. A ellas alude, en Spoken Softly with Mama, María Magdalena Campos-Pons, cuando reproduce en vidrio viejas planchas de carbón, mientras desde el fondo de la instalación parecen observarnos –siempre esa mirada– las antepasadas de la artista, a través de fotos proyectadas sobre tablas de planchar.

Continúan aún las cimarronas valiéndose de cuanto encuentran a su alcance; no solo para sobrevivir, triunfando también. La artista Susana Pilar Delahante Matienzo crearía así el personaje de Flor Elena como avatar en el juego Second Life, donde es una dominadora financiera (Findom). Incluida en la pieza “Dominio inmaterial”, su imagen fue presentada en la Bienal de Venecia de 2015. Allá pudo viajar la artista gracias a los esclavos virtuales de Flor Elena, quienes proporcionaron el dinero necesario para comprar un billete de avión. La negra Flor Elena, un personaje virtual, impactaría entonces la vida real de su creadora, también negra. Sin duda, métodos de cimarrona. Pero es certera la acción; y su poder, inescapable. Como, desde la portada, esa mirada de una joven negra sin nombre de la que no conseguimos de ninguna manera huir.














Excelente.
Gracias.