Habita la Plaza Lavalle, de Buenos Aires, un hombre cuya mirada me recuerda la de un felino. Lo he visto moviéndose entre los bancos como si estuviera sobre un cuadrilátero. Con el torso desnudo de un negro brillante por el sudor y el sol, vestido con un pantalón cortado hasta las rodillas y botas en sus pies sin medias caminaba una tarde calurosa en amplios semicírculos, con los brazos extendidos como si esperara que por el extremo opuesto saliera su oponente. 1.97 m de estatura, 96 kilos en sus buenos tiempos. Podría batirse con cualquiera, pero “Mmmm…el boxeo no me gusta”, murmura.
Y resulta evidente que este cubano, llamado Andrés Robles Lamoth, es un tipo pacífico. Lo develan sus gestos, su forma de hablar y la manera en que asegura no haber tenido problemas con nadie en estas calles que supone uno como una selva en la que hay que ser fuerte y aguzado para sobrevivir.
Otro día le hicimos agarrar una pelota y hacer amagos de que la estaba lanzando. Separó las piernas, arqueó ligeramente el tronco y estiró el brazo. Al momento de lanzar, con la pelota agarrada con fuerza, sonrió. Tenía estilo. Y porque llevaba puesta una gorra en la que se leía la palabra “Cuba” tal vez lo estuviera haciendo como si cayera de vuelta al seleccionado nacional de balonmano, el mismo que en 1993, durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Ponce (Puerto Rico), derrotara a la selección mexicana 31 goles por 19, convirtiéndose en el primer team de handball que acudía a una cita semejante y lograba ese resultado.

“No estaban Brasil, ni Argentina”, me dice para restarle importancia al hecho, y porque le he comentado que entonces él mismo es un campeón. Robles Lamoth vivió ese juego definitorio como arquero regular del equipo y recuerda que vestía camiseta con el número 12. Busqué su nombre en el seleccionado que había participado dos años antes en los Panamericanos de La Habana, pero no lo encontré. Le hice la pregunta. No pudo competir por una lesión en la mano derecha, pero ya entonces formaba parte del Cuba.
A los 18 años integró el seleccionado nacional, había cursado la Eide (Escuela de Iniciación deportiva) en Santiago de Cuba; las Espas (Escuela de Perfeccionamiento Atlético) provincial y nacional, y El Fajardo (Universidad de ciencias de la Cultura Física y el Deporte “Manuel Fajardo”). Para entonces, el balonmano cubano tenía grandes figuras como los olímpicos José Nenínger, Juan Querol o Roberto Casuso. De hecho, Casuso dirigió el equipo que compitió en el Mundial de Checoslovaquia, en 1990, y donde también para Andrés fue aquel 9no lugar.
Ya en 1994, cuando junto a cuatro integrantes del equipo Cuba, decide quedarse en Buenos Aires, a donde habían llegado para un entrenamiento de cara a los Panamericanos de Mar del Plata que sucedería al año siguiente y gracias al cual también se presentaron en Santa María (Brasil), el seleccionado estaba dirigido por Pedro Olivares, aunque Cassuso hacía historia en Argentina. “No nos vimos”, dice Andrés. “No sé… nosotros fuimos para La Plata”, dice, porque uno de sus primeros trabajos fue con el conjunto de Estudiantes de La Plata.

Allí, según contaba en 2007 al periodista Ricardo Velez, pasó cinco meses sin jugar de manera oficial. Entonces, gracias al técnico Mauricio Torres, llegó a SEDALO (Sociedad Escolar y Deportiva Alemana) de Lanús Oeste, donde permaneció como jugador, o dirigiendo infantiles, cadetes y juniors hasta que en 1999 se lesionó en un partido contra Argentinos Juniors porque “no estaba en buena forma física”.
Ha contado Pablo Felicito Figueredo, uno de los cinco balonmanistas que decidieron quedarse en Buenos Aires aquel 1994 y que, por lo sabido, hoy se encuentra en Comodoro Rivadavia, que cuando comenzó en SEDALO, para 1997, tanto Andrés como Rey Gutiérrez (radicado en Francia) formaban parte del club. Los restantes del grupo eran Lucas Cruz (en Corrientes, Argentina) y Julián Durañona (nacionalizado islandés), con quien Andrés parece haber tenido más afinidad, aunque apenas los vio unas veces más luego de instalarse en la Plaza. “Cada uno estaba en lo suyo. Tenían hijos”, dice.
“Conocí a mucha gente, entrenadores de handball que nos dieron trabajo. Entrenaba jugadores y jugaba. También trabajaba en boliches, haciendo tragos. Aprendí a hacer tragos. Así llevaba la vida”.
De esa realidad en la que Andrés todavía jugaba como portero y hacía lo que verdaderamente le gustaba: enseñar a los jóvenes deportistas, ha pasado mucho tiempo. Por lo menos 20 años, tanto que al poco rato de su fugaz pose con la pelota Mikasa, de colores amarillo y azul prestada por una pareja que jugaba bajo un árbol, volvió a sentarse en el banco. De refilón miraba su puesto de maletas y bolsos, donde pasa la vida llueva, haga frío o calor. A veces escucha radio, porque le gusta el pop, Michael Jackson, Michael Bolton, Pablo Milanés. “Siempre escuché lo tradicional”, apunta. También gusta de la música clásica: “Mozart, Chaikovski, Beethoven…”.


La primera vez que supe de él ni siquiera sabía que se llamaba Andrés, solo que había un cubano viviendo en la Plaza de Tribunales, que es también como se conoce a este cuadrado que enfrenta el edificio donde se encuentran el poder judicial argentino y la Corte Suprema de Justicia. Un grupo de compatriotas radicados aquí habían iniciado lo que parecía una campaña para ofrecerle ayuda para sacarlo de la situación de calle en la que aún se encuentra o al menos ponerlo en comunicación con sus familiares. Preguntaban a personas radicadas en el municipio santiaguero Palma Soriano si conocían a Andrés, y en caso positivo recomendaban ponerse en comunicación con ellos. Desconozco lo que consiguió la campaña de 2019, pero lamentablemente no parece haber logrado nada definitorio, Andrés sigue en el mismo lugar, invisible a mucha gente, tal vez olvidado por las federaciones de balonmano por las que pasó.

Poco antes de la COVID estuve buscándolo por la plaza. Era invierno, hacía ese frío húmedo que a veces se mezcla con el viento cortante y las calles casi siempre permanecen mojadas. No apareció por ningún lago, y cuando pregunté a un trabajador del Gobierno de la Ciudad, encargado de mantener las áreas verdes, me dijo que habían trasladado a todas las personas que conviven aquí hasta una especie de refugio en la zona de Vicente López, quizás Tigre. Un año después al fin lo encontré en el sitio donde me aseguraban siempre puede vérsele.
Andrés es natural de Palma Soriano. Habla incluso como si estuviera en Palma. Me cuenta que su padre era trompetista y su madre ama de casa, que entre sus más de diez hermanos hay ingenieros, músicos, arquitectos y deportistas como él; que había llegado a enviarles postales y cartas, aunque los emisarios de esa correspondencia jamás volvieron para decirle si acaso la habían entregado.
Dos tornillos y una herida de ocho puntos en la pierna derecha es la lesión por la que debió abandonar el deporte, aunque tras la operación y luego de haberse recuperado llegó a jugar en el mismo club algunas otras veces. La posibilidad de volver a lesionarse parecía perseguirlo y una noche Andrés vio que ni siquiera para la vigilancia de un boliche su pierna contaba con la movilidad suficiente. “Me incomodé”, dice: “Me fui a la plaza, me compré una botellita, un par de cigarrillos y me quedé. No volví para dormir en al alquiler que compartía con una chica. Al otro día tampoco volví, y así.”

La chica, argentina, fue a buscarle, le pidió que regresara, pero por alguna razón que tal vez no pueda explicarnos Andrés prefirió la soledad en la plaza siempre acompañada y, a veces, abarrotada por multitudes a causa de las protestas que ven a ese edificio neoclásico, de siete pisos y con influencias griegas y romanas, como el hogar de la justicia. Pasaron semanas, meses y años. “El tiempo”, se pregunta, “no sé, ha pasado muy rápido”. Quiero saber de Argentina, de aquella decisión que le hizo establecerse aquí en 1994. “La idea era jugar en cualquier club y después ver cómo hacíamos para regresar. Y no se nos dio tampoco”, dice: “Traté de jugar en Europa, pero no pude. Un par de nosotros sí llegó a Italia e Islandia”.
En las noches, Andrés, quien nació un 25 de agosto de 1968, higieniza su cuerpo con el agua que brota por una conexión hidráulica con las que mantienen frescas las plantas de la Plaza. La madrugada pasa entre sus maletas que no anuncian viaje a ninguna parte. Siguen al pie de los quioscos ocupados por estanquillos de una feria que funciona todo el día. También él ha leído, desde que estaba en Cuba, a Arthur Conan Doyle, a Sinclair Lewis, a Agatha Christie, a Nietzsche…

“Hay cubanos que pasan, me dejan dinero. También aquí nos traen comida, frazadas, cepillos de diente”, dice y le observo el pelo, que muestra una zona lo suficientemente blanca como para hacerme pensar en su edad. Antes de conocerlo, me habían dicho que la cabeza de Andrés, o sea, su cerebro, no estaba muy bien; pero después de haberlo visto y charlado con él en varias ocasiones me queda la sensación de que funciona de manera selectiva, como si su pensamiento fuera el corcel que ante un territorio inmenso sólo quiere avanzar hasta ciertos límites porque es allí donde se siente seguro y completo.


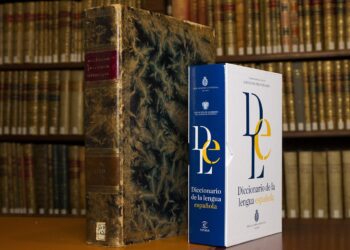










Por qué la Federación de Hanball Argentina no lo ayuda a salir de la calle. Inentendible e Inhumano.
Vive en Pque. Rivadavia (Barrio de Caballito) a una cuadra de José María Moreno)