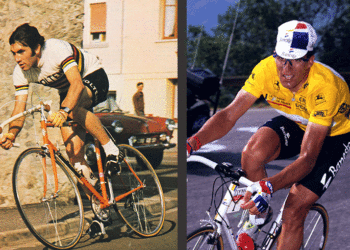Idioma riquísimo donde los haya, el español tiene un sinfín de variantes para hacer saber a alguien que su compañía no resulta agradable. Una de ellas es la que hoy encabeza esta columna.
Al indagar sobre su origen, he encontrado este fragmento del general Luis Bermúdez de Castro, un historiador militar que escribió en su Mosaico Militar (1951):
“En mis tiempos mozos no había tambores militares; con envidia sabíamos de ellos por las estampas viejas y las añoranzas de nuestros Jefes que los echaban muchísimo de menos (…) También el Tambor Mayor es invención española. Esto no nos lo niegan los extranjeros, aunque tampoco confiesan que es nuestra. Casi todos los Ejércitos lo conservan como tradición, menos nosotros, que lo suprimimos al mismo tiempo que los tambores y no lo hemos repuesto al reponer éstos. El Gran Duque de Alba, creador de los tercios, que todavía no tiene en España una sola estatua, instituyó el tambor Mayor de Tercio y el Tambor Mayor general, Jefe de todos los Tambores Mayores. (…) Su contoneo al frente de la Banda impresionaba tanto como la maciza porra de plata que servía de puño a su largo bastón de enormes borlas de oro. ¡Había que ver a aquella insignia subir por los aires, ser recogida al vuelo y girar en vertiginosos molinetes sobre la cabeza, pese al refrán castrense que reza: no hagas juegos malabares con las prendas militares!”
Al grano, pues: las Ordenanzas militares de Carlos III establecían que esa porra del Tambor Mayor debía colocarse “en el centro del Campamento y alrededor de la misma tendrán lugar los arrestos correspondientes a las faltas dictaminadas por el Consejo de Disciplina”. Así, a los soldados arrestados se les mandaba “a la porra”, expresión que pasó al uso civil como muestra de desprecio a quien no merece nuestro respeto, por fastidioso o repulsivo.
En España todavía es muy frecuente escuchar este modismo, con variantes como mandar “al cuerno”, “al carajo”, “a hacer gárgaras”, “a tomar por el culo” o “a freír espárragos”. En Cuba, aunque algunos aún se aferran a formas elegantes como “vete con tu música a otra parte”, lo cierto y lamentable es que prevalecen versiones de alto valor obsceno. Huelgan los ejemplos.
Recoger el guante
Esto es, simple y llanamente, aceptar un desafío. Deriva de las caballerescas normas de los duelos, cuyas propuestas comenzaban arrojando un guante a la cara o el pecho del supuesto ofensor. Recogerlo significaba la disposición de encarar el reto, y era además un paso casi obligatorio, so pena de quedar despojado de todo vestigio de virilidad y honor.
La literatura española está preñada de esta clase de episodios. Digamos, en el capítulo XII del célebre Quijote de Avellaneda, reza:
“El gigante, sin hacer caso de lo que Sancho decía, sacó un guante de dos pellejos de cabrito, que traía ya hecho para aquel efecto, y dijo, arrojándole a don Quijote:
-Levanta, caballero cobarde, ese mi estrecho y pequeño guante, en señal y gaje de que mañana te espero en la plaza que dijiste, después de comer.
Y con esto, volvió las espaldas por la puerta que había entrado. Don Quijote alzó el guante, que era sin duda de tres palmos, y dióselo a Sancho, diciendo:
-Toma, Sancho, guarda ese guante de Bramidán hasta mañana después de comer, que verás maravillas”.
De modo que los guantes no solo han servido para cubrir del frío o proteger las manos. Con ellos se iniciaba el ceremonial del duelo, y con ellos, también, se han definido diversas situaciones de la vida cotidiana. Mire usted: si las ropas ajustan a la perfección, nos quedan “como un guante”. Los delitos que se cometen sin mancharse las manos, son “de guante blanco”. Cuando ayudamos en algo, no estamos sino tirando “un guante”. Y si nos apropiamos de algo, no hacemos más que “echarle el guante”.
Al final, tal parece que la vida es un guante.