Poeta de una generación que alcanzó su edad en el puente de los 40-50, junto a Roberto Fernández Retamar, Fayad Jamís, Pablo Armando Fernández, pero que tuvo su real despegue literario con el amanecer de la Revolución, Heberto Padilla tenía un talento indiscutible. Sus libros El justo tiempo humano (1962) y Fuera de juego (1969) lo demuestran. Pero lo que le da un élan particular a su obra, por encima de otros notables poetas de esa misma generación, como Rolando Escardó, José A. Baragaño, Rafael Alcides Pérez, Francisco de Oráa, Carilda Oliver, no fue tanto la calidad de su poesía contestataria, como la puesta en escena que la proyectó, políticamente hablando.
El “caso Padilla” respondió a una peculiar combinación de factores: el cambio del contexto político nacional e internacional entre los años 60 y 70; la habilidad de un escritor para construir su disidencia; el manejo político contraproducente por parte del gobierno cubano; el sentido de la lealtad y el compromiso del intelectual en una época particular.
En la Unión Soviética del deshielo post-estalinista, bajo Nikita Jrushov, los espectadores se entusiasmaban con las películas de Grigori Chujrai, que desacralizaban a los héroes de la Gran Guerra Patria y el clima de sospecha reinante bajo Stalin. Había colas en las librerías para conseguir Un día de Iván Denísovich, la noveleta de Alexander Solzhenitsyn sobre la vida en un campo de trabajo (gulag). Un poeta como Evgueni Evtushenko podía llenar él solo un estadio de fútbol para escuchar Los herederos de Stalin: “Yo pido a mi gobierno que refuerce la guardia,/ que duplique/y triplique/fuertemente la guardia/en la tumba de tierra donde Stalin está/para impedir que Stalin se levante de ella/a imponer el pasado otra vez.” Recuerdo haber leído estos versos traducidos por Padilla en 1962, mientras se desempeñaba como corresponsal de Prensa Latina en Moscú. Aunque todo lo anterior se difundió en Cuba casi inmediatamente, haber vivido en directo el corto verano del deshielo de Jrushov (sustituido por Brezhnev en 1964) le abrió a este poeta de 30 y pico de años algunas perspectivas.
El volumen Fuera de juego atestigua esos vínculos elementales de parentesco. Un jurado formado por los poetas cubanos José Lezama Lima, José Zacarías Tallet, Manuel Díaz Martínez, el peruano César Calvo, y por el profesor y traductor británico John M. Cohen, quien había puesto en inglés a Boris Pasternak —otro de los escritores rusos parametrados por el estalinismo— le otorgan el premio de poesía de la UNEAC en noviembre de 1968. Según el juicio de este ilustre jurado, el poeta Padilla “reconoce que el hombre actual tiene que situarse, contraer un compromiso ideológico, y en Fuera de juego se sitúa del lado de la Revolución, se compromete con la Revolución y adopta la actitud que es esencial al poeta y al revolucionario: la del inconforme,” “no ser apologético, sino crítico, polémico, y estar vinculado a la idea de la Revolución como la única solución posible” para los problemas que lo obsesionan, “los de la época que nos ha tocado vivir.”
Sin embargo, la directiva de la UNEAC opinaba diferente y en vano convocó a una reunión con los miembros del jurado para que revisara su fallo. El encuentro, no obstante, “luego de un amplísimo debate, que duró varias horas, en el que cada asistente se expresó con entera independencia” logró “por unanimidad” varios acuerdos que fueron publicados en una declaración. Uno de estos acuerdos fue que los textos premiados que causaron la polémica —Fuera del Juego, de Heberto Padilla, y en teatro, Los siete contra Tebas, de Antón Arrufat— iban a ser publicados con “una nota del comité director de la UNEAC expresando su desacuerdo con los mismos por entender que son ideológicamente contrarios a nuestra Revolución.” Resuelta a enmendar esa percibida debilidad, en la declaración se emplaza a Padilla por su escepticismo, que cierra “todos los caminos: el individuo se disuelve en un presente sin objetivos y no tiene absolución posible en la historia;” sino “abjurar de su personalidad y de sus opiniones para convertirse en una cifra dentro de la muchedumbre y disolverse en la masa despersonalizada.”
La susodicha nota del comité director de la UNEAC a modo de prólogo a Fuera de Juego, fechado el 15 de noviembre de 1968 afirma que “esa poesía y ese teatro sirven a nuestros enemigos, y sus autores son los artistas que ellos necesitan para alimentar su caballo de Troya a la hora en que el imperialismo se decida a poner en práctica su política de agresión bélica frontal contra Cuba.” Aunque acaba derivando el juicio definitivo a “la conciencia revolucionaria del lector que sabrá captar qué mensaje se oculta entre tantas sugerencias, alusiones, rodeos, ambigüedades e insinuaciones,” deja claro que la dirección de la UNEAC rechaza su contenido político, lo que considera saludable, porque profundiza y fortalece a la Revolución, al “plantear abiertamente la lucha ideológica.”
Los hechos posteriores revelan que, lejos de aislar políticamente a Padilla, este prólogo de denuncia contribuyó a exaltarlo más allá de las antologías de poesía cubana, y ponerlo en camino al estrellato de intelectual disidente. Como apuntó luego Roberto Fernández Retamar, “la corona del desacierto” llegaría al auspiciar, en la propia UNEAC, la autocrítica de Padilla, apenas dos años después, el 27 de abril de 1971.
Me he extendido al citar los textos anteriores, que no se han republicado después en Cuba, porque resultan aleccionadores sobre el hilo de nuestra historia. La autocrítica de Padilla sí se dio a conocer, casi de inmediato, en la revista Casa,1 junto a la polémica suscitada instantáneamente fuera de Cuba, y que como conjunto forman el dossier del “caso Padilla.” Una recopilación bastante completa de toda esta polémica acaba de ver la luz en el sitio digital de la propia Casa, con un prólogo explicativo y, muy especialmente, con reflexiones recientes de otros escritores, que lo iluminan desde nuevos ángulos.
La autocrítica de Padilla pertenece a un género de documentos, como el juicio de Marquitos (1964), la postura de Cuba ante la invasión a Checoslovaquia (1968), el Congreso de Educación y Cultura (1971), los debates de la Biblioteca Nacional (1961) e incluso las propias Palabras a los intelectuales, que muchos citan y comentan de oído, sin apenas haberlas revisado. Aunque ninguna glosa de esa autocrítica de Padilla se acerca a la experiencia de leerla, desde la perspectiva ventajosa del tiempo, quiero apuntar algunos comentarios telegráficos.
Su contenido, tópicos, léxico, giros, redundancias, sus vueltas y revueltas, sus círculos concéntricos, su coherencia, serían buen tema para tesis de grado, que pusieran a prueba algunas verdades aceptadas. Por ejemplo, podrían demostrar cómo la autoflagelación de Padilla se vuelve inverosímil después de la primera media hora. Lo hace de varias maneras. Una es que construye sus argumentos desde el reverso del sentido común, lo que subraya la ilógica de su crítica —a la manera clásica de Marco Antonio en el Julio César de Shakespeare. Para “atacar” a otros escritores renegados, no solo los declara “agentes de la CIA”, sino simula desacreditar sus méritos literarios: “¿Y qué valores artísticos excelentes y extraordinarios puede aportar la novela de Guillermo Cabrera Infante, Tres tristes tigres?” Asimismo, cuando subraya la nimiedad de su propia obra y la futilidad de su soberbia, frente a la grandeza de la Revolución, y alude, como de paso, a los intelectuales “de primera fila” que le otorgaron el premio de la UNEAC.
Un análisis de su léxico podría constatar que no solo se apropiaba de los adjetivos que la directiva de la UNAC usó en el prólogo a Fuera de juego, sino de los más frecuentes en la andanada de críticas publicadas por Verde Olivo, con el pseudónimo Leopoldo Ávila. A fuerza de repetidos, esos adjetivos eran el espejo de una caricatura de contrición: derrotista, resentido, amargo, pesimista, ambiguo, antihistórico, traidor, confundido, conflictivo, venenoso, vanidoso, provocador. Demasiadas autoinculpaciones para no suscitar sospechas.
Con todo, el clímax de la parodia de autocrítica de Padilla no estuvo en el informe sobre sí mismo, ya incalificable, sino sobre otros. Así, cuando afirma que si hay “un sector políticamente a la zaga de la Revolución, políticamente a remolque de la Revolución, es el sector de la cultura y del arte. Nosotros no hemos estado a la altura de esta Revolución.” En buen cubano, el poeta echó p’alante (o sea, delató, acusó) a sus propios amigos y compañeros de letras, entre ellos, César López, Pablo Armando Fenández, Manuel Díaz Martínez, Norberto Fuentes, David Buzzi, e incluso José Lezama Lima, por compartir sus debilidades y ese lado “enfermizo de la personalidad creadora,” que otros llamarían veinte años después “las partes blandas de la sociedad cubana.”
Un amigo presente en la sala de la UNEAC me contaría cómo él y la esposa de Norberto Fuentes lo convencieron de rechazar aquellas inculpaciones que lo ponían como contrarrevolucionario. De manera que, a pesar de haber felicitado primero a Padilla por su honestidad y haber asumido sus errores, pidió la palabra por segunda vez, y lo refutó todo. Esa recapacitación lo dejó solo. Mientras, todos los demás compartieron la autocrítica, quizás por miedo a las evidencias con que Padilla podría sustentar sus acusaciones, pero sobre todo porque creían realmente en el compromiso y sentido de lealtad con la Revolución, por encima de todo. Aunque pasaron años en ocupaciones alejadas de la literatura, como trabajadores de imprenta, bibliotecarios, traductores, ninguno quiso irse del país. Norberto recibiría, según mi amigo, un tratamiento diferenciado que vino de muy arriba, y que le permitiría escribir su libro sobre Hemingway.
Resulta difícil entender hoy cómo las autoridades, las del gobierno y las de la UNEAC, pudieron haberse sentido contentas con aquella sesión de autocrítica que, lejos de fortalecer el espíritu revolucionario, producía una impresión funesta en todas partes: “el comunismo cubano había llegado a su etapa estalinista.” Como para avalar aquella percepción, en aquellos mismos días se clausuraba el Congreso de Educación y Cultura, con una declaración que inauguraba el Quinquenio gris (1971-76).
Dicen los músicos que la sincopa se prolonga hasta el tiempo siguiente; y que el contratiempo reemplaza los tiempos fuertes por silencios. Efectos prolongados y silencios acompañaron lo que vino después.
![]()
Nota:
1 Heberto Padilla, «Intervención en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba», revista Casa de las Américas número doble 65-66, marzo-junio, 1971, pp. 191-203.

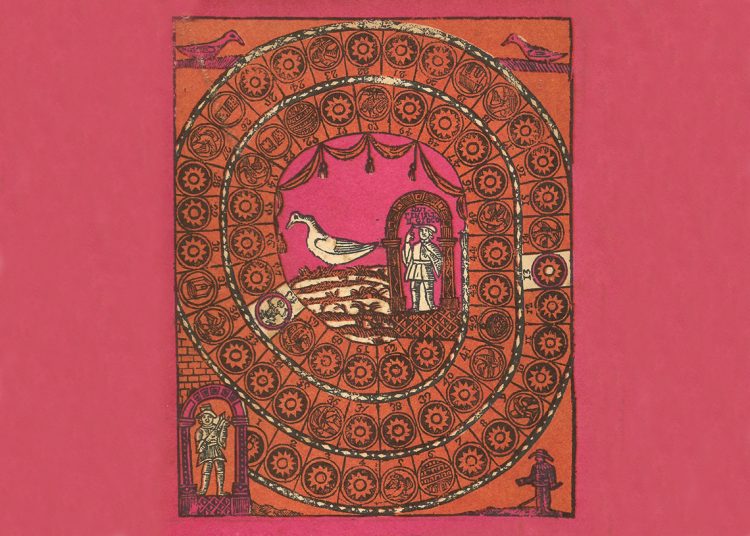












Un joven dirigente cubano -de mis tiempos de estudiante- dijo algo que me hizo pensar (vivíamos los años de la zafra de los diez millones): “en el caso Padilla ha sido más malo el remedio que la enfermedad”. Tenía razón: Padilla no era un Solzhenitsyn, detenido por el KGB en el frente de guerra, por mantener correspondencia con un camarada donde criticaba a Stalin. Solzhenitsyn era entonces un capitán del Ejército Rojo, detenido cuando combatía contra los alemanes en virtud artículo 58 del Código Penal estalinista y condenado por varios años al Gulag. Muerto Stalin y tras el impacto del XX Congreso del PCUS -es decir, durante el perído de deshielo iniciado por Jruschov- Novy Mir publicó su novela “Un día en la vida de Iván Denísovich”, que el mismo Nikita, en persona, tuvo que autorizar. Y Rusia entera se estremeció por la denuncia (lo narra el autor en “Archipiélago Gulag”): comenzó a recibir decenas de cartas de los lectores de esa revista. Unos a favor, otros en contra. En cambio, fuera del sector de la intelectualidad cubana, nadie más, en Cuba, se interesó por el polémico libro de Padilla. Y lo mismo pasó en Cuba con la edición del libro de Solzhenitsyn publicado por Arte y Literatura. Nadie, salvo los escritores y artistas, lo leyeron. Creo que lo que se publicaba entonces en Cuba carecía de repercusión en el pueblo. Había asuntos que les interesaban más que leer lo que escribía un poeta. Y lo mismo pasó con Reinaldo Arenas y su segunda novela censurada. Y con toda su obra finalmente en el Index. Estoy convencido de que la mayoría de los cubanos no sabe quiénes son Padilla y Arenas, por sólo citar dos de los escritores más importantes de la “literatura de la Revolución”. No sé si habrán visto la película basada en la autobiografía del escritor holguinero y que a mí, en particular, me parece menos trascendente que el documental de Saba y Jiménez-Leal que entrevista a ambos autores. La nota de la UNEAC (recordemos que también se la aplicaron a “Los siete contra Tebas”, de Arrufat) sólo sirvió, como bien dice el sr. Rojas, para “ponerlo en camino al estrellato intelectual disidente”. Y la autocrítica en la UNEAC le puso “la tapa al pomo”. No recuerdo nada más denigrante. En su libro “La mala memoria” Padilla explica que durante los interrogatorios no pudieron ofrecerle pruebas de culpabilidad por contrarrevolución, sólo relacionadas con sus críticas al gobierno. Después de aquello, las tesis y resoluciones del Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura cerraron con broche de oro un período de grandes desaciertos en política cultural. En los 80 esta política cambió gracias a la institucionalización del país. Hubo progresos, pero hubo también Mariel y artistas que se marcharon porque no hallaban un espacio en la realidad cubana. Así, hasta la desaparición del socialismo real con la URSS a la cabeza. ¿Qué experienca extraer de todo lo vivido? Primero, que hay que saber leer la realidad antes de dar pasos en concreto. ¿No lo advirtió Che Guevara en “El socialismo y el hombre en Cuba”? Dijo que el arte y la realidad eran dos cosas distintas, y que no se podía obligar a los artistas a asumir una sola forma de estética. Hizo una crítica demoledora al realismo socialista. Quienes se sorprendan con lo que digo jamás leyeron ese documento. Si la política cultural cubana hubiese seguido fiel a “Palabras a los intelectuales” (que más que palabras trazó todo un proyecto cultural para toda una década), no se habrían cometido los errores que hoy nos ocupan y también nos preocupan hoy.