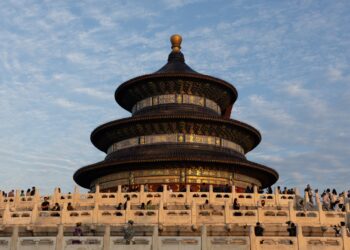|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Ningún reto político se compara hoy con encontrar los caminos para socializar en los valores de la izquierda a quienes nacen en las nuevas circunstancias.
Según la ONEI, los nacidos vivos entre 1990 y 2005 fueron casi 2,4 millones [2,367.623]. De esos, los que sobreviven hoy, tendrían entre 20 y 34 años. Casi 1,7 millones [1,684788] residian en Cuba (2024). Esa cifra equivale al 17 % de la población total, que como se sabe, es de 9.748 millones (2024).
¿Qué tiene de particular ese grupo en relación con la historia política del país?
Se suele subrayar el hecho de que su experiencia del socialismo es la que data del Periodo Especial para acá: caída del nivel de bienestar, de las expectativas, crecimiento de la desigualdad, la pobreza, de la correlación entre calificación y estatus social, mayor incertidumbre.
Se apunta que son una parte significativa del ciclo migratorio más dilatado de los últimos 65 años. Cuando además de lo mencionado arriba, en los últimos doce años cesaron las regulaciones estrictas para viajar y también para regresar al país. Todo lo cual explica que una parte de los nacidos desde 1990 ya no residan aquí de modo permanente.
Cuando se menciona este grupo juvenil, sin embargo, suele pasarse por alto que son los primeros jóvenes, en los últimos sesenta años, que han vivido bajo tres liderazgos distintos. El de Fidel, el de Raúl y el de Díaz-Canel.
Para redondear la cifra de los jóvenes de hoy, habría que sumarle el medio millón que tienen entre 15 y 19 años, y que solo han conocido la Cuba presidida por Raúl y por Díaz-Canel. Ese monto total de más de 2 millones [2,202302] de jóvenes equivale a un poco más de 22,6 % de la población total (2024).
Es decir, que a diferencia de los jóvenes anteriores, que se socializaron y politizaron en un proceso cuyo líder era Fidel, estos jóvenes de hoy han conocido al menos dos dirigentes máximos. Y, en cualquier caso, la mayor parte de sus años juveniles ha transcurrido durante la mutación del liderazgo político post-Fidel.

Naturalmente, no es posible plantearse el problema apuntado al inicio sin relacionarlo con la sociedad real existente, y su cultura política de origen.
En esa sociedad, la mayoría está compuesta por aquellos cuyos años de formación política tuvieron lugar bajo la égida de Fidel. Los que tenían 30 cuando él dejó de dirigir las políticas de la Revolución (2008) tienen hoy 47. Así que al menos desde esa edad en adelante, todos los cubanos actuales vivieron su juventud teniéndolo a él como referente único de las ideas y las prácticas del socialismo en la isla.
En ese conjunto mayoritario, una proporción considerable tiene hoy más 65 años. Según los datos censales más recientes, son casi una cuarta parte de la población residente.
Desde luego que esa cuarta parte de los cubanos incluye a muchos que no están al margen de la vida social y política del país, todo lo contrario. La mayoría de ellos sigue votando, opinando, participando de diversas maneras, y en muchos casos incluso trabajando y ocupando responsabilidades.
Durante los debates desarrollados en torno a las consultas sobre la Constitución y el Código de las Familias, esos cubanos mayores de 60 tuvieron una activa participación. De hecho, muchos ocupan cargos del más alto nivel en el gobierno, el PCC y la ANPP. Y entre ellos también han estado quienes impulsan las transformaciones en curso o las promueven desde la sociedad civil.
El hecho de que mayores de 60 sigan activos como ciudadanos y también ejerciendo cargos de gobierno no es una noticia en ninguna parte del mundo. Dentro de ese patrón, resulta congruente la reciente decisión de admitir que puedan ser electos presidentes de la República en Cuba, como acaba de aprobar la Asamblea Nacional del Poder Popular. Especialmente en una sociedad donde 1 de cada 4 ciudadanos rebasa el límite de 65.

Para poner en perspectiva la renovación del Gobierno y la mutación del liderazgo político, y en particular la vivencia de esa mutación con la reconstrucción de un consenso socialista, especialmente entre los grupos más jóvenes, pero también entre el espectro de edades mencionadas arriba, resulta útil revisar algunos problemas políticos, desde las visiones del pensamiento de izquierda en la Cuba actual.
Con ese propósito, compartiré algunas ideas entresacadas de entrevistas a pensadoras y pensadores de esa izquierda entre 35 y 60 años, a quienes entrevisté no hace mucho para una investigación sobre nuestra izquierda actual. Aunque no pretendo que sus ideas sean representativas de una encuesta, sus visiones corresponden a entornos de edades diferentes.
Más allá de sus profesiones específicas y dedicación, Georgina Alfonso, Llanisca Lugo y Fabio Fernández pertenecen a esa especie de intelectuales capaces de explicar problemas y procesos complejos, e iluminar zonas de la vida social, política y cultural que se suelen simplificar en las crónicas digitales, y que no siempre se interrelacionan en las investigaciones académicas.
Las que siguen fueron algunas de sus respuestas a mi lluvia de preguntas.
Georgina Alfonso (entorno de 49-59 años)
No puede haber una izquierda sin una capacidad de crítica y de creación, que no enfrente el patriarcado, el racismo, el etnocentrismo, la homofobia, la depredación de la naturaleza, las desigualdades, la pobreza, la manera en que se ejerce el poder. En el sentido de que un proceso revolucionario no puede estar conforme consigo mismo, ni admitir formas de opresión, burocratismo, corrupción, según el propio Fidel Castro.
Tiene que propiciar espacios de encuentro y de diálogo con la experiencia de lo que acontece allí donde hay más pobreza, desigualdades, discriminación, formas de opresión asociadas al trabajo, a la apropiación de lo que se produce, a la vida de la familia. Optimizar los tiempos de cambio, para lograr que las personas sientan mejorar sus condiciones de vida, en vez de un futuro tan lejano que nunca llega, y donde dejen de sentirse víctimas, para convertirse en sujetos sociales activos.
Las cuestiones que provocan debate dentro de la izquierda se concentran en tres ejes fundamentales:
1) cómo conducir el proceso de socialización de la producción y reproducción de la vida social;
2) cuáles van a ser las formas más efectivas de ejercicio del poder, la relación del Estado con la ciudadanía y con la propia noción de pueblo como sujeto político, y
3) los vínculos entre la institucionalidad, el Partido único de la nación, y el poder popular.
Las tensiones entre la coyuntura política y los sentidos del proceso socialista disputan en torno a problemas como el ejercicio de la democracia, la representación ciudadana, el poder, la gestión y el control social, el proyecto de sociedad futura. No se trata solo de un debate conceptual, sino de una disputa de sentidos sobre el futuro.
Las condiciones para el fortalecimiento de un Estado de derecho socialista, el ejercicio eficaz de la democracia participativa y protagónica, la contradicción que puede aparecer entre la conducción política y los procesos de producción política en general, y de producción cultural en la sociedad, marcan las diferentes visiones.
Hay agudas tensiones respecto a la centralización y descentralización de la toma de decisiones, la representatividad del orden institucional, el respeto a la norma, las relaciones entre normas y procesos sociales. Y acerca de cómo hacer política, en vez de administrarla, reivindicando las condiciones, los derechos y las oportunidades para avanzar realmente en el camino hacia la equidad.
La cuestión de cuáles elementos le dan credibilidad a un proyecto socialista atañen a la participación y el control popular, asumiendo que la fuente de derecho en Cuba es el propio proceso, y que el eje moral del socialismo cubano es el proyecto democrático.
Lo anterior concierne a la socialización del poder, la transparencia y la conducción de la política de manera colegiada, y los sentidos políticos de toda la gestión de la democracia, de la obra de dignificación humana y de justicia social.
En este debate, lo más preocupante es la falta de estrategia, de objetivos comunes, por parte de las diferentes corrientes de izquierda, el reacomodo dentro de esta lógica de un nuevo modo del capital, como también de una izquierda dogmática: esta condujo antes al fracaso de la experiencia socialista, porque carece de capacidad de diálogo, propuestas, alternativas. Y se ubica en determinados espacios de poder, frenando la capacidad y la posibilidad de nuevos diálogos, de encuentros y nuevas propuestas, de una fuerza social emergente en las nuevas condiciones de Cuba y del mundo.

Llanisca Lugo (entorno 40-49)
La izquierda está teniendo mucha dificultad en Cuba para disputar la subjetividad, para construir otra vez una hegemonía de valores y sentidos socialista. En una cola, en una escuela, en una reunión de madres, cada vez más sientes que tus ideas son minoría en el conjunto de la reproducción de la vida.
No aseguramos ya espacios colectivos, ni seguimos siendo fuente de sentido de vida de un proyecto emancipatorio para la gente. Por eso la gente abandona espacios organizados para irse a las iglesias, que les dan certezas, solidaridad, comunidad, en vez de a la reunión del CDR.
Habría que construir otra vez ese sujeto colectivo de la Revolución con toda la gente trabajadora, incluidos los que venden en los portales, y están en una economía periférica, informal.
Tenemos una izquierda muy atada al control de la política y a una visión centralizada de su ejercicio, en cualquier nivel, en cualquier espacio, lo que distorsiona la comprensión del papel del Partido, por ejemplo.
Hay una izquierda que traduce de otro modo la idea de que el Partido sea la fuerza dirigente de la sociedad, cosa con la que podemos estar de acuerdo. Pero vamos a discutir qué significa, cómo el Partido puede ser más democrático, cómo puede ser de masas, trabajar con las bases.
El Partido, el Gobierno, las instituciones, son instrumentos de un proyecto revolucionario, y por tanto, la crítica a su práctica, a su ejercicio, es solo una expresión de poder popular. La presión del pueblo para que se profundice la capacidad revolucionaria de la gente organizada. La Revolución no es un proceso administrativo. Y el Partido es una fuerza política a la que le corresponde un grupo de cosas que en Cuba tienen un lugar especial. Pero solo es el Partido.
Aunque vivimos un momento de crisis, podemos tener muchos avances en la discusión política, de ideas hacia la radicalización de un camino de socialización de la producción, del poder, de las esperanzas.

Hay una izquierda que puede estar contra las políticas del Estado cubano hoy porque siente que no benefician a las mayorías.
A Fidel no le tembló la mano para criticar al Partido, a la propia dirección de la Revolución, en varios de momentos y procesos. La gente se movilizó mucho con las cosas que él dijo en términos de crítica y de análisis.
Nosotros hoy no tenemos la cultura de la autocrítica real, nos criticamos en secreto.
Qué relación tendrá el pueblo organizado con la institucionalidad, qué obligaciones tendrá la institucionalidad para con el pueblo organizado, qué mecanismos vinculantes claros y nítidos habrá para todos; son preguntas para profundizar en el proyecto.
Cualquier joven cubano en TikTok o en YouTube lanza un video y tiene 3 mil seguidores, porque ha hablado desde el dolor, desde lo cotidiano, y desde una experiencia individual. En cambio, un colectivo se organiza, se pone de acuerdo, saca un documentico, y lo ven 200. Hay una crisis de la política también en el sentido de lo orgánico, de cómo se construye lo colectivo, de cómo se interviene colectivamente en la política.
Es una tarea esencial para la izquierda dialogar con el conjunto de la sociedad, con la subjetividad de cubanas y cubanos, con los deseos, las aspiraciones, con el dolor, con la emigración, con los problemas inmediatos de la gente.
A lo mejor la juventud nos tiene que sorprender, a lo mejor vendrá un día por donde no esperamos y creará la belleza que no supimos crear, porque también nos sentimos a veces responsables de organizar todo, de preparar, de formar, y a lo mejor no lo somos. Cada etapa, cada generación, se hará cargo de sus rupturas y de sus continuidades, de sus métodos nuevos, de sus bellezas nuevas, de sus formas de relacionarse.

Fabio Fernández (entorno 30-49)
La izquierda cubana está marcada por dos elementos fundamentales: la defensa de un proyecto anclado a la soberanía nacional, y de un conjunto de valores entendidos como la justicia social. Aunque la definición de qué es soberanía y justicia social distingue un nivel de pluralidad y de diversidad dentro de esa izquierda.
Un conjunto de tópicos en el universo de las luchas sociales más contemporáneas son asumidos por unas tendencias de izquierda u otras. El feminismo, el ecologismo, la diversidad racial o las diversidades sexuales, no todos de igual manera.
También hay un pensamiento que se puede vestir de izquierda y que tiene una lógica conservadora y retrógrada que lo conectaría con una derecha tradicional respecto a la realidad social contemporánea. Creen en un capitalismo amable, en la versión socialdemócrata del capitalismo, vinculado a la lógica del estado de bienestar.
Hay una izquierda que sigue apostando por la utopía y por las potencialidades plenas de emancipación de esta. Y otra que viene como que de vuelta de ese conjunto de ilusiones y se contenta con un mejoramiento de lo existente. Una izquierda que le ha bajado el perfil a la posibilidad de soñar, y busca gestionar de manera más eficiente lo existente, no una transformación radical.
Hay quienes siguen pensando en la clave de los años 60, lo que para mí sería infecundo. Otros entienden que aquellos sueños tienen que canalizarse de manera distinta. Y otros que han avanzado por un camino que no implica una impugnación al sistema capitalista.
Hay una corriente de pensamiento de izquierda muy conectada con el modelo de socialismo estadocéntrico y estadolátrico que en determinado momento se estructuró en Cuba, muy cercano al pensamiento soviético en su peor versión, que se mueve en los códigos estrechos de esa filosofía complicada que es el marxismo-leninismo, ven la realidad cubana desde esa perspectiva, y no ha superado ese horizonte de pensamiento. Poco tendente al diálogo, muy dado a estigmatizar al que piensa distinto, a encontrar excusas para no profundizar en los debates que le hacen falta al país. Y que se convierten en voceros oficiosos de tendencias hegemónicas dentro del entramado de poder incluso en el acceso que tienen a los medios.
Hay una tendencia que yo llamaría guevariana. Gente muy joven en sentido general, que piensa la Revolución desde los códigos de la utopía transformadora, y que impugna los coqueteos tácticos o estratégicos con dinámicas que avanzan por el camino del capitalismo.
Esa izquierda tiene mejores preguntas que respuestas. Pero el proyecto concreto del qué hacer para resolver la crisis cubana de hoy no creo que esté en ellos; ni que logren entender el sujeto real con el que tendrían que dialogar en el marco de una transformación real, es decir, definitiva y verdadera del país.
Otro núcleo de izquierda está menos conectado con un ejercicio real de pensamiento, y tiene que ver más con cierta sensibilidad. Esta se manifiesta en temáticas como la diversidad sexual, el animalismo, el cuidado del medio ambiente, la racialidad. Es un núcleo más emotivo, más performático, portador de un ejercicio de reflexión más hondo. A veces creo que es un acto más estético que verdaderamente de pensamiento.
La versión más ortodoxa de nuestra izquierda en más de un sentido es poder. Desde el hecho de ser poder actúa, y tiene capacidad real de acción.
La izquierda que podemos llamar guevariana, sobre todo de gente más joven, creo que tiene capacidad de acción política ahora mismo en pequeño; no supera espacios micro, no tienen capacidad para transformar en grande.
La otra izquierda, que decía yo que es más estética, tampoco creo que tenga capacidad de acción política.
La izquierda que se mueve en cuerda más socialdemócrata, creo que hace política, y hoy por hoy se articula, yo no diría como contrapoder, pero sí como polo de impugnación: construye un discurso que cala en segmentos no despreciables, yo no diría de la ciudadanía en su conjunto, pero sí del ámbito intelectual cubano. También tiene diálogo con esa zona de nuestra intelectualidad que se ha movido hacia posiciones de derecha más radicales o más tranquilas.
¿Quiénes tienen capacidad de acción política en grande? Diría que la izquierda más ortodoxa, que es, en más de un sentido, poder; y esta otra izquierda socialdemócrata. Ese pensamiento de derecha-izquierda socialdemócrata hegemoniza el debate público, sobre todo en las redes.
En el legado de Fidel y el Che hay asideros para impugnar cosas que están mal. Hay un núcleo en su pensamiento que puede ser base de una refundación crítica del socialismo. Algunas tendencias de nuestra izquierda lo entienden y se apoyan en ese núcleo.
Estamos en un momento en que la acción política se manifiesta en la capacidad de calar en las subjetividades, de luchar por ellas; la batalla está ahí, más que en otras acciones políticas concretas. Ahí sí hay acción política concreta: en lograr que la gente empiece a pensar en esos códigos.