|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Recuerdo la primera vez que publiqué un artículo en El Nuevo Herald. Se titulaba “La Perla de las Antillas” (NH, 10 de junio de 1991). Era una disquisición sobre las diferencias entre los códigos culturales de cubanos de Miami y de Cuba en aquel entonces. Comentaba la impresión de haber vuelto a oír los programas de radio de mi infancia, de visitar Little Havana, y sus réplicas de sitios icónicos habaneros, desde el restaurante La Carreta, pasando por la Funeraria Caballero hasta el reloj de la Quinta Avenida.
Aquel artículo terminaba con una anécdota acerca de mi hija, que entonces estudiaba en la universidad. Se me había ocurrido aplicarle a ella un “test de cubanía” traído de Miami. Entre las casi 50 preguntas (¿Cómo era Chencha? ¿Qué le pasó a Chacumbele? ¿Cuál era la “esquina del pecado”? ¿Qué es mejor para la yuca seca?) ella había podido contestar solo una: ¿Qué es Cuba de las Antillas? La Perla, me había dicho con una sonrisa.
Detrás de mi artículo en el NH, sobrevino un barrage de fuego, como con siete réplicas, durante casi dos semanas. Recuerdo una titulada “Pan con ají”, que me echaba en cara la decadencia de la Cuba post Revolución, manifiesta en la vulgaridad de las pizzas cubanas. Etcétera.
Una de las respuestas, sin embargo, publicada nada menos que en el Diario de las Américas, “Carta abierta a un académico cubano”, discrepaba del mío, pero lo hacía con otro tono y argumentos. Así que decidí responder solo a esa, con un segundo texto, “¿Podemos hablar?” (NH, 18 de agosto, 1991). Su autora, Uva de Aragón, escritora de la primera oleada del exilio, me contestó en el mismo periódico, con un comentario titulado “Podemos y debemos hablar”.
Aunque ahí quedó el debate, el caso es que Uva y yo empezamos a tejer desde entonces un intercambio intelectual, que llegaría luego a una amistad duradera. Muchos años después, durante un homenaje que la Uneac le rindió a Uva, de visita en La Habana, tuve oportunidad de recordar públicamente aquel primer intercambio.
He empezado mi recuento por esta incursión en el NH, pero en realidad hubo una anterior, hace ahora 35 años, en The Miami Herald, que parece el mismo periódico, pero no lo es.
En mis periplos académicos por aquellas tierras en los años 80 había conocido a periodistas del MH que pensaban como nosotros acerca de la intervención de EE. UU. en las guerras centroamericanas. Así que le mandé a una de ellas un articulo titulado “End threats, begin talks”, donde argumentaba a favor del diálogo, explicando el nuevo contexto, los cambios geopolíticos, el fin de la guerra en Angola, la preocupación cubana ante la crisis en el campo socialista de Europa del Este y sus repercusiones para el Tercer Mundo, las lecturas que presagiaban una debacle en Cuba, y lo peligroso de esas visiones en términos de seguridad nacional. Decía que la desestabilización y la fuerza podían provocar escenarios más amenazantes y contraproducentes para EE. UU. que la búsqueda de diálogo y concertación con la isla.
Finalmente lo publicaron (MH, 17 de abril, 1990) escoltado por uno de Georgie Anne Geyer, titulado “El aislamiento de Castro presagia una guerra civil”, en una misma página que decía arriba “A two-voice counterpoint on Cuba”.

Gayer concluía su apocalipsis cubano vaticinando que a Fidel le quedaban par de años en el poder, si no ocurría antes una rebelión de los militares. Al año siguiente, esta periodista publicaría The Guerrilla Prince, una biografía del “dictador cubano” basada mayoritariamente en historias recogidas entre los exiliados, impregnadas de imaginación.
Cuando salió aquel artículo mío en el MH, se estaba desvencijando el campo socialista y ya se sentían los primeros embates en Cuba, la paz no se había alcanzado aún en Centroamérica, y aparecían los primeros carteles en Miami anunciando “Next Christmas in Havana”. Así que para mí fue poner una pica en Flandes.
Con la llegada de la Administración Clinton, volví a probar suerte en el NH, esta vez con un texto titulado “La política de EE. UU. hacia Cuba: ¿un vaso medio lleno?”. Ahí interpretaba como favorables algunas señales emitidas por el Departamento de Estado, que además de no machacar con “la Cuba post-Castro” ni el compromiso con el exilio cubano, saludaban las buenas relaciones de los países del Caribe con la isla y su posible influencia en los cambios internos; reconocían que no había una amenaza cubana para EE. UU., y favorecían los intercambios académicos y culturales.
Yo intentaba mapear factores en la compleja dinámica de las relaciones, como los empresarios y la emergencia de sectores económicos atractivos en Cuba, y apuntaba que hasta think tanks conservadores, como Rand Corporation, afirmaban que era hora de otra política. Una expectativa, desde luego, que otros también tenían entonces, después de doce años de gobiernos republicanos; y de una Administración Clinton con 8 meses de nacida.
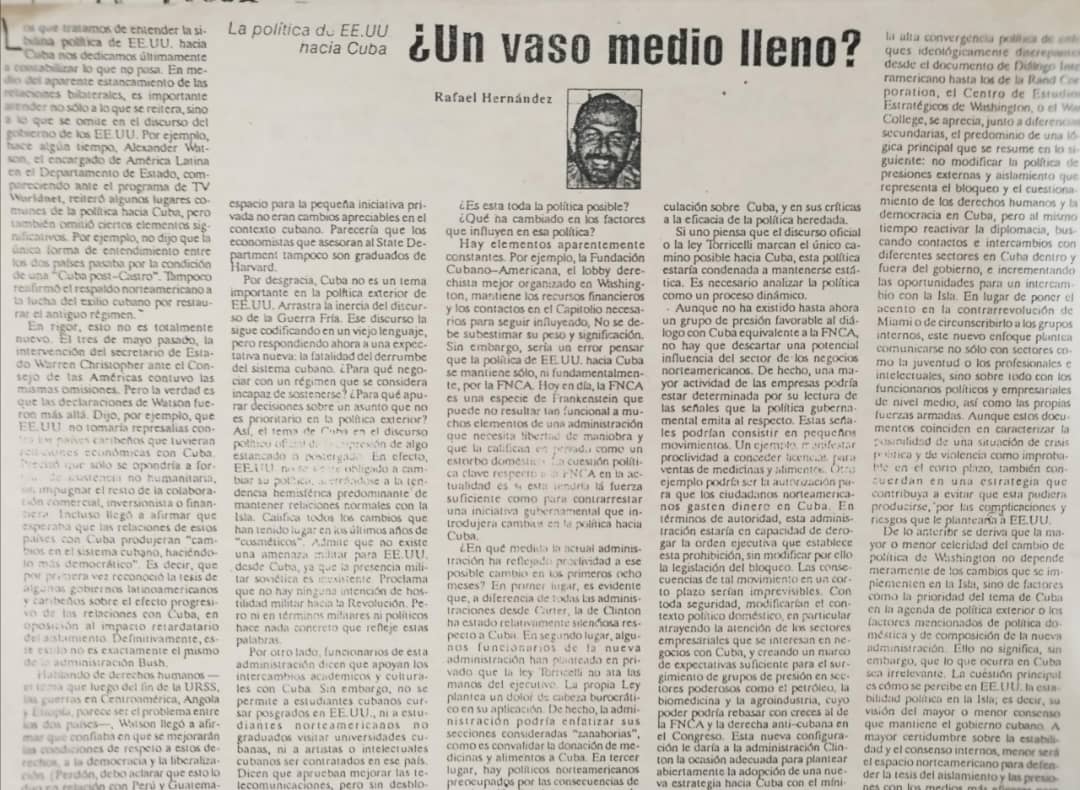
Aquel ejercicio sobre el vaso medio lleno no vaticinó ni provocó nada, por supuesto; pero su recorrido fue diferente a los anteriores. Una vez más, me lo publicó el NH (septiembre, 1993); sin embargo, a diferencia de dos años antes, no hubo catarata de réplicas. Lo “más mejor” de todo, como se diría entre cubanos, fue que, por esos mismos días, lo había publicado un medio nuestro denominado Juventud Rebelde. Aunque no fue un jonrón, pisar esas dos bases con un solo hit no estuvo mal.
Como he contado muchas veces aquí mismo, empecé a visitar con frecuencia EE. UU., como parte de mi trabajo académico, desde principios de los 80. Esa fue sin duda una experiencia que contribuyó a mi capacidad de debatir ideas muy diferentes a las mías, de construir argumentos para hacerme entender y de dialogar con quienes tenían otras ideologías —e iban a seguir teniéndolas, muy probablemente—.
Pude aprender que, a pesar de esas distancias no solo ideológicas, sino culturales, era posible transmitir lo que yo sabía —o creía saber— sobre Cuba. Aquel ejercicio de intercambio me ayudó a analizar, documentar y construir de otra manera ese saber sobre Cuba y sobre nuestras relaciones con EE. UU.
Además de un aprendizaje intelectual, fue sobre todo una experiencia cultural y humana. Tanto en Columbia, como en Harvard y en la Universidad de Texas, tuve estudiantes cubanoamericanos cuyas familias habían perdido propiedades en Cuba, participado en la invasión de Girón, liderado organizaciones del exilio; y que habían llegado en la Operación Peter Pan o se los habían llevado por el Mariel. Algunos de ellos habían trabajado en la Fundación Nacional Cubano-Americana, en la televisión y la prensa de Miami, en el staff de políticos de Florida o New Jersey. Y venían a mis posgrados sobre Relaciones EE. UU.-Cuba y Cuba contemporánea, porque nunca habían tomado cursos sobre Cuba en sus carreras. Dudosos primero, porque no estaban seguros de si además de comunista, yo sería realmente un académico.
Sin embargo, luego de nuestras primeras semanas de seminarios, diálogos y debates en clase, nuestras relaciones se avivaron, hasta que llegamos a reunirnos los fines de semana. Al terminar el semestre, descubrimos que al margen de nuestras ideas políticas diferentes, todos habíamos aprendido mucho, y que algunos ya éramos amigos. Y lo seríamos hasta hoy.
Durante esos viajes por el Norte, también participé en eventos con militares de todo el hemisferio en la Universidad de la Defensa, impartí conferencias sobre la Crisis de Octubre a cadetes de la Escuela de la Fuerza Aérea en Colorado Springs, discutí sobre Cuba con el equipo de América Latina en la Rand Corporation (“eres el primer cubano de Cuba que nos visita”, me dijo el cubano a cargo), hablé y debatí sobre sociedad civil en la serie sobre Cuba y relaciones EE. UU.-Cuba en el Council on Foreign Relations.
No tengo que aclarar que el 90 % o más de quienes participaban en esas sesiones no pensaban como yo. Ni remotamente.
Recuerdo una vez cuando me invitaron a hablar sobre Cuba, en los albores del Periodo Especial, ante un auditorio de 100 personas, en Americas Society. Entre los asistentes había demasiadas caras cubanas como para no distinguirlas. Era la época en que todos los viernes se reunía un grupo de manifestantes durante una o dos horas, en una esquina frente a la Misión de Cuba ante la ONU. Sin embargo, a pesar de los ceños fruncidos y las preguntas con coletilla, la charla terminó pacíficamente.
Unas semanas después, entrando en la Misión a recoger cartas de mi casa, sentí las voces afuera gritando: “Rafael Hernández, cuando vuelvas a Nueva York te vamos a estar esperando”. Esa tensión era también parte del clima, y podía emerger en cualquier lugar, no solo en Miami.
Así que, al margen de clases y paneles, había que estar preparado para lidiar con la intransigencia y la rigidez, los estereotipos del anticomunismo y el anticastrismo, donde menos uno lo esperaba. Esa contingencia no le quitaba interés intelectual y político a poder discutir en público y en privado con exsecretarios de Defensa, antiguos jefes de la CIA, subsecretarios de Estado para América Latina, jerarcas de la Bolsa de Wall Street, comandantes del Servicio de Guardacostas, congresistas, generales que ganaron grados en Vietnam. Y a veces descubrir que algunos de ellos cultivaban un respeto o incluso admiración por Fidel Castro, y por la capacidad de sobrevivencia de la Revolución cubana, a pesar de todas sus objeciones y de nuestros déficits.
Me gusta decir que si me invitan a predicar en el Infierno, ahí voy. Y de cierta manera, es lo que más he hecho en la vida. Porque albergo la noción, quizá fantasiosa, de que una o dos de mis razones se queden rondando en la mente de algunos demonios, aunque sea de manera inconsciente. Si no fuera así, haberlo intentado habrá valido la pena para aclararme yo mismo.
De más está decir que no me hago ilusiones con los enemigos acérrimos y menos con los aliados del otro lado. Los he conocido durante demasiado tiempo, e incluso los he tenido muy cerca, antes de que se mudaran al bando de los que Isaac Deutscher llamaba renegados. Él decía que renegados y herejes eran dos especies muy distintas; y es necesario aprender a diferenciarlas. Como los judíos convertidos al cristianismo en la época de la Inquisición, los disidentes de sus antiguas creencias pueden ser, y a menudo son, los más recalcitrantes, dogmáticos y sectarios, los más hostiles hacia los que siguen en su antigua fe. Por eso mismo, el diálogo con ellos suele ser muy difícil; e intentar el debate a menudo se vuelve improductivo.
Finalmente, tampoco me hago ilusiones con que el debate y el diálogo son la vara mágica que lo resolverá todo, ni que la política se reduce a eso. Razones de Estado, culturas propias de las organizaciones y los aparatos de gobierno, lógicas y complejidades típicas de procesos de transición, inercias en las maneras de pensar, hábitos de mando e intereses, situaciones de crisis y derrotismos, todo eso junto y otros factores más forman parte del proceso político. Creerse que un diálogo racional y un debate abierto van a disolverlos es también una fantasía.
Sin embargo, el mero hecho de que los diversos sujetos sociales se sientan identificados, y partes vivas en ese proceso, permitiría tender y mantener puentes entre las instituciones y el consenso. Sin esa comunicación expandida en múltiples canales difícilmente pueda haber interacción ni influencias mutuas, vitales para que la política funcione de ambos lados.
Aunque muchos amigos y conocidos me dicen a veces que ojalá me escucharan más arriba, confieso que nunca he tenido vocación de asesor del gobierno. Algunos socios míos muy queridos se sienten frustrados, con buenas razones, porque no les hacen caso. Yo también quisiera que los escucharan, pues comparto, a nivel personal, muchas de sus propuestas. Pero en mi caso, me basta con poder compartir públicamente mis reflexiones sobre la sociedad y la política.
Ningún reconocimiento es superior a escuchar a alguien, a menudo un desconocido, que me dice haberlo ayudado a entender un problema, aunque no le haya encontrado una solución.
Sentir esa íntima utilidad hace que todo haya valido la pena.













Abrir mentes, aprender a escuchar, practicar la tolerancia…todas esas son nociones derivadas de algunos de sus articulos y de manera acentuada, en este. Tarea titanica que mucha gente lo asuma. Gracias Rafael