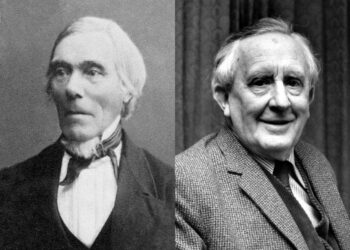|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Era pintor. Tenía una asombrosa colección de helechos. Otra de quinqués. Fue mi gran suerte su amistad y el hecho de que fuese vecino nuestro.
¿Por dónde empezar a hablar de una persona, sobre todo a quienes ya no la conocerán? ¿Cómo hacer un regalo infinito?, o ¿cómo, mejor dicho, devolverlo? No puedo empezar sino por su generosidad.
Una de las principales lecciones que puede recibir un joven artista es que una ley única rige a todas las artes. Por eso no es raro que un buen pintor o un buen músico sea también, por ejemplo, buen escritor. Yo aprendí esto, o comencé a aprenderlo (aún no termino), cuando Águedo Alonso me dijo cuatro palabras: “El Arte es Uno”.
En otro texto llamado “Justicia poética” comenté que la sensibilidad estética, o eso que llaman sentido de la composición, está hondamente ligado al sentido de la justicia y, en última instancia, a la bondad. Esa correspondencia era muy patente en Águedo.
Nació un cinco de febrero, en Pinar del Río. Cuando lo conocí, él ya era viejo y yo tenía treinta años.

Con solo ver unos ínfimos garabatos míos, declaró que yo estaba desperdiciando mi vida y que tenía que ponerme a pintar. Mi entorno familiar y mis amigos me acostumbraron a ese tipo de benévolas afirmaciones, peregrinas hijas de la intuición, que podían, o no, fructificar luego. Pero a lo que no podía estar acostumbrado —porque es una rareza— es a que el profeta en cuestión tomara cartas en el cumplimiento de su profecía.
No conforme con haberme declarado pintor sin haber yo cogido un pincel en mi vida, Águedo me invitó a visitarlo regularmente, y puso en mis manos, sin tasa ni medida, pintura y pinceles de primera calidad. Esto cambió mi vida.
Mis padres y él vivían en el campo, en las afueras del pueblo de Punta Brava, en casas que quedaban como a medio kilómetro una de otra. La de Águedo era un chalé blanco de dos pisos con un espacioso terreno lleno de plantas de toda clase, amorosamente seleccionadas y cuidadas. Casa y jardín eran reflejo del alma del artista y su honda compenetración con la cultura campesina.

A cualquiera que traspusiese su umbral, la vista se le iba hacia la variedad de hermosas lámparas que daban a la casa el aspecto de un museo informal de la luminaria, y también hacia los cuadros e instalaciones del propio Águedo, no menos exquisitos y variados.
La obra de Águedo tuvo varias etapas; una de ellas, consagrada a la palma real, le valió el nombre de “el pintor de las palmas”. Muchos artistas cubanos han pintado la palma, pero los palmares recreados por él tienen una intensidad y sugestión romántica que los acerca a las evocaciones de Heredia y de Martí. Otras etapas fueron “la casa del campesino” y la “serie Caribe”. A esta última pertenece el cuadro suyo que prefiero, que es una ciudad transfigurada que flota sobre el mar.
Durante mis largas visitas, además de pintar, hablábamos de muchas cosas; por ejemplo, de las tradiciones cubanas o pinareñas, de sus viajes a Hanoi, a Ulán Bator, a Bruselas. A veces me mostraba algún tesoro o algún recuerdo de esos viajes. En Europa y en todas partes procuraba visitar mercadillos, en los que solía encontrar todo género de objetos hermosos.

Lo primero que él me propuso pintar fue un quinqué. Un ejercicio pictórico muy completo, pues incluía flores, porcelana, metal, madera, llama y cristal. Luego otro, y otro, hasta llegar a cinco. Y eso fue todo. Lo denominamos, jocosamente, el plan quinquenal. A partir de ahí decidió que ya debía comenzar a exponer los cuadros que empezaban a salirme. En ese breve intervalo sentí, oh maravilla, que podía pintar cosas que me dejaban complacido, y que no querría nunca dejar de hacerlo. Águedo nunca me insistió mucho en la técnica, y de hecho no quería que lo llamara maestro, pues, según él, no me había enseñado nada. Eso me desconcertaba. Hoy lo interpreto como el colmo de su constante generosidad. De no haber sido por él, probablemente nunca hubiese pintado.
Como me pasaba el día en su casa, hasta que ya no había luz natural suficiente, solía almorzar allí. Comíamos cosas sencillas y sabrosas que él mismo iba preparando, mientras trabajaba en sus cuadros, o mientras supervisaba mis ensayos con el acrílico. Recuerdo que a veces echaba un poco de azúcar a las rodajas de tomate, diciendo: “El tomate tiene su propia vinagreta”. Jamás me dejó lavar un plato. Tampoco lo vi hacerlo a él.
Una vez me presentó un dulce espectacular, un postre inigualable. Verdadera “flor oculta”, como dirían mis abuelos, de la gastronomía pinareña. Me explicó que era una receta familiar, un dulce muy trabajoso de hacer, pues consistía en naranjas agrias vaciadas y vueltas a llenar con queso rallado y nieve de coco, recubiertas con un almíbar cristalizado. El resultado era una pirámide formada por perfectas esferas de oro, erigida encima de una fuente de porcelana. Una compleja sinfonía de sabores, digna de la mesa del Rey Sol. Nunca he vuelto a ver semejante manjar.
No sé cuántas palabras necesitaría para expresar mi gratitud por Águedo, o pintar su retrato cabal. Muchas más cosas pudiera contar también sobre nuestros encuentros, pero la sustancia de lo eterno no pide, ni entrega, más que una breve evocación. Debo confiar en el material de estos fragmentos que el cariño y la nostalgia han escogido.