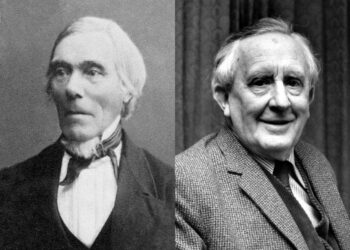|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Puedo contar con los dedos de las manos las veces que fui a ver una película al Festival de Cine Latinoamericano de La Habana. No obstante, considero haber tenido suerte con los filmes que alcancé a ver a lo largo de los años. Recuerdo con cariño Fresa y chocolate, de Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío. Como gran producción y tour de force adaptativo, mencionaría El siglo de las luces de Humberto Solás. Puedo evocar también, en un conmovido paréntesis, Suite Habana, de Fernando Pérez.
Luego hubo películas de las que ahora no se habla, pero que me gustan mucho: El elefante y la bicicleta, ese hondo divertimento de Juan Carlos Tabío, o Mascaró el cazador americano, adaptación de veras entrañable de Rapi Diego.
Y entre mis extranjeras preferidas están El festín de Babette, joya del cine danés que comenté en otro artículo, y El maestro de esgrima, un film noir con floretes, que me pareció por lo menos tan bueno como la novela homónima.
Agradezco en cada caso a mi familia, y a la Providencia, el haber vencido mi indisposición a salir de noche. No me puedo quejar de ninguna de esas películas. Ahora las menciono, sin embargo, solo a modo de contexto, porque lo que en realidad quiero contar es una de las mejores experiencias cinematográficas de mi vida, que tuvo lugar en el marco de nuestro Festival.
Era la noche inaugural, en el teatro Karl Marx, y mis expectativas relacionadas con la espera y la aglomeración compacta de personas dentro y fuera del lobby, se iban cumpliendo cabalmente.
Como casi siempre, yo no quería ir. Fui a regañadientes. Mis padres habían insistido mucho en que los acompañara. Algo les había comentado su amiga mexicana, productora de la película, que les dio a entender que el filme con que abría aquel año el Festival podía interesarme.
Una vez instalados en nuestros asientos al fondo de la platea, comenzó el protocolo del evento, del cual no recuerdo nada. En algún punto, el presentador mencionó que la película que se iba a proyectar había sido aclamada recientemente en Cannes, y que su productora dirigiría unas palabras al público cubano.
La productora, Berta Navarro, era la amiga de mis padres, y estaba sentada junto a mí. Por la expresión en su rostro, supe que no tenía previsto hacer alocución alguna. Pero se levantó, disimulando su fastidio, y avanzó trabajosamente por la atestada platea hasta el escenario, tomó el micrófono y dijo una nimiedad (“Pos ahorita la vemos y después me platican si les gustó”), antes de regresar con igual lentitud hasta su asiento.
Y entonces, en agudo contraste con todo lo anterior, empezó la película.
Un narrador en off iniciaba un lejanísimo cuento de hadas. Un piano escanciaba notas de una nana atemporal. Se descorría el telón de un trasmundo mágico, cuya parte visible eran los años que vinieron tras la guerra civil española, y un pueblito innominado donde el Ejército franquista aún perseguía por los montes a las guerrillas republicanas.
Aquella historia tenía toda la belleza y todo el horror de los cuentos de hadas en su más prístina expresión. Bebía del manantial de la regia tradición no adulterada. Se hacía uno con él. Era un cuento de hadas para adultos. O, más bien, era como debieron sonar los cuentos de hadas a sus oyentes originales.
El título de aquella obra era El laberinto del fauno, y su director se llamaba Guillermo del Toro. Desde entonces lo admiro o, más bien, lo amo. Porque cierto es que a los poetas, más que admirarlos, se los ama. Su lenguaje se me hacía transparente, al menos en aquella película. La cámara favorecía los planos bajos, en correspondencia con la altura de los ojos de la protagonista, la niña Ofelia. La gama fría de azules, grises y verdes venía a realzar la inclemencia del mundo humano, mientras que la gama cálida de rojos y dorados aludía a la interioridad maternal del mundo mágico, por más que ambas dimensiones tenían, cada una, su buena dosis de horror.
Entonces comprendí lo que faltaba a casi todos los libros y películas “fantásticas”: la realidad. La estructura, la columna, la realeza de la realidad, punto de apoyo indispensable para remontar vuelo, sin perder la conexión con el otro, con el que atiende, cuya mente ha de recrear las palabras del narrador de historias o, en este caso, procesar sus imágenes.
Esto estaba presente, por supuesto, en los cuentos de hadas clásicos, en los que siempre el punto de partida era la realidad, y con frecuencia alguna suerte de drama familiar: “Había una gran hambruna en el país, y los padres tuvieron que dejar a sus dos niños solos en la cabaña del bosque”. “Al fallecer el molinero, dejó en herencia a su primogénito el molino; al hijo del medio, el caballo; y al hijo menor, el gato”. “El buen mercader estaba a punto de viajar, y preguntó a su esposa e hijas si deseaban que a la vuelta les trajese algo en especial”. “El rey y la reina no podían tener hijos”. Y así sucesivamente.
La fantasía es menos sugestiva cuando le falta el sustrato del realismo. Así como la realidad es menos tolerable si se le amputa el mundo imaginario. Ni las más extravagantes peripecias, ni los mejores efectos visuales, compensarán la ausencia de una realidad con la que podamos conectar. Pues si esta falta, poco llegará a importarnos el destino de los personajes, por “fantásticas” que sean sus aventuras.
En este filme se siente y se presiente el deleite humano y artístico de todos los involucrados. Desde los actores (que logran interpretaciones del más alto nivel, ayudados sin duda por el director) hasta los constructores de los sets y de las criaturas.
Es claro que el hecho de que los artistas gocen a plenitud un proceso de creación no garantiza el éxito de este. ¿Dónde estaría la audacia o la gracia si existieran tales garantías? Pero sí me parece un buen augurio de que otros llegaremos a gozar realmente de la obra terminada. Dado que, como reza una sentencia latina, cor ad cor loquitur, “el corazón al corazón habla”. En otras palabras, El laberinto… me ha dado por la vena del gusto, con todo lo que ello implica, y no puedo decir lo mismo de muchas más películas.
Mención aparte merecería el guión, escrito por el propio Del Toro; la fotografía, ganadora de un Oscar, a cargo de Guillermo Navarro; y la música de Javier Navarrete, la cual es uno de los mayores aciertos, entre los muchos que conforman esta obra genial. Al escuchar esa especie de canción de cuna que es el tema principal, durante los créditos finales, no pude evitar recordar una conferencia en la que Federico García Lorca (inolvidable víctima de aquella guerra) diserta al piano sobre las nanas españolas, que cifran la sustancia terrible y antiquísima de España, y también la de los cuentos de hadas.
Cuando la productora Berta Navarro me preguntó si me había gustado la película, no pude expresar coherentemente la hondura del placer, la gran impresión que me había provocado. Sólo alcancé a gritarle, por encima del clamor de los aplausos que estremecían el teatro: “¡Está hecha de un material muy resistente!”.
No sé si me entendió. Pero eso mismo pienso, cada vez más, todavía.