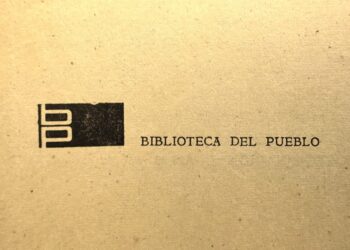Este 14 de noviembre me encontraba yo en una pequeña sala de teatral de Buenos Aires nombrada El Crisol. Es uno de esos muchos lugares para el teatro alternativo que proliferan en la ciudad, cuyas noches se matizan, aun en estos tiempos de normalidad incompleta, con una programación cultural que intenta recuperar la vida bohemia por la cual es famosa esta urbe. Llegué allí para ver una obra cubana.
Se trata de Fresa y Chocolate, la pieza de Senel Paz (Sancti Spíritus, 1950) con puesta de La Pluma teatro. Tres actores nos ponen delante de la historia: Henry Apululu (David), Leonardo Gavriloff (Diego) y Esteban Nieva (Miguel). De ellos, uno es cubano, Henry Apululu (el apellido es sólo una reafirmación de su nacionalidad), natural de Santa Clara, desde donde ya, según me comentó, había logrado hacer teatro aficionado.

La primera oración del cuento: “Ismael y yo salimos del bar y nos despedimos, lo siento David, pero ya son las dos, y me quedé con aquella necesidad de conversar, de no estar solo”. El primer diálogo del filme: “¿Y no había otro lugar?”. “El lugar no importa, Vivian”. El primer diálogo de la obra: “Hay días en los que uno lo ve todo gris”. Tres hombres de espaldas. En Toallas. Dos sillas dentro de un círculo rojo marcado en el piso. Oleaje de playa. Gaviotas. Una música cubana: Nosotros…
Así comienza la obra que dura una hora y cuya puesta está a cargo de Leonardo Gavriloff, actor y director de origen tucumano que desde hace quince años realiza su trabajo en Buenos Aires y que se apropió de esta obra desde 2013 y la ha llevado a varias ciudades del país y también a Bolivia.
Pero, en lugar de referirme directamente a los detalles de la puesta y a la calidad de los actores, si acaso una cosa no fuera derivada de la otra, me quiero concentrar en la obra en sí, en el sabor que deja en un cubano pese a recibirla en una geografía diferente, con actores que hablan de manera distinta.
El argumento, como sabemos, parte del cuento El Lobo, el bosque y el hombre nuevo, con el cual Senel Paz mereció el premio Juan Rulfo, ratificando su efectividad como narrador e inmortalizando una de las páginas más lamentables de nuestra historia, que se conecta con el nervio de exclusión e intolerancia del cual padece también la humanidad.
La historia de Diego y David fue un éxito contundente tras su adaptación cinematográfica en 1993, gracias a la cual Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabio alcanzaron una nominación al Oscar en 1995. Luego, merecieron lauros relevantes en Berlin, Nueva York, Madrid, La Habana o Gramado.
Vladimir Cruz y Jorge Perrugorría, con una formidable actuación, encarnaron a los personajes de Paz para poner delante de nosotros un tema ignorado o desplazado por mucha gente: la discriminación que padecían los homosexuales, cuyo peor momento parece haber llegado entre los años sesenta y setenta, con momentos infames como las UMAP y la “parametración”.
Pero, lo que parte de una anécdota específica, de un tema puntual era apenas la exposición de una continuidad de exclusiones por las que había estado transitando la sociedad cubana mucho antes de 1959, aun cuando la mayoría de ellas se exacerbaran entonces, en lo que pareciera una incesante tendencia a deshacerse de lo distinto.
Aunque el cuento, la obra de teatro, que también fue escrita por Paz según advirtió Gavriloff antes de comenzar su puesta, y el filme se centran en la discriminación sexual, resultado de esa primitiva mezcla del machismo con el supuesto carácter enérgico que por imitar el tono de una revolución deben tener los revolucionarios, el argumento constituía también un repaso a todas las exclusiones que ha padecido el cubano en su propia búsqueda de la nacionalidad.
Lo remarca Diego en sus muchas ejemplificaciones a David para explicarse su propia conducta y para demostrar que no le dejaban otro camino que el de la fuga. Recuerdo entre las enumeraciones el ejemplo del gran pianista Ignacio Cervantes, quien por su apoyo al independentismo fue desterrado en 1875, momento que le llevó a escribir una hermosa danza titulada “Adiós a Cuba”, que también se escucha durante esta puesta.
Algo bueno de haber visto esta puesta de Fresa y Chocolate en Buenos Aires es que también es esta la tierra de Manuel Puig, escritor de El beso de la mujer araña, novela que leí estando en la universidad y que no pude dejar que asociar con la película, que había visto antes de leer el cuento de Senel Paz.
Entre la obra del cubano y la del argentino, una de las voces destacadas de las letras nacionales, se mezclan intenciones y personajes: en ambas historias se establece una relación de amistad entre un homosexual y un revolucionario, en ambas esa relación termina trastocando de alguna manera los destinos de sus personajes.
Una de las grandes diferencias entre la pieza de Puig y la de Paz yace en el contexto en que se desarrolla la trama; una sucede en una cárcel, la otra en la capital de una Isla, que, vista desde la perspectiva de uno de los protagonistas, funcionaba también como cárcel, no solo por las barreras del agua, sino por las barreras de la ideología y la moral.