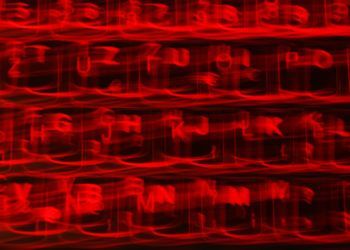En mi tierra natal Santa Claus es un personaje que descubres ya adulto, que identificas como símbolo del “Gran Imperio”, y la Navidad, una fecha para comer rico y reunirse con los amigos. Así es que, aunque regentada por un par de Santas inflables gigantes en los muros de las casas vecinas, por el espíritu navideño de estos días de mi Ciudad México adoptiva, y la dosis de hipocresía que generan las fechas, desprovista como estoy de estos ritos y tradiciones, prefiero recurrir a la fórmula Dickens, sin mayores pretensiones que intentar mirar desde fuera la vida propia y ese universo que nos circunda.
Hace frío mientras escribo. Pero me atrevo a elevarme para mirar el mundo desde afuera, como un dios que puede pararse allá arriba y ver lo que hemos hecho. Entonces tengo que volver a cargar con esa decepción desesperada que me genera la geopolítica mundial, acaso nuestra humanidad, y que es una de mis grandes piedras de Sísifo.
¿Qué hemos hecho por el hambre? ¿Qué por las poblaciones desplazadas de sus hogares ancestrales? ¿Por qué elegimos para que nos representen a políticos corruptos, xenófobos, misóginos, racistas, ultrarradicales o locos? Por solo citar los adjetivos menos agresivos… ¿Por qué el terrorismo? ¿Por qué? Al final, soy un “dios” demasiado humano lleno de porqués sin respuesta.
Sebastião Salgado, fotógrafo brasileño, se dedicó en las últimas décadas a tomar los grandes dramas humanos de nuestro planeta: migraciones, hambrunas, conflictos y desastres ecológicos causados por la mano del hombre. Tiempo después decidió rescatar con sus lentes también la belleza de la naturaleza a la cual pertenecemos, como un exorcismo de todo lo demás. Esta ofrenda magnífica está registrada en un documental llamado La sal de la tierra.
Porque hay también respuestas que van más allá de las preguntas; porque hay quienes luchan cada día de sus vidas para que tengamos un mundo mejor, haciendo ciencia, arte, poesía, fotos o pequeñas o grandes hazañas; porque existe la literatura para salvarme de todo lo demás, es que prefiero hacer este balance anual desde lo personal, y con el recuerdo en el ojo de la divinidad avistada.
Este 2018 se publicó mi última novela, Luz en la piel, cinco voces de mujer; se lanzó en México y otros países del continente Bahía de Sal; escribí un par de líneas más, dos o tres cuentos, algún poema inconcluso; divulgué la literatura contemporánea y las maravillas de nuestro universo en la medida de mis posibilidades, y ese es para mí, tal vez, el más grande orgullo.
Perdí un amigo y dos; gané un amigo y dos. Lloré, sufrí, grité de tristeza y me desgarré el alma de profundas alegrías. Amé como nunca; me amaron como nunca. Abracé a mi madre, y me regocijé en la alegría infinita de verla recuperada y feliz. Volví a perderme en los ojos de Agnès y la ternura sin límites que la infancia me provoca. Fui confidente de una vieja amiga; conté lo que nunca me había atrevido a decir o escribir. Sinceré mis experiencias con mis deseos, y traté de estar a la altura de mi obra y que mi obra estuviera a la altura de la persona que quiero ser.
Recorrí avenidas y ciudades de Argentina, México, España, Francia, Perú. Me emocioné con pequeñas cosas en cada uno de esos caminos, pero, lo más importante, mis ojos conocieron la infinitud de la belleza: corrí la distancia de maratón por las Barrancas del Cobre, en la Sierra Tarahumara, junto al ancestral pueblo rarámuri, en Chihuahua, México. Ascendí a la cima más alta de México, el Pico de Orizaba, y sentí desde su altura que estaban ya rotas todas las cadenas que alguna vez me ataron a cualquier idea preconcebida de cualquier cosa. Comprendí la inevitabilidad del cambio, de la evolución del sentir humano, y supe que no quería vivir ninguna de las opciones mediocres de vidas posibles.


Mi cuerpo conoció Los Andes, el desierto, y también el oasis. Mis pies se elevaron sobre la Cordillera Blanca, navegaron el lago más alto del mundo, el Titicaca; toqué con la vista algunas de las viejas ruinas de nuestro pasado continental, y descubrí la gran belleza americana en el camino de Salkantay rumbo a Machupichu, con paisajes nevados de montaña que jamás voy a olvidar. Desde el trono incaico traté de imaginar un futuro diferente al que hemos vivido, pero no supe cómo volver el tiempo atrás.
He sabido, este año, a pesar del mundo, a pesar de México, a pesar de mi Cuba, que puedo ser feliz, que la dicha me sonríe, que la vida es un tesoro que acurruco entre las manos, porque a mí me ha tocado su gracia.
Así es que, contradiciendo mis instintos primigenios cuando miro desde allá arriba, en ese pedestal imaginario en el que juego a ser Dios, despido 2018 con una carga de satisfacción enorme. Como mi Martí, espantada de todo me he refugiado en la belleza y en ella he comprendido el sentido de la vida.
Estos riachuelos han pasado por mi corazón, lleguen al de ustedes. Gracias por la compañía de estos meses en mis Partes de Guerra.