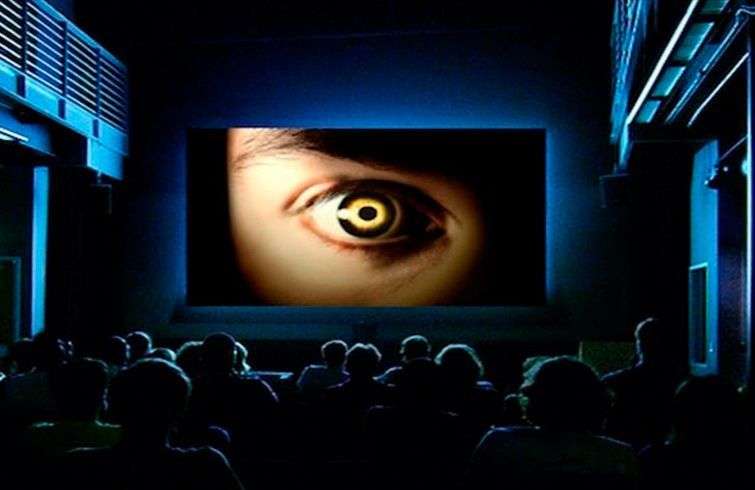Se ha dicho muchas veces que el guion no es literatura, que cuando Scott Fitzgerald quiso hacer literatura escribió El gran Gatsby, no el guion de Tres camaradas. De hecho, se cuenta una anécdota de Fitzgerald, que quizás es apócrifa, pero viene muy bien para pensar esta cuestión. De todos los guiones que escribió el célebre autor —chismea Ricardo Piglia—, solo se filmó Tres camaradas, después de que el productor Joseph Mankiewicz —probablemente el más grande guionista de películas malas que pasó alguna vez por la Metro Goldwyn Mayer— le retocó los diálogos y cambió lo que le pareció. “Le enseñé a escribir diálogos a toda una generación”, dice Fitzgerald en una carta patética, “y usted, en una noche, me cambió los diálogos de una película en la que trabajé durante meses”.
El cine, en este sentido, plantea una demanda formal muy clara: hay que someter lo que se narra a una violenta desliteraturización. Sin preseminales. Lo que no quiere decir que —como género bastardo— el guion cinematográfico no pertenezca a una tradición literaria. De hecho, tal vez los más famosos y felices elogios a guionistas made in USA como Paul Schrader, Harmony Korine y Todd Solondz, dependen del modo en que trabajan sus historias teniendo presente la tradición literaria. Pensemos en Taxi driver —una película hecha de retazos, de apostillas a Memorias del subsuelo, de Fiodor Dostoievski— como la historia disfuncional de un personaje que anda por la ciudad como un fantasma, continuamente objeto de ofensas imaginarias, y de golpe empieza a matar. (Ambos protagonistas, el de Dostoievski y el de Schrader, son neuróticos gourmet. Pero, entre el original y la copia, prefiero el original.) O en los hogares que radiografía Korine (Ken Park): esos reinos del desperfecto donde ondea la bandera de Todas las familias son psicóticas —la muy ácida novela de Douglas Coupland. O en el mismísimo Todd Solondz en esas películas (Happiness; Storytelling, etc.) en las que los personajes principales tienen en la cabeza una verdadera jungla de animales salvajes, gritando y defecando y fornicando como efecto del tándem Denis Johnson & Raymond Carver (que suena como una cooperativa de taxistas implacables).
El guionista, como se ve, tiene la posibilidad de hacer entrar el fantasma de la literatura de un modo desviado, en el sentido, por ejemplo, en que Alfred Hitchcock remite a Franz Kafka: The Wrong Man es su versión de El proceso, y La metamorfosis está en el origen de The Birds, donde Hitchcock hace que las aves más inofensivas sean la forma mayor de la amenaza, mientras nos preguntamos obsesivamente: ¿por qué diablos atacan los pájaros? O en el sentido que hoy le damos al “cine de ensayo” de Harun Farocki, un tipo que se las arregló para leer a Michel Foucault y luego hacer documentales con las cámaras de vigilancia de una prisión. También podemos pensar en Hemingway y en la forma en que sus diálogos han modelado todos los bocadillos del cine, desde The Last Flight, en 1931, hasta Quentin Tarantino en Pulp Fiction, cuyas conversaciones no serían posibles de no haber existido la arritmia de Hemingway.
Sin embargo, en América Latina no hemos sabido utilizar ese bagaje, y los intentos melancólicos de guionistas por incorporar de un modo utilitario la tradición literaria al cine, sinceramente, dan miedo. Ahí están las diversas formas del kitsch de Eliseo Subiela, cuyos ascendientes son Mario Benedetti y Oliverio Girondo. Ahí están los desmanes de Tomás Piard (El viajero inmóvil), cuya angustia de las influencias está en la obra de Lezama. Ambos —Subiela y Piard— con la capacidad de confundir nuestra dimensión sentimental y convertirla en sentimentaloide. Ahí está el panfletologio de Fernando Birri. Y al final de la fila —es duro, es trágico—, los Cuban´s Children con sus adaptaciones que arden rápido y temprano: Casa vieja (Lester Hamlet), El Premio flaco (Juan Carlos Cremata), y un generoso etcétera. El bostezo es la patria verdadera de estas películas. El cine cubano como algo que se hace dentro de un CDR. Y el “cubaneo” y la contingencia como formas mutantes de la pornografía y lo nacional. La mierda como way of life. Si usted le pasa alguna de estas películas a un danés, al que vamos a llamar Thomas Vinterberg, tendría que hacerle un implante coclear. En los filmes de Vinterberg late Dinamarca, pero para ello nadie baila un Schottische danés alrededor de los abetos ni sus locaciones son los barcos Vikingos.
En fin, corramos un tupido velo. Evidentemente, en este punto, la tradición literaria no nos sirve para nada, al contrario, se convierte en un lastre. Pero en América Latina hay guionistas que prestigian la tradición literaria, su larga y generosa extensión. Tal es la norma que le impone a Guillermo Arriaga su precursor: William Faulkner. Arriaga cumplirá con ella: le bastará escribir el guion de Amores perros, 21 gramos, Babel, etc. Sé de otros guionistas mayores: Rodrigo García, cuyas historias mínimas (Things you can tell just by looking at her; Mother and child) son una especie de puesta en cine de la microficción; Pablo Trapero, Matías Bize, Pablo Larraín, Albertina Carri, Gaspar Noé, etc.
Cómo se ve, existen muchos argumentos para reclamar la entrada de la historia de la literatura en la paleta del guionista, pero el más imperioso es, si se quiere, que el cine comienza a reñir con la novela por el lugar de la narración. Hoy la gente ve las películas de Woody Allen como antes se leía a Dickens (Yo mismo, hace un año, tuve que escoger entre “todo Proust” (again) —me habían propuesto impartir una seminario de narratología— y Breaking Bad. Bueno, hoy todo lo que puedo decir de Marcel Proust es que es notable la búsqueda del tiempo perdido que emprende Walter White) Este conocimiento lo tuvo Scott Fitzgerald de manera paranoica y anticipada: pensó que el cine iba a sustituir a la novela y por lo tanto él, que había sido un gran novelista, tenía que irse a narrar a Hollywood. “Pobre hijo de puta”, sentenció Dorothy Parker delante de su ataúd. Tal vez porque el destino del guionista se parece más al del escritor de folletines que al del novelista contemporáneo. Y en ese sentido, Rodrigo García se parece más a Corin Tellado que a su padre, Gabriel García Márquez.
Destino paradójico el del guionista. Se le adjudica la virtud inmoral de hacernos creer que a menudo una buena historia es también aquella que logra disimular que se trata de la misma historia. Pero al final, ¿quién narra en un film?, ¿el guionista o el director? ¿Trainspotting es de Danny Boyle o de Irvine Welsh? ¿American Beauty es de Sam Mendes o de Allan Ball? ¿Smoke es de Paul Auster?
Por lo demás, creo que lo mejor de la literatura de comienzos de siglo ya cambió de formato: está en True Detective, en Fargo, en The Wire. La literatura contemporánea está ahí, en lo que pudiéramos denominar narrativa HBO, narrativa FX.