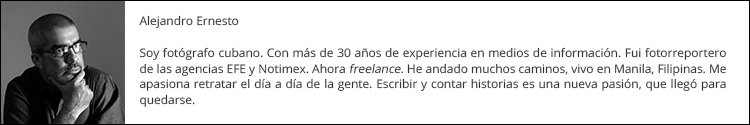Desde mi primer paseo por Zaragoza me llamó la atención el caballito. A primera vista intuí alguna conexión con aquella pequeña estatua de bronce que representa un caballo de juguete, de los de antes. Varias veces me acerqué buscando alguna placa, algo que me explicara qué pintaba allí aquel monumento, y nada. En mis paseos por el centro de la ciudad siempre volvía, una y otra vez, a mirar aquel animal plantado allí, en medio de la nada.

Alguna explicación debía haber, y si preguntando se llega a Roma, también preguntando se puede saber el origen de una estatua. Y ya luego están Internet, Wikipedia y mil páginas más para ayudar a desentrañar la historia.

El “Caballito de la Lonja”, como todos lo llaman, rinde homenaje al fotógrafo minutero Ángel Cordero Gracia, quien con apenas 20 años, cargando con su enorme cámara de cajón y un caballo como este, pero de cartón piedra, se instaló en 1925 en esta pequeña plazoleta, al fondo de la Lonja del Comercio de la ciudad, dispuesto a retratar a todos los niños que pudiera.

Y ahí se quedó 53 años hasta su jubilación y fallecimiento en 1978, así que deben contarse por cientos de miles los niños retratados por él.

 Tiempo después de su muerte, el ayuntamiento de la ciudad decidió rendir homenaje a este hombre que, como la Basílica del Pilar, las ruinas romanas, o los antiguos edificios de arquitectura mudéjar, formaba ya parte de la historia de Zaragoza. La escultura del nuevo caballito la forjó el artista aragonés Francisco Rallo Lahoz y fue develada en 1991. El paso del tiempo ha borrado una placa que, junto al pequeño animal, reza: “Al fotógrafo Ángel Cordero Gracia. Estuvo como tal en esta plaza desde 1925 a 1978”.
Tiempo después de su muerte, el ayuntamiento de la ciudad decidió rendir homenaje a este hombre que, como la Basílica del Pilar, las ruinas romanas, o los antiguos edificios de arquitectura mudéjar, formaba ya parte de la historia de Zaragoza. La escultura del nuevo caballito la forjó el artista aragonés Francisco Rallo Lahoz y fue develada en 1991. El paso del tiempo ha borrado una placa que, junto al pequeño animal, reza: “Al fotógrafo Ángel Cordero Gracia. Estuvo como tal en esta plaza desde 1925 a 1978”.

En eso también me enamora Zaragoza, una ciudad que homenajea a un fotógrafo me toca muy de cerca el corazón. Pensé que era la única, pero buscando un rato en las redes descubrí que en diversos puntos del planeta hay estatuas que recuerdan a fotógrafos, varias de ellas en España, aunque donde más encontré fue en Rusia. Dato curioso: casi todas recuerdan a minuteros, colegas que, por lo pesado de sus cámaras, debían permanecer estáticos, anclados con su trípode en algún lugar privilegiado de su entorno.

Me vienen ahora a la mente los minuteros de La Habana, esos que vi desde niño en el Parque Central o en los jardines del Capitolio Nacional, donde desde tiempos inmemoriales tenían como clientes fijos a los guajiros que visitaban la capital, pues, una vez de regreso al monte, aquella foto borrosa frente al Capitolio sería de por vida la prueba de su visita a la gran ciudad.
Los fotógrafos minuteros, a diferencia del resto, hacen todo el trabajo en la cámara, ellos no van a un laboratorio, ni se sientan frente a una computadora para terminar su labor. La cámara de un minutero es también su cuarto oscuro, con ella hacen la foto y en ella la revelan.
Dentro de ese enorme cajón, cada vez más distante de las cámaras que conocemos hoy, llevan los químicos (revelador, baño de paro y fijador) necesarios para hacer el milagro de una foto. Fuera, generalmente colgado del trípode (accesorio imprescindible para ellos) suelen tener un cubo donde lavan la foto recién hecha, que el cliente se lleva a casa húmeda y todavía olorosa a químicos.
Escribo esto y mi cerebro se activa, recordar los olores de un laboratorio me lleva mis orígenes, a un tiempo en el que hacer fotografías tenía algo de alquimia, de magia. Un tiempo en que llevar las manos o la camisa manchadas de revelador (en mi caso D76 o D72 de factura criolla) era un signo distintivo, que te hacía sentir parte de un clan de elegidos.
Volviendo a Zaragoza. He tratado de averiguar qué fue del caballito original o de su cámara (debería decir sus caballitos o sus cámaras, pues en 50 años Ángel debió dejar varios en el camino), pero me he quedado con las ganas. No hay mucha información más allá de alguna escueta nota en un medio local. Un “familiar anónimo” de Ángel le rinde homenaje en las redes desde diversas plataformas y mantiene la tradición subiendo fotos que le ceden los que posan con él.


Ángel murió hace ya mucho tiempo, pero el caballito sigue en su sitio. El animal recuerda al hombre y sigue cumpliendo su rol. Muchos son los que se fotografían cada día junto al “Caballito de la Lonja”, aunque muy pocos saben por qué está ahí, parado eternamente en el mismo lugar.
Desde que decidí contar esta historia he visitado varias veces al caballito y, no faltaba más, he posado “cabalgando” en él. He pasado largos ratos sentado a su lado esperando que los paseantes se detuvieran para hacerse el selfie de rigor.

Pero lo que más he disfrutado de mis visitas a la estatua del caballito ha sido contar lo poco que sé de la historia de Ángel, su cámara y su caballo de cartón piedra a personas que, como yo, la desconocían totalmente. Nada mejor para homenajear a un colega que, durante tantísimo tiempo y tal vez si saberlo, fue un cronista de su sociedad, de su tiempo.

No sé por qué, pero Ángel me recuerda a otro fotógrafo, personaje creado por Gabriel García Márquez en “El amor en los tiempos del cólera”: el refugiado antillano Jeremiah de Saint-Amour, que almacenaba en su humilde hogar los negativos de todos los niños retratados por él durante sus muchos años en el oficio.
Ángel me recuerda también a muchos otros colegas que ya no están. Me recuerda a fotógrafos conocidos y desconocidos. Me hace pensar en muchos que estamos y que cada día, cámara en mano, vamos dejando constancia del mundo en que vivimos. La mayoría no tendremos estatua (muchos ni nos la merecemos), pero quedarán nuestras fotos.