“¡Fotógrafa, hazme una foto!”, decido detenerme ante la solicitud de un hombre que me pide una fotografía en plena calle. “Claro que sí, con mucho gusto”, le dije. Mientras preparaba la cámara, complaciente, él transmutó de seductor a desconcertado.
Llevo años escuchando la misma frase cuando trabajo con la cámara en la calle, pero antes no había ido más allá de devolver una sonrisa… o nada.
Esa vez decidí hacer la foto. Ante lo inesperado de mi reacción, el hombre se sacó un amigo “de abajo de la manga”. Ahora estamos los tres; ellos sonríen a la cámara y yo estoy cómoda ante la situación. La idea de entregarme al juego y hacer una serie me resulta fascinante.

Personas mayores, jóvenes y niños me han pedido lo mismo a lo largo de los años: “Fotógrafa, hazme una foto”.

Casi todos quieren ver el resultado en la cámara y a nadie le interesa lo que haré con las fotos después; pero, eso sí, aplauden la idea de viajar a otro país, aunque sea en imágenes.
Cuando aclaro que soy cubana y que se quedan aquí, siempre hay carcajadas y algún gesto divertido que simula fastidio.
La cámara nos lleva lejos, representa “lo de fuera”, el lugar que se desea. La vida que se sueña.

“Fotógrafa, hazme una foto, a ver si una yuma por allá me tira el salve”, me dijo un muchacho. Cuando vio que el asunto iba en serio, invitó al amigo que más cerca tenía para que lo acompañara en la experiencia. Mientras enfocaba, noté que el sonriente rostro de su invitado se diluía en una expresión de sorpresa. Su amigo le murmuraba algo que interpreté como, “¡Candela!”. Ya no estaba enfocando a dos, ahora tenía en el cuadro a una muchacha, que le dijo a uno de ellos: “Ven acá, mi amor, ¡¿desde cuándo tú eres artista?!”.
Ahí se acabaron la sonrisa, la foto y la esperanza del “salve”.

Siempre son hombres los que me piden fotos. No tienen recato en ofrecerme su imagen sin afeites. “Fotógrafa, hazme una foto pa’ que me tengas de recuerdo”, me dijo uno mientras empujaba su carretilla por una calle habanera.

La presencia femenina en algunas de mis instantáneas “por encargo” es casual. A ellas, en las mismas circunstancias, es más difícil registrarlas con mi obturador. Nunca una mujer me ha pedido una foto.

Esta es una de las lecturas que la serie deja al descubierto: la glándula arcaica que se activa cuando un hombre ve a una mujer que camina sola. Tiene que decirle algo, es un impulso indetenible. Lo hacen sin esperar nada a cambio, ni siquiera que, de hecho, les haga una foto.

“¡Fotógrafa, hazme una foto!”, me dijo el hombre en medio de la inundación, mientras sus amigos disfrutaban no solo del ron que compartían, sino de la pose que mi interlocutor ya ensayaba.
“¿Estás haciendo fotos de la inundación?”, preguntó. “Si te llevo a mi casa se te quitan las ganas. Ya estaba mala, ahora está peor, porque está mojá”, y se reía de su propia “salación”, como él mismo decía, dibujando un símil entre su mala suerte y el agua salada del mar.

Entre carcajadas, él y sus amigos me aseguraron que hacerles fotos me rompería la cámara “por feos y y por sala’os”, y se reían, como si la vida fuera una película de la cual se puede salir cuando se pone pesada.
La cámara coquetea con lo desconocido, que se entrega a ella ingenuamente. No sabe que la cámara lo puede encontrar. En esta serie ella es el juguete preferido de todos nosotros y de ella nos servimos. A través de este espejo donde se reflejan las imágenes que tengo delante el universo de la cubanía es vasto, coqueto, curioso; también melancólico, triste.
Desde que empecé a trabajar en la serie “¡Fotógrafa, hazme una foto!”, si sé dónde vive la persona fotografiada, imprimo su foto y se la llevo. Ante el regalo hay siempre alboroto y agradecimiento. La primera reacción de mis retratados es siempre la sorpresa. El barrendero de mi barrio, uno de los protagonistas de la serie, cada vez que me encuentra por ahí me dice: “¡La tengo puesta en la sala de mi casa!”.

Imagino su casa pequeña y humilde. En ella, su foto, en la que él sonríe con tanta calidez dentro de su traje de trabajo ya raído. Belleza y honestidad.
El proyecto, que he sostenido por años, comenzó cuando la comunicación era a través del correo electrónico y tener un celular —que además hiciera fotos— no se vislumbraba cuando oteabas el horizonte de nuestra vida en Cuba.
Una mañana, mientras caminaba por la calle Neptuno buscando imágenes para una publicación, alguien se me acercó. “Fotógrafa, ¿puedo pedirle un favor?”. Después de contarme cómo su hija se había ido de Cuba, me pidió que le hiciera una foto. Además, que la enviara a una dirección de correo “para que ella vea que su papá está bien”.
Sacó un peine del bolsillo y se acomodó el pelo. Usó como espejo una vidriera sucia con restos de papel precinta. Planchó un poco con la palma de la mano la camisa. La ajustó sobre su cuerpo y en sus ojos y sus labios flotó una sonrisa dócil. El gesto tuvo algo de ceremonial; no por eso menos entrañable.

Me sorprende esa entrega de la vida privada a una desconocida. Es lo que más me gusta de la serie. Me deslumbra el territorio espontáneo de lo humano que la fotografía acoge. Ese lenguaje de gestos y miradas cuenta fragmentos de un país que, definitivamente, me seduce si sonríe.








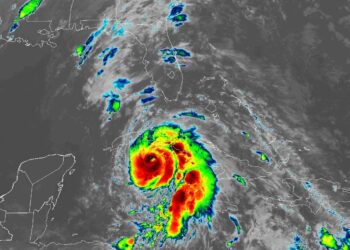









Que maravilla de trabajo!