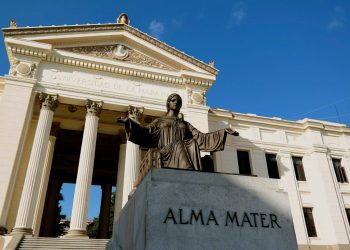Cuando era niña, mi abuelo tenía un carro americano. Era de color azul, muy cómodo y espacioso. En la parte trasera, sobre las ruedas, crecían dos aletas que recordaban las alas de un pájaro. Un amigo de la familia, el mismo que un día se lo compraría, le llamaba a ese carro “El Pájaro Azul”.
En él hacíamos excursiones a La Pelusa, una finca en Alquízar, el poblado más antiguo de la provincia de Artemisa. Allí vivía con toda su familia Aracelio, un buen guajiro que era paciente de mi abuelo. Llegábamos temprano y nos pasábamos el día en aquella casita con suelo de cemento pulido y cacharros de cocina que brillaban como chorros del oro.
Antes del almuerzo, Aracelio llevaba a mi abuelo a recorrer la finca. Volvían con naranjas, mandarinas y racimos de plátano, que nos llevábamos a nuestra casa en la ciudad. Los niños correteábamos por los alrededores y cuando jugábamos a los escondidos siempre alguno se agazapaba dentro del carro.

Mi foto en la memoria es de una hora cercana al atardecer. Todos sentados en el portal, los mayores en pequeños sillones de hierro y taburetes, los niños regados por el suelo como margaritas sueltas y el Pájaro Azul parqueado en la entrada de aquella llanura roja.

En el verano nos íbamos a Varadero. En mi memoria otra vez la foto del Pájaro planeando a ras de suelo surcando la carretera central; niños alborotados soñando castillos de arena y cantando canciones de mar. Desde atrás podía ver el perfíl de mami que siempre se sentaba delante con nuestra abuela y al lado de la ventanilla para fumar sus cigarros marca Aroma.
En los 80 todavía era una niña, pero ya mi caja de la remembranzas estaba completamente lista para almacenar lo que serían los recuerdos de mi vida. En aquella época a los médicos les vendían (no les daban) carros nuevos. Recuerdo a mi familia reunida deliberando si vendían o no el viejo carro americano para, en su lugar, parquear bajo la sombra de un frondoso árbol un Peugeot 404.
Fue entonces cuando el Pájaro Azul levantó el vuelo.

Con barniz de resina espolvoreado con oro o plata reparan los japoneses piezas rotas de cerámica, dejando a la vista la grieta que el metal precioso recorrió y reparó. Esta filosofía de rescatar objetos queridos imprime belleza a la vida. Desde la metáfora que existe en casi todo podríamos interpretar el kintsugi como la posibilidad de levantarnos después de una caída. La grieta en el objeto no muestra la vulnerabilidad, sino la belleza, la fuerza de “volver a ser”.
En los países del llamado Primer Mundo hay una lucha contra el daño que provoca al planeta el usar y tirar. También una crítica al consumismo desaforado. Los budistas se van al otro lado. Buscan la felicidad en el desapego material o emocional. Y así nos vamos balanceando de un lado a otro, buscando un centro.
Alguien me dijo: “Si yo fuera un Almendrón, preferiría estar en La Habana y no en un museo de Nueva York”.

Si vamos separando las capas de la frase, llegaremos a lo hondo de muchas lecturas y contradicciones. Pero ya hemos estado en lo hondo y ahora somos náufragos con heridas abiertas. Nos cuesta tirarnos en la arena de la isla a mirar el cielo estrellado, como hacen los náufragos de las películas estadounidenses.
El barniz de resina con oro y plata no consigue repararnos y muy lejos estamos de seguir las enseñanzas de Siddhartha para alcanzar el Nirvana.
No somos, como muchos románticos piensan, una versión tropical del kintsugi ni ambientalistas que lo reciclan todo. Es la escasez la que nos hace mantener con vida a “anquilosaurios” que nos acompañan desde el Jurásico inferior. Luchamos a brazo partido contra la naturaleza finita de las cosas y, cuando ya no tienen arreglo, después de despojarlas de las piezas que “todavía pueden servir”, necesitamos valor para entregarlos al innoble desgüace.

Los carros americanos antiguos suelen ser, y aprovecho la coincidencia, el clásico ejemplo. Estas fotos no nacen de la afición por esas máquinas y no quiero aburrir escribiendo sobre lo que ya tantas personas han escrito.

Al universo de los carros americanos en Cuba se le han dedicado muchas páginas y compartido suficientes imágenes de su belleza.
Esta serie es fruto de la melancolía. Los veo tapados, escorados en el borde de la acera o en un solar yermo e imagino que, al levantar la lona, encuentro hilos de un saco de yute, una pelota de playa y, en la güantera, una cajetilla empezada de cigarros Aroma… Los carros de mi serie han entrado por fin en la eternidad.