Para mí, la mejor atleta cubana de la historia… Ha sido la máxima expresión de una figura dentro de un colectivo.
René Navarro
Entrar a casa de Mireya Luis debe provocar en un aficionado al deporte una sensación parecida a la que ella sentía antes de salir al taraflex para representar al equipo Cuba. Tal vez ansiedad. Su esposo, Humberto Rodríguez, quien fuera presidente del Inder, invita a pasar a la espaciosa sala en el reparto Fontanar, en el municipio habanero de Boyeros. Todo está inmaculado. El piso blanco brilla. Es inevitable sentir una especie rara de tranquilidad. Armonía.
En las paredes, enmarcadas en cuadros finos, están las fotos que atestiguan una carrera inigualable. Las miro mientras Mireya aún no aparece. Salimos por un momento a un jardín lateral con un césped verde intenso. Parejo. Tras una cerca asoma un rottweiler, al que al parecer no le agradan mucho los desconocidos. Regresamos adentro. Es uno de los días más fríos de enero de 2020.

—Este es el hobby de nosotros cuando estamos en Cuba —dice Humberto, recostado al marco de una puerta trasera, mientras señala el huerto que está en el patio.
Caña, lechuga, tomate, frutabomba, mango, col, tabaco… Todo perfectamente distribuido en una parcela respetable de colores vivos.
Humberto me muestra el libro publicado sobre la vida de Mireya, escrito por el periodista Oscar Sánchez Serra. Nunca antes lo había tenido en mis manos y ahora casi no tengo chance de hojearlo. Entre cielo y tierra. Mireya Luis, se lee en la portada.
—Mira, ahí está —dice él—. Hazle fotos cocinando, que eso no lo tiene nadie.
Finalmente es ella, vestida con un chándal gris de ribetes rojos del equipo Cuba, y unos guantes escarlatas engomados, con los que agarra el cucharón para revolver la comida de sus perros. Sonríe y saluda, mientras bate lo que hay en la cazuela. Tiene un corte de pelo al estilo pixie de los años 50, distinto al look que usaba como jugadora.
Luego de unas cuantas instantáneas, para dar tiempo a que terminara la labor culinaria, vamos a la mesa. Cerca del fogón. Cruza los brazos y se encoge. Hace frío. Sobre la madera pongo la cámara, la agenda, el grabador y, también, el libro.

![]()
Mireya Luis Hernández nació el 25 de agosto de 1967 en el poblado Aguilar, en Vertientes, Camagüey. Era un batey de campesinos haitianos y ese día había llegado la más pequeña de los nueve hijos que tuvo su mamá, Catalina.
De la niñez habla con ternura. Recuerda los amaneceres en aquel paisaje remoto de la geografía cubana:
“Me sentaba en la ventana de mi cuarto y miraba mucho el rocío. Descubrí una lucecita en una matica de ateje que era mía y jugaba con eso. Estaba muy chirriquitica, a veces no me gustaba que llegaran las 11 de la mañana, porque se secaba todo el rocío aquel”.
Sin embargo, la tenacidad y la confianza de su madre en un futuro mejor para su descendencia los llevó a la Ciudad de Camagüey, a pesar de que el padre decidió quedarse en Vertientes.
“Al principio el piso era de tierra. Vivíamos en una casita más pequeña, humilde, con menos paisaje; pero también resultaba bonito. Tenía un río cerca y eso me encantaba, aunque nunca me dejaron ir. Lo otro eran las actividades familiares, la dinámica de casa… Había que levantarse temprano, vestirse bien, bañarse, desayunar lo que teníamos sin protestar e ir a hacer cada cual la actividad que le correspondía. Me acuerdo de esa disciplina materna que parecía algo así como un servicio militar —dice sin poder escapar de la risa—. Mis hermanos, ya de grandes, le decían: ‘Mamá, si nosotros contigo pasamos una escuela de cadetes’.
“Catalina era así. Tengo grandes recuerdos de ella, de cómo trabajaba y luchaba, cómo era de elegante también y se cuidaba las manos, la piel; siendo una campesina, una mujer que trabajó la tierra, cortó caña, que parió tanto y tuvo que hacer tantas cosas. En el armario tenía cuatro o cinco vestidos nada más, sus zapatos corte francés, los juegos de pantalón…”.
Cuando partió con sus hijos del pueblito de Aguilar, Catalina tenía en la mente al Che Guevara, a quien se cruzó en el avance de la guerrilla antes del 59.
“Ella había hecho muchos brazaletes para el 26 de Julio sin saber bien qué cosa era. Se unió porque era algo que le daba esperanza; aun sin entenderlo muy bien. Tenía personas que le decían: ‘Catalina, esto es para estar mejor en el futuro’. Y cuando pasó el Che por ahí, le cocinó, mataron una res y ella participó en todo aquello. Cuando se iban, el Che se reunió con las mujeres y explicó que se prepararan, que la Revolución iba a triunfar y vendrían muchas oportunidades para los jóvenes. Por eso decidió irse con todos sus hijos y dejar a mi padre. Fue un riesgo, un acto de valentía de Catalina”.
En 1973 ocurrió de manera indirecta uno de los sucesos que comenzaría a cambiar la vida de Mireya, aún niña. Su hermana Mirta estaba becada en un lugar conocido como El Mangal, cursando estudios, y hasta allí llegó el entrenador Enrique “Kiki” Larrazaleta en busca de atletas para el voleibol.
“Él fue, porque antes los técnicos salían a cazar los talentos y se metían donde tuvieran que meterse, y captó a dos o tres adolescentes entre quienes estaba Mirta. Entonces, ella se mudó a la EIDE de Camagüey y empezó a llevar pelotas a la casa los fines de semana. Me comenzó a enseñar a volear por encima del cordel y así aprendí a darle por abajo a la bola, a recibir, y me enamoré de la actividad. Nunca había visto un juego, ni de ella.
“Al otro año abrieron la EIDE nueva Cerro Pelado y se anunciaron captaciones. Hice las pruebas y me costó un poco. Había muchas niñas y yo era pequeña, aunque tenía las piernas largas. No me llamaban, y la lista creciendo… Estaban Kiki y Cándida [Jiménez, preparadora y esposa de Kiki] realizando esas pruebas. Fui y le dije:
—Seño, quiero hacerlo.
—Mi amor, espérate —me dijo ella con mucho cariño y me miró así como diciendo: ‘Ay, esta enana dónde la voy a poner’. Ella cuenta que me miraba y pensaba: ‘Dios santo, es la hermana de Mirta; pero no puedo. ¡Mira qué chiquitica es!’. Y en una de esas veo a las muchachas haciendo saltos y lo hago y toco el techo, que ninguna había podido conseguirlo.
—Seño, mire, toqué el techo.
Le enseñé la mano pintada y me contestó que estaban sucias. Entonces me paré frente a ella y me mandó a saltar. Lo volví a hacer, con las dos manos. Los ojos se le querían salir. Al momento le dijo a su esposo: ‘Ponme a esta de primera en la lista’. Y él respondió: ‘Cándida, ¿tú estás loca?’.
Así me gané mi beca”.

![]()
En la escuela de deportes estuvo cinco años. Se destacó muy rápido por sus habilidades y rendimiento en las competencias y, sobre todo, aprendió mucho de los entrenadores.
“Eran excepcionales. Cándida era una muchacha muy joven, elegante. Solo tenía 18 o 19 años y siempre nos animaba mucho, con unos deseos de trabajar… La miraba y la veía enorme, fina; pero con mucho carácter. En los días con frío y aire nos ponía debajo del pasillo a calentar y ahí hacíamos ejercicios. No nos llevaba a la arcilla.
“Ahora, cuando íbamos para allí era terrible aquello —toma un sorbo de té y continúa—. Los entrenamientos eran, para nuestra edad, fenomenales. Estuvimos casi tres meses solo haciendo imitaciones. Sin tocar las pelotas. Nosotras locas por jugar con los balones y ellos, imitaciones e imitaciones. Tenía una compañera del municipio Esmeralda, Ana Lidia Martínez, que me decía: ‘Me estoy aburriendo, porque no tocamos la pelota’. Y el día que lo hicimos fue perfecto, como si hubiésemos tenido una bola en la cuna. Habíamos hecho tantas imitaciones y ejercicios de técnica de cada elemento del voleibol que prácticamente ya sabíamos jugar.
“Nunca hicieron nada indebido. Siempre llevaron una estrategia, una forma de preparación, cada cosa en su período. Nos daban muchas clases teóricas: conocíamos cuánto medía el cuadrito de la net, la dimensión del terreno, las diagonales, todo. Eso hacía falta, pues tienes un elemento más que te nutre, te da sabiduría a la hora de sacar o rematar y, al moverte en el terreno, sabes la distancia. Pensábamos que no era esencial y Kiki decía: ‘Esto sí es muy importante’. Poco a poco aprendimos. Después salió bien, cuando entramos al terreno”, rememora.
La adaptación a la vida de la beca no fue compleja para Mireya. Confiesa que no sufrían si les quitaban el pase (porque Cándida también quitaba pases) y que, incluso, se quedaban fines de semana por voluntad propia para superarse y encarar los Juegos Escolares con una mejor forma. Solo una vez se fugó al guayabal que había detrás del centro; el miedo a brincar una zanja impedió que lo hiciera más.
“Una escuela bien pintada, aquellas escaleras, las persianas todas iguales, las literas… Recuerdo que había 40 literas en cada cubículo y una seño que dormía allí y cuidaba a las niñas, encargándose de que todas lleváramos pijama, nos laváramos los dientes y en la mañana dejáramos las camas arregladas. La comida era maravillosa; daban helado, malta, leche, comíamos pollo, jamón de pierna, el pan caliente en la mañana con tortilla. Los cocineros uniformados, siempre blanquitos los gorros.
“Se cuidaban las áreas. Al principio no disponíamos de un tabloncillo, pero teníamos la arcilla, que se preocupaban de removerla, recoger los papeles y que la net siempre estuviera bien puesta. Los maestros tenían horas extra con quienes tuvieran problemas. Si no aprobabas los exámenes, no podías ir a los Juegos Escolares. Había muchas condiciones, y no solo materiales, sino humanas. Los maestros vivían para eso y todos lo disfrutábamos”.

—¿Eso ha cambiado en estos tiempos?
—Sí. Ahora los profesores van a la escuela y a las 5 de la tarde todo el mundo se va. Allá dependía de cómo saliera la actividad, de qué problema tenía el atleta y había una entrega. No digo que ahora no sea así; sin embargo, se ve muy poco, es como un cumplimiento. Antes, creo, la gente se entregaba un poquito más, el amor era más fuerte. Decíamos que íbamos a entrenar el fin de semana y los cocineros estaban ahí, y la merienda, tu aseo…
![]()
El camino para llegar a la selección nacional no sería nada fácil. Cada vez que a la EIDE llegaba una visita de metodólogos de la Federación Cubana, Mireya Luis caía en el grupo de posibles bajas. La estatura no la ayudaba; pero su fortaleza física y su voluntad, junto a la confianza de los profesores, tenían algo más que contar.
“Nunca entré en las perspectivas. No se me hablaba directamente y yo me daba cuenta. Eso no me interesaba mucho, porque mis preparadores eran los primeros que me decían: ‘No te preocupes, tú sigue. Vamos a continuar’. Me ponían ejercicios para crecer, yo remataba siempre más duro, saltaba con potencia. Lo que me gustaba. Además, hacía un trabajo específico, no me mandaban a hacer pesas ni trabajo físico fuerte. Destacaba en las competencias y viví aquello.
“Lo compartía con mis compañeras y disfrutaba las victorias del grupo; aunque los entrenadores sabían que mi futuro deportivo estaba en peligro. Sin embargo, veían que sí podía llegar. Creían en el trabajo que hacían, me lo transmitían a diario y eso me mantenía con el espíritu encima”.
Apenas con 13 años de edad jugó un campeonato de primera categoría, donde se cruzó con las campeonas Mercedes Pomares, Mamita Pérez, Imilsis Téllez, Ana María García, Ana Ibis Díaz y otras estelares de la primera generación de las Morenas del Caribe. Llegar a ese nivel era la meta que le imponían Kiki y Cándida.
“Le decía: ‘Seño, yo veo que ellas son altísimas’, y me contestaba que no me preocupara. Hasta un día que me dijo: ‘¿Quieres que te comente una cosa? Tú vas a tener el mundo bajo tus pies con ese salto que tienes’. Eso nunca se me olvidó. Era algo fuerte para una niña, me faltaban como 15 centímetros para llegar a ser perspectiva. Hasta que a los cinco años de estar en la EIDE, un día decidieron llevarme al equipo nacional y probarme.
“Llegamos el primero de septiembre a la ESPA nacional. Empecé a practicar ahí con las niñas y como a las dos semanas me convocaron al Cerro Pelado. Todos los días salía una guagua para allá. Comencé con la selección nacional. Allí seguía igual: dando pelotazos y saltando durísimo y la gente decía: ‘¿Y esta de dónde llegó?’”, recuerda sobre sus primeros pasos como miembro de las Morenas del Caribe.

Entrar a un tabloncillo con quienes eran sus ídolos en el deporte fue una inyección de adrenalina para la adolescente. Se fijó en las mejores, se deleitó y consiguió, en el proceso, deleitar a otros.
“Me quedaba boba, con la boca abierta, mirando a aquellas mujeres que hacían unos ejercicios sin dejar caer la pelota, de aquí para allá, y tremendas defensas; pero cuando me tocaba simplemente trataba de hacerlo y si había que atacar duro, atacaba fortísimo y a ellas les gustaba.
“Lucila Urgellés tenía una técnica de ataque que parecía llegar al cielo con el brazo por allá arriba. Me encantaba que me pasaran Imilsis y Ana María y les agradaba, porque la bola que me mandaran la remataba; y me la subían y yo la buscaba más alto. Jugaba con eso. Venía quizá prevenida psicológicamente para hacer todo lo que pudiera. Y daba resultado y confianza. Me fueron introduciendo poco a poco en el grupo. ‘Oye, ¿dónde está la hormigucha?’, preguntaba Imilsis. Me animaban y en poco tiempo empecé a formar parte de su elenco”.
Para lograr ese estatus dentro del equipo necesitó, además, adaptarse a la fuerte exigencia física con que se entrenaba en el Cerro Pelado.
“Nunca había hecho ese tipo de preparación física en Camagüey, y tenía mi forma de hacerla natural, sin pesas. Aquí cuando dijeron: ‘Vamos a la pista. Siete vueltas y media en 15 minutos’… Empecé a correr y llegué en los brazos de Imilsis Téllez y Teresa Santa Cruz. Arrastradita que no podía. Fue complicado. En los ejercicios con pesas haciendo voleos y saltillos tenían que aguantarme los hierros. Para mí era algo fuera de lo común. Kiki había venido conmigo de Camagüey y me decía: ‘Tienes que soportar. Si tú aguantas esto, te quedas’”.
Al principio desfallecía, hasta que le tomó el ritmo.
La remembranza de sus primeros días con Eugenio George le produce una sonrisa instantánea: “Él era silencioso, miraba y se reía nada más. Recuerdo hacer acciones de ataque ¡bim-bam!, duro, y el hacía así —reproduce una mirada con el rabillo del ojo— se viraba y se reía. Nunca me malcrió”.
Fue casi llegar para establecerse. A finales de 1982 y principios de 1983, la muchacha de Vertientes representó a Cuba en una gira de invierno por Alemania Federal. Oficialmente, ya era una integrante más de las Morenas del Caribe, equipo con el que dominaría el mundo del voleibol en los años 80 y 90, dando continuidad al proyecto que se cimentó desde la década del 70, sobre todo a partir de las coronas regionales y continentales, así como el cetro del orbe conquistado en la Unión Soviética en 1978.
De inicio, llevaba en su espalda el número 3, que le había legado Ana Ibis Díaz; pero algo había cambiado, los técnicos determinaron convertirla en pasadora, pues una acomodadora con esos niveles de ataque sería importante para el conjunto, aunque en un abrir y cerrar de ojos se hizo evidente que no estaba hecha para servir balones.
“Ñico me puso en esa posición. Me decía: ‘Tú tienes buenos dedos, lo que no tienes tan buen voleo’. Y era verdad. Cada vez que me ponían a pasar, todo el mundo se iba para otro lado y me quedaba sola esperando que alguien viniera a atacar. ¡Oye! Los dedos de hierro. Aquello era… y la gente se reía. Sin embargo, Eugenio decidió mandarme a ese viaje como pasadora”.
En los primeros partidos no jugó mucho, hasta que la anunciaron en un choque. “Todo el mundo: ‘Uyyy’ —hace un gesto de rechazo—. Fue medio terrible, y me sacaron. Y después, en el otro set, entré de atacadora, y rematé muchísimo. Lo hice muy bien”.
Ese día se perdió una pasadora y se ganó, tal vez, la mejor atacadora de todos los tiempos.
Con los Juegos Panamericanos de Caracas 1983 en el horizonte, Cuba no lograba buenas sensaciones frente al principal rival que tendría en la justa. Habían pasado el año cayendo frente a Estados Unidos; mantener el cetro continental era un plan en duda. En efecto, la discusión del título en la capital venezolana fue frente a las estadounidenses, lideradas por Flora Hyman y Rita Crockett. Mireya recibió la confianza y la responsabilidad de entrar a sustituir a quien había sido uno de los puntales de la escuadra cubana: Mercedes Mamita Pérez.
“Eugenio nos alentaba a aprender de ellas, de su disciplina táctica y sus movimientos. Nos ponía videos del equipo americano y seguimos esas orientaciones. En los Panamericanos le ganamos en cinco sets. Difícil, pero lo hicimos. Imagínate, para mí fue algo lindo, y Mamita muy contenta. Me decía: ‘Estoy triste porque me neutralizaron las americanas; pero no pudieron contigo y eso me hace feliz’. Ella me cargaba y abrazaba. Creo, fue el despegue, el momento en que demostré que podía realmente jugar en el cuadro regular”.
En el 85 ganó el Campeonato Mundial juvenil en Italia y se quedó a las puertas del oro en la Copa del Mundo de Japón. En ese torneo tuvo la oportunidad de ver a una de las mejores voleibolistas de la historia, la china Lang Ping, quien en aquella ocasión no logró llevarse el premio de mejor atacadora, pues una voleibolista cubana con el número 3 fue merecedora de dicho galardón.
“Lang Ping era la mejor jugadora del mundo en ese momento, el martillo de hierro del voleibol mundial. Una mujer imponente; todos hablaban de ella. Verla jugar con esa soltura y cómo corría por el terreno y animaba a su equipo me encantó.
“Cuando salgo como la mejor rematadora, estar en el podio junto a ellas que eran las stars, fue una sensación muy positiva. Estaba en un nivel bastante alto, ya ‘quemando la liga’ ahí, rematando como quería. Tenía un poco más de experiencia y había mejorado la saltabilidad, la condición física y el aspecto psicológico”.
—¿El segundo lugar te descolocó?
—No, porque ya sabíamos a quienes nos íbamos a enfrentar. Estaba completamente segura de que era difícil.
A diferencia de algunas de sus compañeras, considera que los resultados de la década de los 80 fueron los que debían ser. “Alcanzar el nivel no es juego. Existen muchas aristas que hay que pulir para llegar a ser campeón absoluto, y no demora tres días. Por eso mi criterio con el voleibol nuestro: vamos a tardar en subir el nivel porque para ello se necesita de un colectivo y una cabeza de verdad. Para construir aquel conjunto en el año 78, Eugenio hizo estudios desde los años 60 y había comenzado a construir la Escuela Cubana de Voleibol con poquito de aquí, otro de allá. Noches y largas semanas de elaboración, de mirar videos, comparar, ver; de manera colectiva e individual. Esas cosas que ahora la gente le dedica muuuyyy poquito tiempo y dicen: ‘Ya estoy listo’. No es cierto.
“Entonces, una pensaba: ‘Las cogemos en la otra’. ¡Ese ‘las cogemos en la otra’ cuesta un trabajo! Cuando tú eres el mejor, en el momento que debas hacer algo lo haces y eso es preparación. Es mi teoría”.
El Campeonato Mundial de 1986, en Checoslovaquia, vio a China ratificarse como la máxima potencia en el mundo. Las Morenas lucharon, pero el nivel de las asiáticas y una Mireya a media máquina terminaron por pasar factura.
—En el 86 perdimos; nos faltaba todavía. Fui al Mundial nueve días después de dar a luz. Llegamos a la final, y, aparte de todo, ellas estaban mejor.
—¿Qué te pasó por la cabeza cuando recibiste la noticia del embarazo?
—No pensé en casi nada, fue tan rápido… No me daba cuenta y andaba como en las nubes. Tuve un solo pensamiento: el equipo. Me había convertido en una jugadora de un peso importante, no al cien por ciento, porque, por supuesto, nunca lo fui; y eso me afligía un poco.
—¿Eugenio cómo lo tomó?
—Muy light. Él era inteligentísimo. Me imagino que pensó: ”Aquí no hay nada que hacer”. Después terminaba los entrenamientos e iba para la casa a pasar tiempo con mi niña. La cargaba y decía: ”¡Ay! Tiene unas manos inmensas”.
—¿No fue muy atrevido irse prácticamente acabada de dar a luz?
—Loquísimo, muy loco. Aunque me sentía bien.
—¿Existió algún tipo de presión para que asistieras?
—No, todo lo contrario. Nació de mí y de mi madre. Ella dijo: ”Mira, tener un hijo no es una enfermedad; estar embarazada, tampoco. Debes tener ciertos cuidados. Yo me quedo con la niña. Ve y cumple con tu voleibol”.
—¿Cómo reaccionaron los doctores?
—Eso fue una gran disputa, recuerdo que nuestro médico Reynaldo Betancourt entró en discusiones con el director de Medicina Deportiva. Fui para el aeropuerto y de repente ahí estaba el director hablando con Eugenio; también veía a Chela, que era la directora técnica, y había varios médicos. Finalmente abordé, Betancourt se sentó al lado mío y no pasó nada.
“Primero volamos a Alemania, porque allí teníamos una base antes y estuve unos diez días. Comencé a bajar a la cancha. La vez siguiente fui vestida de entrenamiento, después me metí en el terreno y recogí pelotas, hasta que un día me puse a volear. No tenía fuerzas para nada, no podía levantar un kilogramo de pesas con las piernas, quedé muy delgada, pero estaba bien y Betancourt siempre a mi lado”.
En la cita bajo los cinco aros de Los Ángeles 1984 Cuba y otras 12 naciones no participaron en apoyo al boicot convocado por la Unión Soviética. La postura respondía a una similar adoptada por Estados Unidos y otros 64 países que no asistieron a los Juegos Olímpicos de Moscú 1980.
“En el año 84 el grupo estaba preparado. Pienso que allí quizá no alcanzábamos el oro; sin embargo, sí íbamos a luchar. Había mucho embullo. Cuando nos enteramos de que no sería posible no recuerdo haber dicho nada, desconocía lo que eran los Juegos Olímpicos, a qué nos enfrentábamos y un día Josefina Capote me explicó y dije: ‘Fina, ¿entonces nos vamos a perder nosotras eso?’. No obstante, fue una decisión de la Revolución, de Cuba. Pasó todo, nos enteramos de los resultados y continuamos.
“Ganábamos algunas competencias, en otras quedábamos segundas, y Eugenio hacía su trabajo, las depuraciones, y llegó el 88. Ahí sí teníamos mucho ánimo. Fuimos a Japón, donde estaban los doce mejores equipos del mundo. Les ganamos a todos y en un abrir y cerrar de ojos, nos comunicaron que Cuba tampoco estaríaen la edición de Seúl 1988. Ahí lloramos, había jugadoras para quienes era la última esperanza de participar en Juegos Olímpicos y decían: ‘Me fui sin el objetivo final’. Fue bastante triste”, recuerda Mireya, quien quedó marcada por perderse las vivencias de dos citas estivales consecutivas.

![]()
De momento, Mireya se para y va rápido hacia la cocina, mientras sigue hablando de voleibol, hasta que se va del tema.
—Hoy mis perritos comen riquísimo, porque yo les hago la comidita como si fuera para mí —dice mientras el chisporreteo de la candela contra la cazuela se hace más fuerte—. Están criados con mucho amor.
Termina de batir con el cucharón y da un ligero toque en el borde de la cazuela para sacudirlo. Pero se queda en la cuestión de los animales y recuerda a Lala, la madre del rottweiler que Humberto me mostró una hora antes.
—Saltaba más que yo. Cogía las palomas que pasaban bajito. La gente del barrio le decía Mireya Luis. Cuando tú te ibas… ¿Tú traes una mochila, no? —pregunta y continúa cuando asiento—. Bueno, cogías la mochila y ella se paraba en la puerta, y para dejarte salir debías hacerlo sin el bolso. Instintos naturales. Así era Lala…
![]()
La ausencia de Cuba en los Juegos de Seúl puso a las Morenas del Caribe en una travesía insólita. Jugarían voleibol para la gente, gente que lo necesitaba mucho; aunque esto no impediría cierto desasosiego ante la revelación del destino que las esperaba a 11 500 kilómetros de La Habana.
“Recibimos una llamada a una misión de Fidel: ir a Angola para ver a los combatientes. Llegamos con mucho miedo. Aterrizamos en un aeropuerto, donde todos eran cubanos; encontramos gente del voleibol ahí y nos trasladamos a un lugar que parecía una escuela. Sentíamos bastante temor en la noche, no queríamos bañarnos, ni tomar agua. Las tropas cubanas nos abastecieron de todo.
“Nos cocinaba un angolano que se llamaba Alfaro; Regla Bell le puso Alfarito. Hacía pollo y decía: ‘Hoy vamos a comer gallina’. El pollo era del tamaño de un cuadrito y nosotras: ‘Alfarito, échame más’. Y respondía: ‘No tengo más’. Una vez sentimos niños por detrás de la cocina y creo que la misma Regla o Magaly [Carvajal] descubrieron que tenía como ocho hijos, todos chiquiticos. Y nos dimos cuenta de por qué picoteaba la carne tan pequeña. Nos dio una tristeza, que no queríamos comer. Eugenio tuvo que ponerse fuerte.
“Un día encontramos parte del ejército cubano, vimos compañeros nuestros de la EIDE. Fue triste. Ellos cantaban encima de los camiones y se divertían de vernos jugar voleibol. Pasamos el tiempo allí así: tratando de hacer un poquito felices a esas personas que arriesgaban su vida”.
Por aquellos tiempos existía cierta rivalidad con la escuadra de Perú, aunque Mireya reconoce que nunca fue igual que con Brasil: “Existían sus cositas. Las peruanas practicaban muy buen voleibol; tenían una tradición y un equipazo. Por su forma de hablar a veces nos parecía que ofendían o se reían de nosotras, y arremetíamos para allá con remates y con palabras también. Pero no era tanto. Teníamos buena amistad y estábamos siempre juntas; sin embargo, en la competencia jugábamos duro”.
—En una entrevista, la jugadora Natalia Málaga declaraba que ellas debían elegir bien el momento en que insultaban a las cubanas, porque podía jugar en su contra. ¿Que el partido se “calentara” las favorecía a ustedes?
—Así es. Ellas tenían mucho cuidado en eso. Una vez la pasadora gritó algo y Natalia le dijo: ”Oye, no les digas, porque se ponen bravas”. Entonces empezamos a rematar duro y ella decía: ”¡Joder, puta!”.
Para 1989 un reto esperaba a las Morenas del Caribe y también a Mireya. El primer puesto en la Copa del Mundo era algo que las cubanas no habían podido conseguir y la jugadora camagüeyana ansiaba conquistarlo; aún tenía el sabor del segundo lugar de cuatro años atrás.
“Era mi segunda Copa y ya tenía ganas de llevármela. La última parte de la preparación la hicimos en México, por primera vez fuimos a la altura. El entrenamiento allí fue fuerte y muy satisfactorio. Lo hacíamos con muchas ganas. El equipo estaba renovado totalmente con Magaly, Lily [Izquierdo], Regla Bell. Una selección nacional de atletas jóvenes con mucha responsabilidad y nivel. Resultó verdaderamente maravilloso”.
Con siete triunfos sin derrotas y apenas un set cedido frente a las chinas, las chicas de Eugenio George se llevaron el título en el torneo y Mireya fue elegida como la mejor atacadora y la más valiosa del evento. Era una sensación diferente, pese a que había sido galardonada en la edición anterior.
“No me gustaba ir a recibir un premio individual si no ganaba. Para mí el resultado colectivo siempre era lo primero y más importante. Ya después, si te destacabas, era una satisfacción personal. Poder recoger esos premios individuales luego de haber recibido el colectivo resultaba el complemento perfecto, porque no siempre vencíamos. En el 85 no pude saborearlo, pues el objetivo no se logró al cien por ciento. Por eso el 89 fue especial. Era mi equipo y era yo”.
Desde los Panamericanos de Cali 1971, en Colombia, Cuba no cedía la corona de los juegos continentales en el voleibol para mujeres. En 1991 la lid sería en La Habana y, aparte del compromiso de mantenerse en la cima de América, alcanzar la victoria tendría aún más peso: los cubanos comenzaban a enfrentar una de las crisis económicas más complejas de su historia.
“Estuve operada del brazo a principios de año. Por primera vez en doce años pasábamos esas fechas en el país. Me subí con un primo mío en una moto y resbalamos. No nos caímos en la ruta, sino cuando fuimos a montarnos. Eso me provocó una luxación en el hombro y el doctor Álvarez Cambra dijo que debía hacerme una intervención. Para los Panamericanos estaba recuperada.
“Políticamente el país estaba entrando en un periodo complicado y la voluntad fue inmensa. Fidel hizo no sé si magia, todas esas cosas que él acostumbraba a hacer cuando nadie lo esperaba. Celebramos tremendos Panamericanos. El Período Especial comenzando, la gente sin nada y solo quedaba la satisfacción de poder disfrutar del deporte, porque para el cubano es visceral.
“Ahora sufro mucho. Recuerdo que nosotras nos avergonzábamos cuando perdíamos por no haber cumplido con la familia y la gente y, también, con nosotras mismas, pues hacíamos un esfuerzo muy grande y decíamos: ‘No podemos darnos el lujo de llegar ahí y perder’. Y creo que el pueblo se alimentó de eso en algún momento. Era lo que se llevaban: quizá un estómago vacío, insatisfecho; pero un alma llena de esperanza de decir ‘somos los mejores, allí están los atletas, confiamos en ellos’. Esas eran de las cosas más seguras que tenían en aquellos momentos”.
Tiempo después, en tierras catalanas, el viernes 7 de agosto de 1992, se hizo realidad el sueño de la Escuela Cubana de Voleibol. Las Espectaculares Morenas del Caribe tocaron la gloria olímpica al neutralizar tres parciales por uno en la final al Equipo Unificado, compuesto íntegramente por jugadoras rusas como parte de una delegación que tenía exponentes de doce de las quince ex repúblicas soviéticas.
“Fue maravilloso. Sabíamos que teníamos la oportunidad y podíamos ganar. Mi equipo y Eugenio se encargaban de hacerlo sentir. Todo eso estaba planificado. Eugenio supo adaptarse a ese Período Especial, hacer una planificación y llevar dinámicas que mantuvieran la disciplina, el deseo y la esperanza de llegar allí. Lo estudiaba todo. La última etapa de preparación la hicimos en un pueblecito que se llamaba Zocca, en Módena, Italia. Se encontraba encima de una montaña. Si había cuarenta casas era mucho. Había un tabloncillo y un gimnasio. Allí estábamos nosotras. De ahí para Barcelona, con la idea en la cabeza de que íbamos a triunfar”.
El último punto conseguido por las cubanas esa noche en el Palau Sant Jordi de Barcelona no significó otra cosa que la consagración. En un abrazo, en la imagen de la complicidad y el respeto, se fundieron dos de los componentes fundamentales de esa victoria: Mireya y Eugenio: “Era su sueño, llevar a Cuba a ser campeón olímpico, y lo logró. Todo el trabajo se resumió en ese día. Se expresaron muchas cosas en aquel abrazo y esa mirada. Lo felicitaba, porque él había sido el artífice de aquella obra y era para él lo más grande”.
Al año siguiente, Mireya Luis sumó a su lista de éxitos el Grand Prix de 1993, y ante la interrogante de qué le sucedía a Cuba en estos eventos que no se conquistaban con frecuencia, responde con una risa que la conclusión a la que arribaron ella y Lily Izquierdo es que el equipo no sabía jugar por dinero.
A propósito del tema de los pagos, a menudo controversial, explica que existía una escala. “El rendimiento no era parejo. Había jugadoras de banco, tenían un nivel, pero siempre fueron recambio, y sabían lo que les tocaba, porque Eugenio lo decía y yo me encargaba de llevar la dinámica del grupo y que la gente supiera quiénes eran las atletas más importantes. O sea, todas lo éramos; sin embargo, estaba claro quiénes eran aquellas que llevaban el peso de la selección. Si hubo equivocaciones habrá sido después; en ese momento todo el mundo conocía su lugar, para evitar celos y diferencias. En caso de los premios individuales, se entregaba el 50 % y con la otra mitad te quedabas tú. Logramos hacer eso. Y no tenía discusión”.
Del triunfo invictas en el Mundial de Brasil 1994 Mireya recuerda que el equipo estaba en un momento “súper estelar”; aunque dejar en cero la casilla de sets en contra simplemente fue producto de la preparación. Confiesa, además, que llegar a la final con la posibilidad de materializar tal hazaña no las inquietaba, sino que las estimulaba el ansia de hacerlo.
“Decíamos: ‘Si ganamos rápido, nos vamos a descansar’. Y éramos una máquina en una forma increíble. No pensamos que sería igual en la final contra Brasil, sin embargo, así fue.
“Ya ellas se estaban creyendo que podían. Hicieron trabajos religiosos en la televisión y decían que le habían dado un tiro a Yemayá en la selva y nosotras: ‘¿Ah sí? Está bien. Ellas no saben el Yemayá nuestro qué come’. Nos reíamos de aquello y teníamos mucha fe y fuerza. Comentábamos: ‘Pudieron haberle dado a un elefante, que con nosotras no van a poder’”.

En ese enfrentamiento final el público brasilero quería jugar su papel. Por tanto, desarticular el entusiasmo y borrar de la ecuación el arma que significaba para ellas ser las locales fueron los primeros objetivos de las Morenas.
“No se escuchaba nada. Nos tiraban y decían de todo, y nosotras concentradas en el partido. Antes, en el camerino, hablamos. Le pregunté a Eugenio: ‘¿Qué nos toca hacer?’ y él contestó: ‘Callar al público. Hay que callar al público y ustedes saben cómo’.
“Magaly dijo: ‘Yo voy a hacer los primeros 10 puntos’, de esos hizo varios con el bloqueo: La caballota —dice entre risas—, la mejor. Reglita [Torres] era joven y tenía un nivelazo y mucha energía. Le decía: ‘Regli, reserva las fuerzas’, y cuando nos saludábamos me apretaban duro. No quería que se desgastaran, porque las brasileñas estaban capacitadas y tenía la preocupación de que pudiera darse un choque de cinco sets; pero que va, lo que había de nuestro lado era muy fuerte. Callamos al público y fue maravilloso. Ahí empezó la frustración de Bernardinho. Acabamos con él”.
La rivalidad con Brasil vería su capítulo de mayor impacto en los Juegos Olímpicos de 1996, en Atlanta, Estados Unidos. Casi se recuerda más el famoso altercado de la semifinal entre cubanas y brasileñas que el segundo metal de oro consecutivo de las Morenas del Caribe, quienes no empezaron el torneo con buen pie.
“Pienso que el equipo llegó un poco cansado psicológicamente de tanto éxito. No te puedes acostumbrar, porque caes en la monotonía. En la villa había una peluquería y estábamos nosotras ahí, diciendo que íbamos a ganar y no nos inquietaba. Eugenio sí estaba preocupado. Perdimos con Rusia, con Brasil, y nos tocaba contra Estados Unidos la disputa del pase a semifinales. Él nos reunió ese día y habló de muchísimos temas. Empezó con historias maravillosas de la mujer cubana, de Cuba y de repente soltó una mala palabra y la gente reaccionó. Entonces dijo: ‘Esa es la reacción de Cuba’, y así fue, cogimos a las americanas y arrasamos 3-0. Pasamos y era contra Brasil: ¡Se formó la desagradable!
“Estuvo duro. En el camerino, después de la reunión técnica, las muchachas me dijeron: ‘Mire, ¿entonces? ¿Cómo va a ser esto?’ Y les contesté: ‘¡Vamos a ofenderlas!’, aparte de lo táctico, empezamos a decirles cosas por debajo de la net y eso las desconcentró bastante. El árbitro en algún momento me llamó la atención, pues no se podía estar diciendo nada y me viré para el grupo y les dije: ‘¡Muchachitas, sigan diciéndoles cosas!’. Así fue que lo logramos, pues ellas estaban muy bien, listas para derrotarnos, pero les faltó el detalle —sonríe sagazmente— de no haberse preparado lo suficiente desde el punto de vista psicológico. Para ganar hay que mirarlo todo”.
Con el último tanto, otra vez conseguido por Mireya Luis, vino un grito y se sucedieron los forcejeos por debajo de la malla. Posteriormente, el calor se volvió fuego en los vestidores: “Márcia [Fu] era una tremenda bloqueadora y tuve que emplear mis mañas al cien por ciento. Ya en ese último set la tenía madura. En los camerinos se formó un revoltijo y yo separando, pues íbamos a la final, no importaba nada más. Habíamos ganado. Les dije a las del banco, Ana Ibis [Fernández] e Idalmis Gato: ‘Peleen ustedes, las regulares no se pueden fajar’, pero Reglita y Magaly tenían unos deseos… Al final se calmó todo y nos fuimos para nuestro camerino. Estuvimos ahí hasta tarde en la madrugada”.
Por distintas razones luego de Atlanta Mireya se alejó un poco del voleibol. Se sentía cansada y la separación de Eugenio George por diferencias con directivos del deporte, quince días después de haber alcanzado el segundo oro olímpico y anunciada en el diario Granma, la desmotivó bastante.
“Estuve como tres meses sin entrenar y llegó la noticia de que quitaron a Eugenio. Un momento muy desagradable. Nunca vinieron a darnos una explicación al respecto. Nadie se acercó para hablar del hecho; se atribuyeron cosas, comentarios. En el periódico salió una nota con argumentos que nadie entendía. Fueron instantes de incertidumbre, porque de tener a Eugenio a mañana no tenerlo… Él nos hizo. Luego de dicha situación, se fue para su casa, puso tres o cuatro pelotas en el maletero de su viejo Lada y salía a los parques con una net a enseñar a los niños a jugar. Esas fueron sus acciones. No se marchó a ninguna parte, ni hizo comentarios. Nada.
“Las personas que provocaron aquello en algún momento debieron sentir vergüenza. Un deporte que era el de más rendimiento en este país. Un equipo de mujeres completamente dirigidas por esa persona en todos los aspectos, porque dependían de él nuestras actitudes, preparación, resultados…, todo, y no se pensó en nada. Se decidió y ya. Muy mal. Lo tomé como un acto de celo, algo irrespetuoso a nuestro esfuerzo y dedicación.
“Me interesé por estar lo más cercana posible y cuando Humberto Rodríguez entró al Inder y quería buscarlo, me preguntó y le dije: ‘No creo que él regrese; sin embargo, me parece perfecto lo que usted va a hacer, porque como ese no vamos a tener nunca ninguno’ y finalmente logró traerlo”, cuenta.
Mireya Luis había sumado a sus éxitos en esa década las Copas del Mundo de 1991 y 1995, llevándose los lauros como mejor atacadora en ambas ediciones, además del reconocimiento a la más valiosa en el 95. En 1998, revalidaría el título de 1994 en el Campeonato Mundial y, aunque para ese tiempo su papel en el conjunto iba cambiando, afirma que se lo tomó de la mejor manera.
“Tenía un cansancio psicológico muy fuerte. No quería abandonar el voleibol, pero era como desear unas vacaciones por un largo tiempo, y en el alto rendimiento no se puede. Tenía necesidad de estar tranquila, hacer otras cosas, y eso es difícil. Eugenio y Ñico lo entendían y ya estaba Yumilka [Ruiz] y me preocupaba por que ella rindiera. Venía con unas características más o menos parecidas a la mías, una escuela como la que yo tuve, los mismos técnicos, perfecta para el momento y se fue haciendo de la confianza de las muchachas y asumiendo poco a poco”.
Que describa la cita olímpica de Sídney 2000 (competencia en la que menos peso tuvo en el terreno) como el mejor pasaje de su carrera, habla por sí solo de la personalidad de esta mujer, mezcla de sangre haitiana y cubana. Es el pensamiento de los eternos capitanes.
“Era la consagración de un conjunto. Nunca me sentí Mireya individual, formaba parte de un grupo y tenía una responsabilidad. Sídney fue el instante que llevó a la gloria ese colectivo, donde pudimos expresar la existencia de un resultado gracias a todo el trabajo, logrando algo que nadie ha podido materializar en el mundo hasta el momento: un equipo de mujeres, negras, de un país bloqueado, chirriquitico, ganador de tres Juegos Olímpicos consecutivos”.

—¿Cómo viviste el partido final desde la banca?
—Maravillosamente. Me sentía jugadora casi entrenadora. Hay chances en que le dije a Eugenio o a Calderón que me dejaran hablar a mí. Tuve el honor, la satisfacción, la suerte de estar ahí, de vivirlo, y mirar a los ojos a cada una de las compañeras en el terreno y presentir lo que iba a pasar. De ver a Reglita, Ana Ibis, Regla Bell, a Marlen Costa, que fue una extraclase ese día… Sabía que la victoria estaba en camino.
No obstante, su sendero no siempre se hizo de triunfos. En contraste con tantos momentos de euforia, cuenta que uno de los pasajes más difíciles de su carrera llegó luego de la primera operación de rodilla, en 1990: “Eso fue de lo más triste. Pensé que no podría saltar más. Estaba en el hospital culminando las últimas semanas de recuperación, me trasladé hasta el terreno y dije: ‘No sé si podré o no’. Solo mi madre y sus palabras me sacaron de ese periodo feo”.
De Eugenio George siempre recibió una sonrisa, una mano amiga, la de un padre que al principio, en los tiempos de Camagüey, dudó, pero que después, como el genio que fue, no tuvo el más mínimo reparo en reconocer su error.
“Dejó en mí un sentimiento de nobleza inmenso. Las personas más grandes se dejan ver en sus detalles, ahí es donde está su grandeza. Él era tan grande que le daba vergüenza pedirte un vaso de agua. Un hombre con mucha sabiduría y, a la vez, con una humildad extrema. Eso es lo que quedó en mí: aquella tremenda figura de modestia y sencillez incalculables”.
—¿Cómo recuerdas el día de su fallecimiento, en 2014?
—Muy duro. Sabíamos que estaba enfermo; podíamos esperarlo en cualquier momento. Sin embargo, lo que más me dolió fue la ausencia de reconocimiento, de lo que merecía. Fidel se enteró por mí. Se lo mandé a decir con su hijo.
—¿Crees que se ha echado al olvido?
—Claro que sí. Demasiado injusto. La escuela de voleibol es Eugenio George. Si le ponen otro nombre… El voleibol cubano es Eugenio George y eso se ignora. El no tener la capacidad para entender qué es lo grande, lo bueno. Hemos perdido oportunidades y hemos sido muy inoportunos, porque tenemos muchas cosas en las manos y Eugenio George es uno solo, el resultado de las Morenas del Caribe es uno solo. Todavía falta y faltará. Entonces, queremos seguir tapándoles los ojos a las personas, aunque las inteligentes saben qué fue el deporte, cómo se dirigió, quiénes lo hicieron y por qué se tuvieron esos éxitos. Ahora estamos ignorando tantas cosas…
—¿Se puede seguir hablando de una Escuela Cubana de voleibol como filosofía?
—No, no. No existe.
El 3 de marzo de 2001, Mireya Luis se despidió del alto rendimiento en un abarrotado Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana, poniéndole el toque perfecto al cierre de una de las historias más impresionantes del mundo del deporte. Junto a ella estaba su mamá, Catalina. En los palcos, la esperaba Fidel Castro. Hoy aparece en listados de medios especializados entre las diez mejores atletas femeninas de todos los tiempos y su influencia va más allá del deporte.
La polémica desatada con la entrega del premio a la mejor voleibolista del siglo XX a su compañera Regla Torres no le quita el sueño. En definitiva, siempre jugó para el equipo.
“La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) decidió hacerlo de esa manera y fue Reglita. No quedamos tampoco las mejores del siglo, porque quisieron hacer un paripé y los paripé salen mal, pues en realidad el mejor equipo del siglo fue el nuestro y no Japón”.
—¿Ese premio generó alguna aspereza con Regla Torres?
—Mi cariño hacia ella siempre ha sido el mismo, nunca ha variado. Hubo muchos comentarios, personas que le hicieron daño, comparando. Eso estuvo mal. En todo momento traté de que ella nunca creyera que yo me había sentido mal ni nada de eso. En realidad no me he sentido mal, lo he expresado dondequiera, y a ella la adoro.

—¿Piensas que hubo intención de dar la impresión de enfrentamiento entre ustedes?
—Sí. Le hizo mucho daño, hasta que ella reaccionó. Sabe que en mi corazón solo hay afecto para ofrecerle. Además, ni ella ni yo jugamos para ser las mejores del siglo; lo hacíamos para ganar simplemente. Fue una decisión en la cual ninguna de las dos tuvo nada que ver.
A la hoja de méritos de Mireya podemos añadir que es una de las cuatro cubanas que, junto a Eugenio George, se encuentran en el Salón de la Fama del voleibol de Holyoke, Massachusetts, lugar donde se recogen los inicios de este deporte en 1895. Mireya no ha ido nunca; sin embargo, lleva su anillo con mucho honor.
—¿Qué significa representar a Cuba como funcionaria de Norceca y vicepresidenta de la FIVB?
—Es algo parecido a cuando juegas.
—¿Qué es más difícil: jugar o dirigir?
—Dirigir. Y más a esos niveles, donde hay que ser muy diplomático. A veces están en juego leyes, reglas y, en ocasiones, tu país no clasifica y te sientes mal; pero debes hablar como representante de la FIVB y no como cubano. Es complicado, aunque importante. A los atletas hay que prepararlos. Ellos son los verdaderos embajadores del deporte, no son los dirigentes que llevan diez años en no sé dónde. Organizo eventos y en los países por ahí los deportistas son quienes buscan los patrocinadores, las grandes empresas e involucran a las autoridades.
—¿Qué le falta al voleibol cubano para resurgir?
—Hay que hacer entrenadores. Las jugadoras están. Técnicos para enseñar a las mujeres a jugar voleibol y transmitir que somos ganadoras. Que lleven de verdad una planificación. Las decisiones no pueden ser del comisionado ni del presidente de la Federación; sino del director, que es quien lleva todo el proceso.
Eugenio George, cuenta Mireya, decía que la medalla olímpica se construía todos los días en el entrenamiento. “Esas constancias son las que escasean. Se debe profundizar un poquito más en cada aspecto. Eso es lo que hizo Eugenio, y es lo que no han aprendido o no han querido aprender los nuevos técnicos. No he visto un medallista de oro olímpico que haya permanecido diez años en una selección nacional y no tenga lesiones posteriores o secuelas del alto rendimiento. En el mundo, y los conozco a casi todos.
“Los conceptos quedan flotando aquí y vamos atrás cada día. Ya no somos ni campeones centroamericanos. El análisis es netamente deportivo, lo ponemos muy difícil y hablamos de cien variantes que no tienen que ver. Es verdad, el mundo está lleno de recursos; pero tuvimos mucho menos de lo que tenemos ahora. Yo tomé agua con azúcar de recuperante; no tenía Gatorade ni nada de eso. ‘Son otros tiempos’. ¡Ah! Si vamos a pensar así, es otro deporte, vamos a cero y a perder y seguir perdiendo”.
Aparte de quienes la enseñaron a lo largo del camino, Mireya tiene palabras de agradecimiento para el otrora presidente del Inder, Conrado Martínez, y quien fuera comisionado de voleibol, Inocencio Yoyo Cuesta. “Conrado era de aquellos dirigentes que iban al terreno y tocaban las cosas con las manos. Eso es lo que a veces el atleta necesita: cercanía verdadera y no el ‘bla bla bla’.
“Y Cuesta fue un representante espectacular, muy cerca de nosotras, con detalles en los cumpleaños… A veces nos escapábamos, porque nos daban dos días para ir a Camagüey, y te pasabas siete. Te los cogías, porque no era fácil y Eugenio nos mandaba para la comisión: ‘Fuera de aquí. Vayan. El comisionado las está esperando’. Recuerdo que una vez le digo: ‘Yoyo…’ y él: ‘A ver, ¿qué tú vas a decir? Si yo sé que estás atacada del entrenamiento y necesitabas cogerte esos días. ¿Pero qué le voy a comunicar a Eugenio?’. Él no conspiraba con nosotras; aunque nos entendía muy bien. Es que era un colectivo de luminarias”.
—En una palabra, ¿cómo definirías tu vida?
—¡Ay! Imagínate, no puedo ser muy pretensiosa —sonríe y se queda pensando—. Dichosa —dice como un rayo y suelta una carcajada.
![]()
Mireya Luis dice que es medio campesina. Y es que es muy cubana. Bailadora custodiada por el ron y el tabaco, y al ritmo de su Van Van y Gente de Zona. Hablando de puros y de campo salimos a la parte de la casa que es uno de sus tesoros.
Ya son más de las 2 de la tarde y el terreno de tierra colorada aún está húmedo en casi todas partes. Lo saben mis zapatos desde el primer momento. Mireya va enseñándome todos los cultivos y camina hasta el fondo de los surcos, mientras le hago muchas fotos. Clic, clic… Se oye el obturador de la cámara mientras Mireya posa con orgullo junto a los ejemplares de la producción: caña, tomates, frutabomba.
—Reparto lechuga a todo el barrio —comenta, paseando entre todo el verde.


Se le ve feliz. Quizá le recuerda aquella mata de ateje que la ilusionaba de niña con la lucecita. Atrás se ve una caseta donde cosen el tabaco. El frío de enero no cede, ni siquiera con el sol en su horario castigador. Mis tenis, repellados por la tierra, perdieron el blanco y el azul. El regreso al piso inmaculado del interior de la casa será complicado.
—¿Y ahora?… Creo que es mejor quitármelos y ponérmelos cuando vaya a salir.
—No, muchacho —dice Mireya y saca una vieja colcha de trapear que dobla en el suelo—. Pásalos por ahí.
Los primeros intentos son en vano. Sin embargo, la mayor parte finalmente cae en el trapo y, con cuidado, comprobando que no ensuciara, volvimos adentro.
En lo que le pido un autógrafo para la mamá de una colega, voy recogiendo la mesa. Desarmo la cámara y guardo la agenda.
—¡Ay! ¿Tienes el libro? —pregunta cuándo ve su biografía sobre la mesa.
—No. Lo trajo Humberto cuando llegué. No sé si era para mí o si solo me lo estaba enseñando.
—Llévatelo —dice.
—Gracias, pero entonces este lo firmas para mí…
“Para J. Luis con cariño y respeto. ¡Éxitos!”.
Mireya Luis
#3
Cuba
22-1-20“.

*Esta entrevista forma parte del libro Tie Break con las Morenas del Caribe, que será publicado por UnosOtrosEdiciones.




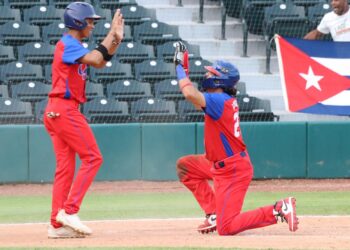









Un buen viaje con mireyita por su vida personal y deportiva …..me encanto la entrevista …..gracias ….afectos
Su vecino de fontanar….Mario