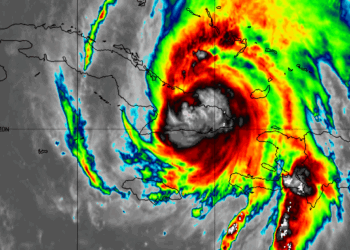Noviembre transcurría sin novedades. El presente era una monotonía de horarios, de ajustes impuestos por la circunstancia. La falta de electricidad variaba, a veces por las mañanas, otras por las noches. No podía seguir los episodios de las novelas, ni ver las películas del miércoles —el único día que la televisión cubana proyecta cine latinoamericano—, ni las del viernes, que son de “mi tipo”.
Un amigo cumplió años. Lo celebramos en una azotea mientras veíamos la luna escalar por encima de las luces del nuevo hotel, que me sigue pareciendo desviado del paisaje habanero. Pero no soy arquitecto, simplemente prefiero el estilo art decó de La Casa de las Américas, del edificio cercano al Focsa o del desaparecido Hospital Pedro Borrás, convertido en un parque sin árboles desde donde, con suerte, algún día puedo clasificar un asiento en las gacelas amarillas para buscar a mis hijos los fines de semana.
Pienso, en medio de todo, que me gustaría que el edificio que alberga La Casa de las Américas siempre permanezca. Porque aunque la historia no se desploma junto a las paredes, nunca es lo mismo decir “aquí estuvo” que “allí está”.
Los tiempos monótonos son estados de silencios. Ya no queremos hablar de lo cotidiano; nos abruma, nos aburre, nos proyecta contra el suelo sin colchón, y pareciera que no hay sitio en el cuerpo para nuevas heridas. ¿Para qué conversar sobre las cicatrices?
Cantamos “Feliz cumpleaños” y rompí mi récord histórico de cervezas en un día: llegué a tres.
Noviembre estaba siendo como octubre, como septiembre; quizás un poco más fresco, y con la ilusión de que en diciembre pasaría algo feliz. Cualquier cosa: que Mijaín López anuncie que volverá a competir, que inventen la máquina del tiempo y Despaigne empate el partido contra Japón en el noveno inning; que descubran petróleo en Quivicán, oro en Maisí, litio en Las Tunas; que salga a la superficie algún barco hundido en la bahía de Matanzas; que Trump nos quite de todas sus listas; que llueva café. Que el nuevo hotel que desentona en El Vedado se convierta en una beca estudiantil para universitarios, mientras una multitud agite banderas cubanas alrededor.
El milagro de estar vivos termina por ser suficiente, así como la tranquilidad de un plato de comida en la mesa; aunque sea cocinado con carbón.
Un día de este mismo noviembre, me invitaron a formar parte de una brigada de artistas para cantar en una escuela. Junto a otro trovador y algunos estudiantes de circo, llegamos al aula para acomodar la presentación, y yo, admirado del ambiente feliz que se respira antes de alegrar a los otros, antes de hacer feliz a los niños.
Para ellos, que nos esperan sentados al sol, cualquier gesto, canción o juego es un estímulo, y a esa edad la memoria lo registra todo.
Qué compromiso, pienso. Somos responsables de entregarles un momento que puede ser su nostalgia futura. Yo comparto lo que me dice una amiga: “Las cosas por las cuales sentimos nostalgia definen nuestra esencia como seres humanos”.
La señora silenciosa que nos acompañó durante todo el viaje se cubrió la cabeza con un gorro apretado, abrió su pesada mochila y comenzó a transformarse. No me había percatado de su presencia hasta entonces, y al voltearme después de su cambio, ya le habían salido rizos y un vestido englobaba una extraña gordura. Tenía pintados los labios en forma de corazón y se reía con un chillido agudo; en vez de caminar, saltaba.
Era Pastosita; la payasa de mi infancia, la de mis canciones preferidas, la de la pandilla de Pocholo, la del programa de televisión que nunca me perdí (salvo en los apagones, porque sí, cuando era niño, hace casi treinta años, también faltaba la electricidad). Es la primera vez que la veo de cerca, en persona.
¿Le hablo? ¿Qué puedo decirle? La necesito, la extraño, quiero ser su mejor amigo. Siento una repentina nostalgia por volver a ser niño para que me cante, para que salte y estar seguro de que todo está bien, de que no hay peligro porque existe ella.
Hice silencio. Evitaba mirarla a los ojos porque soy adulto y no quiero que se sienta incómoda.
Pastosita me presenta ante los niños. Yo les canto como canto a mis hijos. Ellos aplauden, saltan. No conocen a Pastosita como la conozco yo; ella es de mi infancia, no de la suya. Quizás también lo sea a partir de hoy; como quizás lo sea yo.
Regresamos al ómnibus y la señora delgada acomoda su mochila en un asiento. Ya es otra persona. ¿Qué puedo decirle?
Se despide, nos felicita a todos. Y se va sin saber que mi milagro de noviembre está en ella, en la nostalgia que me entregó por unas horas, en los recuerdos felices a los que me hizo volver. En la fortaleza que me renueva al pensar que a mis hijos tengo que entregarles lo mismo que Pastosita le aportó a mi infancia, esa ilusión de que absolutamente todo estará bien y que estar vivos es extraordinario.