|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Antes de obtener un título como actriz de teatro para adultos (2006) y la maestría en Dirección Escénica (Instituto Superior de Arte, 2019), Sahili Moreda (Matanzas, 1968) había decidido dedicarse al mundo de las leyes. Se graduó de Derecho por la Universidad de La Habana, en 1991, y luego realizó dos másteres relacionados con el derecho mercantil y financiero en la Universidad de Barcelona (2001 y 2005).
Pero desde 2011 es titular de la Compañía del Cuartel, agrupación teatral entre las más activas del escenario habanero y, por extensión, del país. Pienso que la extrañeza que provoca un currículo tan singular es un buen punto de comienzo para el diálogo.
¿Cómo una licenciada en Derecho, con varios másteres en ese campo de conocimiento, llega a convertirse en directora de teatro?
La universidad es la culpable. En mi época de estudiante en la UH, era bien visto que se tuviera alguna actividad extracurricular. No era obligatorio, pero daba méritos; algo que llamaban integralidad.
En mi caso, escogí el tiro deportivo, porque ya tenía experiencia desde la secundaria; y en lo que llamaban “área cultural”, transité por talleres literarios, clases de guitarra, curso de macramé, hasta que di con el teatro. Y me enamoré. Cuando olí las tablas, encontré un mundo que era mío, o que podía hacerlo mío. Pude cambiar de carrera y haber entrado en el ISA, pero ya estaba enamorada también del derecho, de mi facultad.
Como ves, soy enamoradiza.

¿Cómo fue tu camino en el mundo laboral hasta llegar a la fundación de La compañía del cuartel?
Cuando me gradué, en 1991, comenzaba a agravarse la crisis del llamado período especial, y regresé a Matanzas a cumplir el servicio social. Trabajaba en el bufete por el día, viajaba a La Habana en la tarde, ensayaba con mi grupo de teatro de la Universidad en la noche y regresaba al amanecer a Matanzas. Así, dos o tres veces por semana, y todo el tiempo en botella.
En junio de 1994, terminando mi servicio social y decidida a dedicarme por completo al teatro, me fui al Escambray a pedir trabajo. Me recibió Carlos Pérez Peña, que me mostró los espacios y me presentó la tropa. Pasé una semana entrenando y haciendo la vida del grupo. Aquello me pareció el paraíso, estaba dispuesta a echar raíces allí.
Al final de la estancia, Carlos me hizo una especie de entrevista. Nunca se lo he preguntado, pero me pareció evidente que estaba evaluando si mi voluntad y determinación eran suficientes como para alejarme de la ciudad y vivir en aquel monte. Deduzco cuál fue el resultado de su examen. Me mandó de regreso a Matanzas con la tarea de preparar una presentación y regresar para exponerla ante el Consejo Artístico.

Llegando a Matanzas, y por recomendación de Carlos, fui a ver a Albio Paz para que me propusiera un texto y me ayudara con la preparación. Albio me recibió, me puso varios ejercicios escénicos y me convenció que debía hacer teatro en Matanzas y no tan lejos.
Ahí fue cuando di con Pedro Vera y Teatro D’Sur. Y se me abrió la puerta al mundo escénico profesional. Comencé a estudiar actuación en un curso para trabajadores, me gradué, me evalué como actriz. Todo eso manteniendo mi otro empleo.
Pero en 2006, justo por mi trabajo como abogada, tuve que mudarme para La Habana. Y comencé a buscar un grupo de teatro donde pudiera encajar y mantener mis dos intereses profesionales.
Trabajé un tiempo con Irene Borges y Teatro Aldaba; después, hice Los siete contra Tebas, con Alberto Sarraín, hasta que un día tropecé con El matrimonio Palavrakis, de Ángelica Lidell.
Leía y releía el texto, y cada vez podía ver con más precisión imágenes, movimientos, relaciones. Me reuní con dos actores y dos teatrólogos, todos estudiantes aún del ISA (Alegnis Castillo, Yasser Rivero, Reinol Sotolongo y Dianelis Dieguez). Comenzamos a trabajar, sin salario, sin medios para la producción y con la certeza de que ni siquiera, si salía bien, lo íbamos a presentar al público. El resultado lo sabes: se estrenó la obra el 7 de junio de 2011, y esa fue la fecha de nacimiento de La compañía del Cuartel.

¿Por qué “del Cuartel”?
Reinaldo Montero y el equipo de El matrimonio Palavrakis nos habíamos enamorado de un espacio. Era un antiguo cuartel de bomberos desactivado, y empezamos a gestionar, al menos, el préstamo para ensayar, y luego fundar nuestra sede.
En lo alto de la pared de la entrada principal se veía, tallada en piedra, la palabra “cuartel”. Se nos antojó que era una especie de hornacina, casi una premonición simpática, y acordamos nombrar al grupo como La compañía del Cuartel. Para suavizar la dureza del nombre, encargué al diseñador Rafael Triana un logo que se inspirara en una de las más famosas palomas de Picasso, pero vista a la inversa. Así surgió nuestra identidad visual, como se dice ahora.

¿Qué lo distingue de otros colectivos teatrales cubanos de la actualidad?
Somos un grupo de teatro dramático para adultos, como tantos otros grupos, y trabajamos con textos de dramaturgos contemporáneos, la mayoría vivos, como tantos otros grupos. Pero es requisito indispensable que los textos sean complejos, de autores que están en constante tensión con las maneras de estructurar, de decir.
Me gusta descubrir la inteligencia del texto, lograr que los actores lo hagan suyo luego de mucho esfuerzo. Por supuesto que es difícil. El lenguaje banal y los facilismos nos rodean, hasta nos obligan a una convivencia, que no connivencia. Pero a mí no me interesa llevar a escena algo así.
No quiero que los personajes que trabajo, por muy marginales que sean, den trastazos y escupan palabras. Prefiero trabajar otros tipos de violencias, con textos que me fuercen a pensar, que sean más raigales, que no me pongan el camino fácil ni con los actores ni con el público.
No sé si es eso lo que nos distingue, tampoco es un sello exclusivo de la compañía, ni mucho menos.

En tu desempeño como directora y actriz has trabajado profusamente con los textos dramáticos de Reinaldo Montero, tu compañero en la vida. ¿Esto se debe exclusivamente a la cercanía entre ambos? ¿Hay algo en particular en las obras de RM que despierte en ti el deseo de convertirlas en hechos escénicos?
No trabajo los textos de Reinaldo por nuestra cercanía, sino por las razones que ya te dije. Los textos de Reinaldo tienen personajes bien construidos, diálogos como piedras, tratan problemas universales que forman parte de mis preocupaciones y muchas veces son puestos en boca de personajes antiquísimos, que él revive y recontextualiza; o en las situaciones concretas logra una mezcla, una especie de potingue cargado de humor, ironía y sarcasmo.
No hay ángeles ni demonios distinguibles, todos llevan en si esa mezcla, como en la vida. Es un autor que no hace concesiones, no tiene compasión ni con los actores, ni con el director, ni con el público. No pone las cosas fáciles y eso me gusta mucho.
Me divierto durante los procesos tratando de llegar a la inteligencia de sus textos y trasmitirla a los actores. También es cómodo tener al autor en casa, consultarle algo o escucharlo hablar de una escena. Desde luego, hay textos suyos con los que me he entendido
mejor, otros que no logré que me funcionaran bien en el proceso, pero ya estaba el compromiso, que no es sólo con el autor, es con todo el equipo, y con la programación del Centro de Teatro. Son muchos detalles a tener en cuenta.

¿En el proceso de escritura de RM participas de algún modo?
La respuesta es no, al menos de manera consciente. Pero sí me da a leer las primeras versiones de sus textos, tanto de las obras de teatro como de las novelas, y atiende mis sugerencias y comentarios.
Reinaldo es un autor flexible, no se molesta si el director hace cortes, y escucha a los actores, al director. Hasta me ha reescrito escenas donde he necesitado que algún personaje, que no estaba, esté, o viceversa. Lo que le molesta, y mucho, es que los actores cambian sus palabras por términos sin sentido, o por sinónimos que no suenan o que empobrecen, que arruinan el sentido directo, el decir duro del original. Peor es cuando debilitan ya no la frase, sino la escena, metiendo morcillas, como se dice en el argot teatral; y lo peor de lo peor es cuando dicen sin entender lo que están diciendo.

En el 2001 encarnaste el papel de Emilia en Una mujer diferente, obra de tu autoría. ¿Cómo te sentiste dando vida a un personaje creado por ti y, al mismo tiempo, dirigiéndote? ¿Es tu única pieza teatral?
Voy a desaparecer eso de mi currículum. Ni me acordaba de que lo tenía ahí. No fue un texto exactamente, nunca he escrito una obra de teatro y tampoco es que yo me dirigiera del todo. Eso fue un ejercicio que le presenté a Pedro Vera con versos extraídos de poemas de Chely Lima y de su novela Brujas.
A Pedro le gustó mucho, lo intervino un poco y empezamos a presentarlo en espacios alternativos, principalmente en una peña que se hacía en el museo de Unión de Reyes. Pero era algo así, sin pretensiones, duraba unos treinta minutos e inicialmente tuvo otro título: Hijo de gato no caza ratón.
Tenía que ver con la maternidad frustrada, ya ni me acuerdo de eso. Pero tu pregunta me sirve para decir que una pieza dramática, para mí, es la más compleja de las escrituras. Yo puedo imaginarlas en escena, construir un espectáculo coherente a partir de textos no dramáticos, pero no me atrevo a colocar palabras propias de principio a fin.

Durante varios años trabajaste como actriz bajo la dirección de Pedro Vera en la compañía Teatro D’Sur. ¿Qué sacaste en limpio de esa experiencia?
Con Pedro Vera y Teatro D’Sur trabajé doce años, me hice profesional, aprendí que ser teatrista es una vocación de fe y un ejercicio de resistencia. Allí nació mi respeto y apego al texto, la disciplina de un entrenamiento.

¿Cómo caracterizarías, en general, el trabajo de Vera como director?
Pedro era un director apasionado, amaba a sus actores al punto de convertirlos, casi, en miembros de su familia. Se compartía no solo el proceso artístico; había una especie de convivencia espiritual.
Por su extrema gordura, Pedro estaba atado a Unión de Reyes; casi no salía de ese entorno. Más tarde ese círculo se fue reduciendo hasta habitar solo su cama, y no poder trabajar.
Sin embargo, se las arreglaba para estar informado de lo que pasaba en el mundo teatral, y no solo en el cubano. Estoy hablando de una época donde aún no existían las posibilidades actuales de comunicación, y mucho menos en un municipio del centro de la provincia.
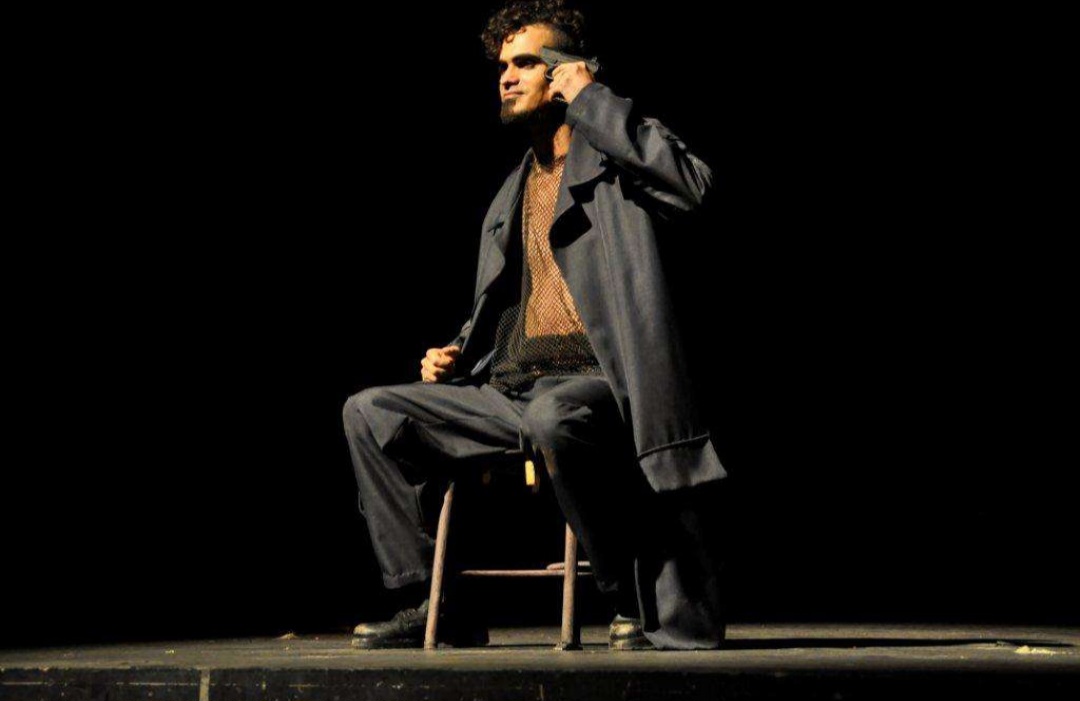
¿Estar bajo su tutela te pertrechó de recursos técnicos para tu posterior desempeño como directora?
De Pedro tomé algunos recursos. Claro, unos me siguen acompañando y otros los he echado a un lado. Entre los que aún me acompañan está permanecer alerta, lo que en el argot teatrero llamamos “cacharrero”, que es la tendencia a recargar los montajes con escenografía, utilería, vestuario. Cuando comienzo un proceso, estoy siempre atiborrada de imágenes donde hay muchas cosas, y tengo que apurarme para exorcizar esas visiones y quedarme con lo esencial.

Entre las tantas piezas que has dirigido, ¿cuál consideras la más conseguida en términos de puesta?
El Dorado, de Reinaldo Montero, estrenada en el 2015. Creo que es, de mis montajes, el que se comunicó mejor con el público. También me ayudó el contexto en el que se escribió y se estrenó. Ahí, por ejemplo, trabajé con elementos mínimos, y logré que los actores disfrutaran sus desempeños al punto de contagiar a técnicos y espectadores.
Hay otras puestas que me han dejado muy satisfecha y otras que me han hecho sufrir.
Solness, de Ibsen, estrenada el 8 de abril de 2014, fue todo un desafío. Nunca se había hecho algo así en el teatro cubano. Todo el espacio escénico estaba cubierto con imágenes transitorias.
Se utilizaron cuatro proyectores. Algunos planos fueron dibujados en vivo. Hubo videomapping proyectado en estructuras móviles, que modificaban la escena y, desde luego, sin una tecnología sofisticada.
Fueron muchos meses de trabajo intenso en un universo que tuvimos que explorar. Lo único que lamento de ese proceso es no haber tenido más tiempo para trabajar a los actores en el ecosistema de imágenes cambiantes. Dispusimos de una semana escasa para la doma del espacio.
Pero cada uno de los procesos que he tenido en estos 14 años han sido hermosos y terribles a la vez. Son veinte montajes y otras tantísimas lecturas dramatizadas y puestas en espacio.

De los personajes que has encarnado, ¿a cuál recuerdas con especial cariño?
La marquesa de Merteuil en Cuarteto, de Heiner Müller. Fue un personaje que me dio muchas alegrías; me costó mucho trabajo encontrarlo. Tengo que agradecer especialmente a José Alegría sus consejos e indicaciones.
Cuando encontré la verdad en las palabras que tenía que decir, cuando comprendí el sentido de lo que me habían marcado como movimientos, mi relación con Wilfredo Mesa, el actor que hacía el conde Valmont, comenzó a cambiar; encontré un modo de decir y caminar. La marquesa entró en mí por fin.

¿Cómo defines tu estilo de dirección?
Flexible, sin propensión a las obsesiones. No soy de ideas fijas. Siempre hay más de un camino para llegar al mismo resultado. Pero lo primero es crear un buen ambiente de trabajo, es algo que necesito. Y confiar en los actores y en los equipos técnicos y de realización.
Mis compañeros de viaje saben más que yo siempre. Los atiendo no sólo cuando expresan una opinión, sino también cuando se mueven, se saludan, cuando toman el café antes de comenzar el ensayo. Me gusta dejar entrar el caos, eso que traen consigo; me gusta que contamine el proceso, que se modifique la idea que traigo preelaborada.
Si algún mérito he tenido en estos años, además de mantener un grupo de personas creando a pesar de las tantas vicisitudes cotidianas, es haber logrado que todos los egos con los que tengo que lidiar armonicen para que consigamos un ambiente de trabajo agradable, un espacio donde se venga a crear.

¿Cómo ha tratado la crítica tu trabajo?
No me ha ido mal en términos generales, pero ha sido muy escasa. Algunas reseñas y unos cuantos comentarios y artículos espaciados. Ningún crítico ha estado demasiado interesado en el grupo, en investigar o acompañar procesos; tampoco he recibido criterios, salvo los de Reinaldo Montero, que es un buen crítico aunque no ejerza ese oficio, y me conduce la mirada hacia determinadas zonas, y me hace reflexionar sobre ciertos momentos.
Algunos críticos, incluidos los que deciden premios, no van a mis funciones, quizás porque ejercen la crítica de antemano.

¿Cuáles son los mayores retos que enfrenta un director teatral en la Cuba de hoy?
El éxodo, tanto de actores como de diseñadores, técnicos y hasta de público. Es lo que más destrozos causa.
Formas un equipo y lo pierdes, y tienes que empezar a construir una vez más. Los bajos salarios y el bajo presupuesto, la falta de incentivos y expectativas tienen un efecto brutal, y no solo en el teatro, como bien sabes. Y no hablemos de apagones y del casi nulo transporte público que conspiran contra los ensayos y las funciones. Los aplausos reconfortan cada vez menos, y el público que asiste al teatro es cada vez más escaso. La precariedad obliga a muchos profesionales a emigrar, o a trabajar en otros empleos, y ocurre no solo entre la gente de teatro.
En otras latitudes la gente de teatro tiene montón de sinsabores, pero pueden producir y sobrevivir gracias a que existen regulaciones fiscales que facilitan subvenciones y apoyos de muchos órdenes. En Cuba no sucede así.
¿En qué trabajas en la actualidad?
Estoy preparando la celebración de los quince años de La compañía del Cuartel. Haremos exposiciones de carteles, fotos, videoarte; repondremos algunas de las obras más recientes. Ya comenzamos los trabajos de mesa del próximo estreno, una Ifigenia escrita por tu pariente, Yerandy Fleites.














