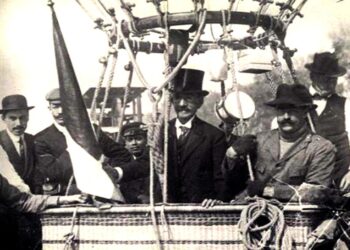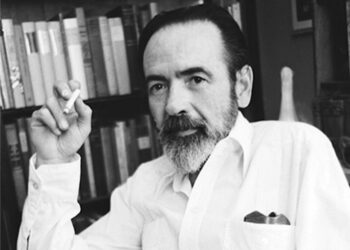|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Se acercan las fiestas navideñas, que se celebran o recuerdan en muchos países. Creo que este año el mundo en que vivimos está tan mal —con guerras, genocidios, masacres y crisis económicas— que pocos tendrán deseos de festejar. Ni hablar de nuestro país, con su interminable y trágica policrisis y la espantosa epidemia de virus y arbovirosis. Pero, así y todo, las celebraciones tendrán lugar y en muchos sitios aparecerán arbolitos con sus guirnaldas y Santa Claus; las tiendas y comercios obtendrán grandes ganancias y los creyentes de algunas religiones conmemorarán la llegada del Niño Jesús. Son tradiciones milenarias —lo de Santa Claus es más reciente— que se han ido asentando con los años.
Las tradiciones no se cambian ni se imponen por decreto, como ocurrió en nuestro país desde 1959. Gracias al diario de una amiga algo mayor que yo, supe que el Día de Reyes, que siempre se había celebrado el 6 de enero, se pasó durante un tiempo para el día 11, por la entrada de los barbudos a Occidente. Sospecho que nadie hizo caso. Pero aquello ya era una señal de las decisiones arbitrarias que rigieron y aún rigen la política en este país.
No voy a hablar sobre los orígenes de la Navidad ni tampoco entraré en detalles de la intolerancia —por no usar una palabra más fuerte— del gobierno, a partir de 1959, hacia todo tipo de manifestación religiosa, algo que después se flexibilizó. Pero se cometieron muchas injusticias y errores graves que duraron demasiado tiempo. Se ha escrito mucho sobre ambos temas. Mi intención es apenas recordar cómo se celebraba en Cuba y en mi familia.
Para el cubano, más que la Navidad, lo que se celebraba era la Nochebuena, el 24 de diciembre. Esa noche se reunía la familia y se cenaba lechón asado, arroz blanco, frijoles negros, ensalada, chatinos o plátano maduro frito. El postre eran los turrones, aunque también se preparaban dulces caseros como buñuelos y cascos de naranja o toronja. Cada familia cenaba de acuerdo con sus posibilidades económicas, pero siempre algo se hacía. La idea era reunirse en paz y armonía e irse preparando para esperar el nuevo año. Esa cena era el 24, no el 31, que era noche de fiesta con amigos, cabarets, según los gustos.
Todo eso fue cambiando con lo que he llamado “intolerancia” a todo tipo de manifestación religiosa. Fue entonces cuando el pueblo pasó la cena para el 31. Popularmente, la Nochebuena era eso: reunión familiar y cena, nada que ver con creencias religiosas. La tradición cambió de fecha, pero no se perdió.
Para las familias religiosas, como la mía, que era católica, en la Navidad se festejaba el nacimiento del Niño Jesús. Se iba a misa, ya fuera a las doce de la noche, la Misa de Gallo, o en la mañana del 25.
La familia de mi abuela paterna, Berta, emigró a los Estados Unidos, a Nueva York, alrededor de 1895. Ella tenía cuatro años y regresó con diez o doce. Su idioma era prácticamente el inglés, aunque hablaba perfectamente el español, pues sus padres eran españoles. Llegó con las costumbres de ese país, donde lo que se celebraba era la Navidad y, por supuesto, Santa Claus. Eso nos beneficiaba a nosotros tres, sus nietos, pues recibíamos juguetes por partida doble: el 25 de diciembre y el 6 de enero.
Días antes, mi padre preparaba el Nacimiento, que era grande, con unas figuras muy bonitas, italianas, que iba colocando sobre una mesa especialmente preparada, en un rincón del comedor. Compraba un papel con tonalidades de roca y yerba y lo colocaba sobre la mesa. Ya estaban algunos de sus libros para dar la impresión de desniveles y colinas. Y nos iba explicando —todos los años siempre igual, quizá con la voz un poco más cansada— todos los momentos del Nacimiento. El arbolito, con bolitas de colores, guirnaldas y luces, se ponía en la sala y era el lugar donde, “mágicamente”, aparecían los juguetes.

Mi abuela —que con los años quedó prácticamente sorda— siempre extrañó sus villancicos en inglés, que ya no se escuchaban ni en la radio ni en la televisión, y no teníamos ningún disco con esas bellas canciones. Sus preferidas eran Silent Night (Noche de paz) y White Christmas (Blanca Navidad). Aunque esta última se compuso en 1940, ella la asociaba a sus recuerdos de niña. Yo le veía la tristeza en los ojos, porque los villancicos le recordaban su ya muy lejana infancia.
A mí siempre me ha gustado el jazz y un buen día un amigo nos regaló un disco del excelente saxofonista estadounidense Charlie Parker, que incluía, para mi sorpresa, White Christmas. Quien haya escuchado alguna vez a Parker sabe que su estilo jazzístico nada tiene que ver con una melodía dulce y suave. Pero ahí estaba. Lo escuché y me di cuenta de que mi abuela no reconocería su villancico en medio de aquellas improvisaciones; aun así, se lo puse.
—Mira, abuela, White Christmas.
Ella se colocó el aparato de la sordera en una de las bocinas, pero negaba con la cabeza.
—No, mi’ja, no, esa no es White Christmas, estás equivocada.
Yo insistía:
—Aquí, escucha, rapidito, esta parte, se oye.
Pero ella se separó de la bocina, cerró suavemente los ojos y comenzó a tararear, muy bajito: “I’m dreaming of a White Christmas…”. En ese momento, estoy segura, estaba con sus padres y hermanos en Nueva York, viendo caer la nieve, en su inolvidable y primera blanquísima Navidad.