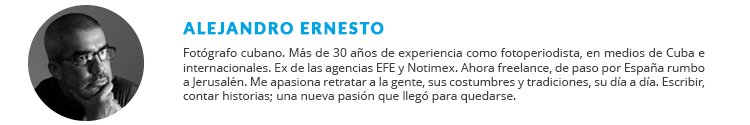Caminar por los mismos lugares por los que supuestamente caminó Jesús hace casi 2000 años, eso fue lo que hicieron el pasado domingo miles de peregrinos que, alegres, llenos de fe y medio derretidos por un sol abrasador, participaron en la procesión del Domingo de Ramos en la ciudad de Jerusalén, dando así inicio a la Semana Santa.
 Llegaron de todos los rincones del mundo de la mano de la fe, atraídos por el encanto de pasar la Semana Santa en Tierra Santa y se mezclaron con los cristianos de esta tierra. Mi atento oído detectó palestinos, españoles, italianos, estadounidenses, etíopes, latinoamericanos de todos lados pero, sobre todo, montones de filipinos.
Llegaron de todos los rincones del mundo de la mano de la fe, atraídos por el encanto de pasar la Semana Santa en Tierra Santa y se mezclaron con los cristianos de esta tierra. Mi atento oído detectó palestinos, españoles, italianos, estadounidenses, etíopes, latinoamericanos de todos lados pero, sobre todo, montones de filipinos.
A eso del mediodía ya estaban todos en el pequeño Santuario de Betfagé, con hojas de palma, ramas de olivo, muchos con guitarras y panderetas, todos con cámaras y móviles tomando fotos a diestra y siniestra, listos para participar en la procesión que, siglos después, recorrería una vez más el camino que hizo el hijo de Dios hasta entrar, por la Puerta de los Leones, en la amurallada Ciudad Vieja de Jerusalén.
La policía intentaba controlar un tráfico incontrolable, los conductores tocaban insistentemente el claxon, de sus autos, decenas de niños palestinos vendían agua y sombreros, mientras el ejército israelí custodiaba el lugar, pues todo esto ocurría en Jerusalén Este, la parte de la ciudad ocupada militarmente por Israel desde 1967.
En medio de aquel gentío, con mi cerebro y mi agnosticismo casi derretidos iba yo, con mi mascarilla (era casi el único enmascarado), intentando captar con mi cámara la esencia de la jornada.
La procesión, presidida por el Patriarca Latino de Jerusalén, y que estaba encabezada por grupos de boys scouts palestinos, recorrió entre cánticos y alabanzas al señor, las estrechas callejuelas que descienden del Monte de los Olivos, pasando por el huerto de Getsemaní, hasta la Ciudad Vieja. Había mucha gente joven cantando y bailando, cada uno sus cánticos, a su modo, en su lengua. También muchos sacerdotes muy jóvenes. Y entre todos, curas y fieles, llevaban una algarabía tremenda, contagiosa.
En total fueron más de dos horas de procesión hasta la iglesia de Santa Ana, en intramuros. Había mucha gente hermanada reviviendo una tradición que se había interrumpido dos años durante lo peor de la pandemia y que este año resurgía tímidamente a pesar de los rebrotes en Israel de los últimos días, del COVID siempre acechante y de la lejana y cruel guerra de Ucrania.