Viajamos toda la noche en un ómnibus destartalado, pero con un aire acondicionado ideal para transportar pingüinos. Unas 8 horas tortuosas durante las cuales todos los filipinos comieron, un turista europeo vomitó sin parar y nosotros tratamos de dormir en unos asientos duros y diminutos, que sumados al frío, me dejaron una rodilla lista para cualquier cosa menos para iniciar una caminata por la región de Cordillera, en Filipinas.

Nuestro destino, las famosas Terrazas de Arroz de Banaue, declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1995. Estas estructuras de forma escalonada fueron construidas hace unos 2000 años por indígenas Ifugao y se ubican a más de 1500 metros sobre el nivel del mar. Las terrazas son regadas por un complejo sistema de canales que, aprovechando la gravedad, lleva hasta los sembrados de arroz el agua de los manantiales de las montañas.

![]()

Ubicada en la isla de Luzón, la mayor del archipiélago filipino, la Sierra de Cordillera y sus terrazas son un lugar perfecto para la práctica del senderismo y una forma de acercarse a las tradiciones de los pobladores originarios de estas islas.

Llegamos poco antes del amanecer. La oficina de turismo estaba cerrada, los pocos comederos del pueblo también. Yo arrastraba una cojera post guagua que me tenía a punto de desistir de la aventura, pero “a quien madruga Dios lo ayuda” y parece que a quien no duerme: más. Poco a poco el dolor fue desapareciendo y mis canillas estuvieron listas para entrarle a las montañas filipinas.

El pueblo despertó, desayunamos y nos fuimos al buró de turismo donde nos asignaron a Conchita, nuestra guía y compañera por las próximas 48 horas, una mujer delgada, de unos 40 años, pero con una agilidad y un humor extraordinarios.

De las terrazas nos habían hablado varios amigos, todos encantados con los paisajes, cosa que suscribo, y con lo suave del recorrido que se hacía en dos días caminando unos pocos kilómetros en cada jornada. A nosotros nos tocó otra suerte, creo que a Conchita se le jodió el GPS, o sencillamente tenía ganas de caminar, ya que anduvimos casi 30 kilómetros el primer día y unos 12 el segundo.
Arrancamos en un triciclo viendo algunas terrazas desde arriba, pasamos por un par de miradores. Los paisajes eran bellos, amanecía, un débil sol iluminaba las terrazas a contraluz y las pintaba de un verde amarillento, como antiguo.

Luego arrancó la fiesta. Empezó la caminata por trillos estrechos que subían y bajaban y parecían no acabar nunca. Lo peor fue que en las primeras cinco horas de trayecto no vimos una puñetera terraza, nada, ni un grano de arroz. Recién al mediodía vimos algunas al acercamos a un caserío donde los niños se bañaban en un río. Ahí pudimos descansar un poco.

Ya a esa hora todo nuestro glamour de Dora la exploradora y su primo Diego se había ido al carajo. Seguimos la marcha y almorzamos en una pequeña casa en la cima de una montaña, en medio de un silencio espectacular y con una brisa deliciosa que nos devolvió las fuerzas mientras devorábamos el arroz con sardinas de lata.
Seguimos y ahí empezó el desfile, terrazas y más terrazas ante nuestros ojos, mucho arroz, y algún que otro lugareño.

Aunque el paisaje y la vegetación, los colores, los tonos de verde son muy similares a los de Cuba, los filipinos nos superan a la hora de cosechar arroz con maravillas de la ingeniería como estas terrazas y además con variedades como el arroz rojo o el negro, que a la hora de cocinarlos tienen sus trucos, pero que bien hechos saben deliciosos.

![]()

Pero el camino seguía siendo duro, las subidas y bajadas muy empinadas. A veces tocaban escaleras talladas en la roca difíciles de subir y casi imposibles de bajar, al menos para nosotros, pues los filipinos con los que nos cruzábamos iban en chancletas y corriendo como si tal cosa, otras, puentes colgantes de madera y soga que me hacían sentir Indiana Jones caribeño.

Al cabo de unas 11 horas de marcha vimos, en medio de un valle perdido, el pequeño hostal donde pasaríamos la noche. Una sencilla construcción de dos plantas rodeada, faltaría más, de terrazas de arroz. Lugar modesto pero limpio, con una comida excelente y cervezas frías, heladas. Más no se podía pedir.
Dormimos como osos en invierno.
Al alba desayunamos y reiniciamos la marcha. Esta vez subiendo, subiendo y subiendo. Se suponía que una parte del trayecto la haríamos por carretera en un triciclo que nunca apareció, así que agarramos carretera bajo el sol y luego monte cerrado hasta llegar a la cima de un valle desde donde se divisaban el pueblo de Batad y las terrazas de arroz que lo circundan.

Justo en la punta de la loma donde nos paramos a disfrutar del paisaje había un pequeño y destartalado quiosco, cerveza en mano el paisaje parecía más lindo. Bebimos y descansamos un rato antes de hacer el último tramo que nos llevó al pueblo de Batad, lleno de restaurantes con miradores desde los cuales disfrutar el paisaje.

![]()

![]()

![]()

Fue un viaje agotador este, intenso, pero hermoso e inolvidable. Mientras escribo estas líneas casi puedo ver el verdor de las terrazas ante mis ojos, curiosamente también me duele a rabiar la rodilla derecha.


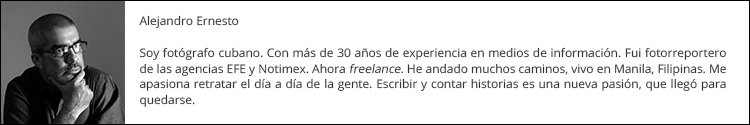













Hace poco mas de 1 año estuve en Filipinas y Banaue estaba en mi itinerario, junto con Vigan. Desafortunadamente, hubo un terremoto cerca de Manila que me trastoco todos los planes y me quede 9 dias (de los 10 que duraba mi viaje) en Palawan (que tambien la disfrute un monton – recomiendo sus playas si no las has visitado). Pero..volvere en algun momento. Ah! he leido tus cronicas sobre Manila (que todo el mundo me ha recomendado que trate de estar lo menos possible) aunque debo decir que mi ultimo dia lo pase en Intramuros y disfrute mucho ese paseo. Filipinas y Cuba, tan diferentes.. y tan similares. Nuestro Jose Marti y el de ellos, Jose Rizal. Tal vez un tema para una de tus proximas cronicas.