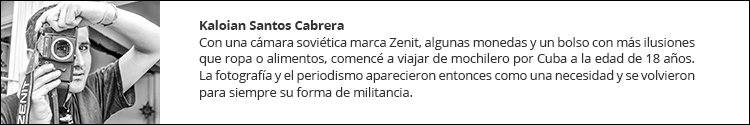En 1528, el famoso conquistador español Francisco Pizarro y Diego de Almagro, otro célebre usurpador, llegaron por primera vez a Tumbes, costa norte de Perú. Los lugareños recibieron entonces cordialmente a los marineros y a sus acompañantes. Les brindaron alojamiento, cerveza de maíz y comida.
Los extraños, que aparecieron sin avisar y sin ser invitados, comieron y bebieron hasta hartarse. Mientras tanto, pusieron en práctica el verdadero objetivo del viaje: explorar el territorio y constatar los rumores de riquezas en oro y plata de la región, que habían llegado a sus oídos.

Los intrusos se marcharon con sonrisas y caras de buenos amigos.
Por esas tierras gobernaba entonces el imperio Inca, el más grande de América, que llegó a tener bajo su égida a casi todo el cono sur.

“La dinastía inca fue el más poderoso linaje de emperadores del continente americano. Sus gobernantes dominaban la región de Cuzco, densamente poblada, y mediante generaciones de alianzas matrimoniales estratégicas con mujeres poderosas de los grupos vecinos acrecentaron la masa de trabajo tributario para la agricultura y el pastoreo, así como para construir obras monumentales y emprender campañas militares. La práctica de enviar periódicamente fuerzas avasalladoras para dividir y conquistar a las comunidades de la cordillera condujo a la rápida anexión de extensos territorios. Sin embargo, los españoles llegaron en un momento en el que aspectos vitales del poder inca estaban patas arriba y, el futuro del imperio, en tela de juicio”, describe Alan Covey, profesor de Antropología de la Universidad de Texas, en su libro El Imperio inca. Familia,
facciones y poder.
Los españoles hicieron varios viajes de exploración a Perú hasta que el propio Francisco Pizarro desembarcó definitivamente en las costas peruanas en 1532, decidido a apropiarse del poder a sangre y fuego en nombre de la Corona española.
Esta vez con la biblia en una mano y la espada en la otra bajaron los extranjeros de los barcos con cara de furia. Era todo un ejército de casi 200 hombres forrados de armadura, morrión, espadas, arcabuces, caballos y una legión de esclavos.
Luego de varios enfrentamientos, enrosques políticos, sometimientos y traiciones cayó el imperio incaico, sometido por las huestes de la corona española.
A los conquistadores les facilitó la victoria la guerra civil protagonizada por los hermanos Huascar y Atahualpa, hijos de Huayna Capacel, que se disputaban el control Inca tras la muerte de su padre.
Según las Leyes Nuevas de Indias, dictadas por Carlos I en noviembre de 1542, en 1545 se instauró el Virreinato del Perú.
Donde los conquistadores españoles pisaron tierra americana la cultura y la vida se trastornó. Y Perú no fue la excepción. Los vencedores impusieron nuevas relaciones económicas, religiosas, sistemas políticos, idioma, costumbres culinarias, castas sociales y hasta nuevas razas preponderantes.
A toda costa intentaron, además, sepultar la identidad indígena.

Por suerte no lo lograron, aunque tanta fue la profanación que hasta demolieron gran parte de los santuarios incas y con esas mismas piedras sagradas levantaron en sus lugares iglesias católicas.

Tuvieron que pasar casi 300 años para que se generaran los primeros alzamientos contra ese imperio colonial. Fue en el siglo XVIII y el protagonista de la más importante insurrección fue un caudillo indígena llamado José Gabriel Condorcanqui Noguera, conocido como Túpac Amaru, que, en quechua, significa “serpiente resplandeciente”.
Aquella rebelión fue uno de los principales antecedentes de las sediciones independentistas contra el yugo español que surgirían en el continente a principios del siglo XIX.
De ahí surgió el proceso político que determinó la definitiva independencia del Perú cuando el general argentino José de San Martín lideró la histórica Expedición Libertadora del Perú.

San Martín llegó a Perú con sus tropas en 1820 por el puerto de Pisco. En menos de un año, el 28 de julio de 1821, tomó Lima y declaró la independencia del país, aunque solo se hizo efectiva tres años después con la batalla de Ayacucho.
“El Perú es desde este momento libre e Independiente por la voluntad de los pueblos y por la justicia de la Causa que Dios defiende”, exclamó San Martín el día de la liberación, cuando izó la actual bandera de la República en la Plaza de Armas, sitio fundacional de la capital del país.
En el centenario de la independencia esa frase quedó esculpida en bronce, a los pies de una majestuosa estatua del general argentino sobre su caballo, que se alzó como monumento central de esa plaza histórica.
En 2021, en medio del bicentenario de la Independencia del Perú, es evidencia cotidiana toda esa historia. La fuerte idiosincrasia incaica y la huella de los conquistadores están a flor de piel cuando transitamos por calles y parajes del país andino.
Así lo podemos constatar en Cusco, donde en la plaza central, rodeado de imponentes construcciones coloniales y altas basílicas católicas, una fuente y una estatua recuerdan a Pachacuti Yupanqui, el noveno gobernante inca que convirtió el pequeño estado regional en el famoso Imperio Inca.

Esas herencias más que en lo simbólico se pueden sentir al interactuar con la gente, quienes mantienen con orgullo costumbres y mitos de sus ancestros indígenas. Del mismo modo late hoy aquel hecho histórico independentista que hace 200 años estremeció no solo al Perú sino al continente americano y hasta allende los mares.