|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Al estadounidense Samuel Clark le pareció factible invertir su dinero en aquellas tierras fértiles al sur del río Cacoyuguín, cerca de Gibara, en la región oriental de Cuba. Corría la década de 1820. Esclavizados africanos talaron bosques, limpiaron de malezas y habilitaron el terreno para levantar un ingenio azucarero —bautizado Santa María— y sembrar caña en la hacienda.
Clark había llegado a Gibara en 1818. Desde el año anterior, una real orden de Fernando VII autorizaba el establecimiento de extranjeros en tierras del imperio español. En 1817, el gobernador de Holguín, Francisco de Zayas, había iniciado la construcción de un puerto en la bahía de Gibara, lo que impulsó el comercio local. Aprovechando el momento, el emprendedor estadounidense apostó por la industria más rentable de la isla caribeña. Fundó otro ingenio más: Santa Lucía.
En el batey del primero de ellos edificó una confortable vivienda en la década de 1830. Que ese inmueble haya sobrevivido al paso del tiempo, las guerras y el abandono parece casi un milagro.
Según el historiador Enrique Doimeadiós Cuenca, en 1854 los herederos de Clark vendieron el ingenio Santa María —incluyendo tierras, edificaciones y la dotación esclava— al acaudalado inglés Samuel Chapman Payl. Este poseía fincas en Candelaria, Arroyo Blanco y Cupeycillos, además de varias casas en Gibara.
Una década más tarde, Santa María producía unas 300 mil libras de azúcar al año, además de mieles. Todo se trasladaba por barcazas río abajo hasta el puerto de Gibara, desde donde exportaba directamente a las Bermudas, gracias a los contactos comerciales que Chapman había establecido antes de radicarse en Cuba.
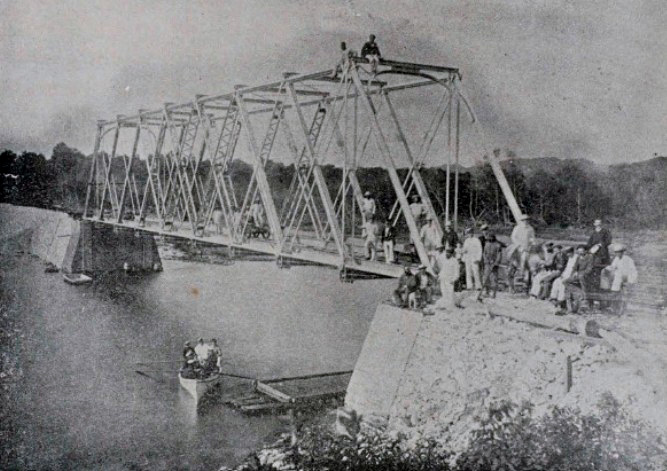
Escapó a la tea incendiaria
Tras el inicio de la Guerra de Independencia el 10 de octubre de 1868, Chapman Payl pudo haber creído que la tea incendiaria no alcanzaría su propiedad. Aunque la jurisdicción de Gibara apoyó mayoritariamente la causa independentista, se sabe que la tropa de Eduardo Cordón, oficial del Ejército Libertador, estableció un campamento en los terrenos del ingenio durante los primeros meses del conflicto.
Sin embargo, en abril de 1869 la finca volvió a manos de sus dueños. El ingenio funcionó hasta el fin de la contienda, en 1878, protegido por un destacamento español y un sistema de fortificaciones que Doimeadiós describe con detalle:
“Para la protección del ingenio y sus muelles se construyeron cuatro fortines durante la Guerra Grande. Se fortificó además la casa de vivienda y se le construyeron aspilleras en uno de sus martillos”.

Los fuertes —hoy desaparecidos— estaban distribuidos en los alrededores del batey, conectando defensivamente el ingenio con el embarcadero del río.
Chapman Payl abandonó Cuba antes de que concluyera la guerra. Falleció en Bermudas el 28 de agosto de 1883. Cuatro años más tarde, Santa María vivió su última zafra. Luego, se reconvirtió en finca ganadera.
Al no poder cumplir con las obligaciones de una hipoteca, la propiedad pasó a manos de la empresa de José Homobono Beola Valenzuela, uno de los principales exportadores de azúcar de la región. En la década de 1910, fue vendida a la familia Hernández, de origen canario.


Santa María como puesto de mando
El 17 de agosto de 1931, el buque Ilse Vormauer llegó a Gibara desde Nueva York. Aunque parecía un mercante, traía armas y 37 combatientes liderados por el capitán Emilio Laurent. Su misión: tomar la ciudad y avivar la rebeldía nacional contra el dictador Gerardo Machado.
Con apoyo local, lograron ocupar temporalmente la urbe. Pero la ofensiva hacia Holguín fracasó. Las fuerzas del régimen reaccionaron con rapidez y establecieron en la casona del Santa María el puesto de mando militar, comunicándose por teléfono con el Palacio Presidencial en La Habana para coordinar las operaciones. Gibara fue retomada tras un asalto por tierra, aire y mar.
Un paseo por su interior
La casona, construida en forma de U con mampostería, ladrillos y techos de tejas criollas, destaca por su carpintería en caoba y cedro. Los pisos combinan ladrillos y losas traídas de las Islas Canarias. Cuenta con un cuerpo principal de cubierta a cuatro aguas y dos martillos, rodeada por galerías en tres de sus lados.
Según Doimeadiós:
“Estas grandes puertas de dos hojas y rematadas en los bordes con fines decorativos son clavadizas a la española. Las interiores son de cuarterones. Las ventanas, también de dos hojas, están protegidas por rejas de hierro con travesaños de madera. Toda la carpintería es de caoba y cedro. Al raspar las viejas paredes se descubre que los colores originales fueron el azul y el blanco”.


Además del inmueble principal, se conservan restos del barracón de esclavos, fragmentos de la casa de máquinas y un pequeño cementerio.
Es la única edificación de su tipo que sobrevive en la provincia de Holguín.
Sin embargo, la casona se encuentra en avanzado estado de deterioro. Ninguno de sus propietarios reside allí. Aunque hace más de una década la Oficina de Monumentos diseñó un proyecto para restaurarla y convertirla en museo del azúcar y la esclavitud, este nunca se ejecutó. El inmueble, situado a unos 5 kilómetros de Gibara, en la carretera hacia Holguín, continúa en peligro de desaparecer.
Fuentes consultadas:
Herminio C. Leyva Aguilera: Gibara y su jurisdicción. Apuntes históricos y estadísticos, Establecimiento tipográfico de Martín Bim, Gibara, 1894.
Textos de Enrique Doimeadiós Cuenca y otros autores publicados en https://aldeacotidiana.blogspot.com/
https://www.facebook.com/holguinenfotos
Diario de la Marina

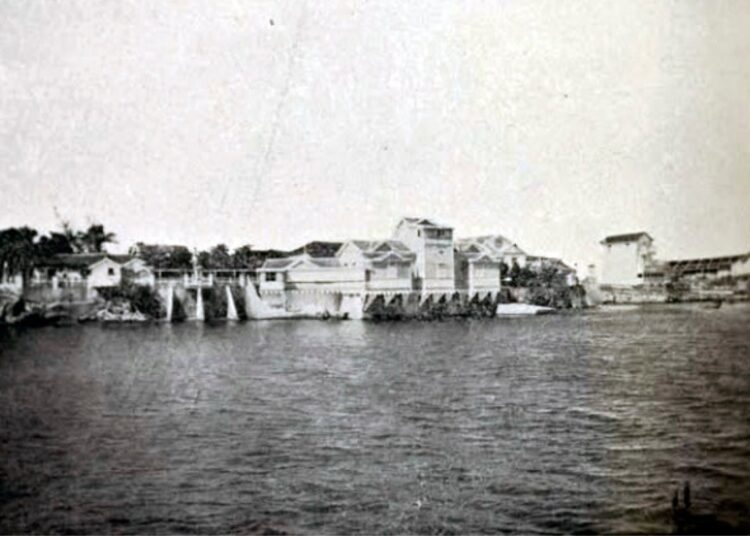












¡lástima! . nunca me informé sobre ese inmueble,puede llegar hacerle fotos antes de que se lo trague para siempre el olvido.