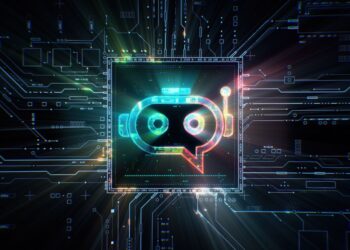Los años 60 transcurrieron, básicamente, marcados por el aislamiento entre ambas orillas. La confrontación directa con Estados Unidos, más el rol de los cubanos que habían participado en los planes para derrocar al nuevo régimen y en acciones como Playa Girón, condujeron a politizar las relaciones familiares a un grado prácticamente inédito en la vida nacional.
Las familias se dividieron entonces en función de su alineamiento o no con el proceso de la Revolución. Todo, desde luego, en medio de una cultura polarizada: irse del país, y más específicamente hacia Estados Unidos, se consideró una definición tácita, una toma de partido frente al conflicto duro de aquellos años.
La anterior disyuntiva devino la base para la adopción de políticas duras hacia quienes se iban y que se expresaban, entre otras cosas, en el carácter definitivo de la salida, es decir, sin posibilidad de regreso, ni siquiera como visitantes.
Esos cubanos perdían todo derecho y eran considerados “gusanos”, expresión que emplea Máximo Gómez a propósito de un traidor en un episodio de la guerra, y que aparece recogida en el Diario de Campaña de José Martí, pero retomada al calor de los nuevos tiempos. Perdían viviendas, autos y propiedades, se les mandaba a trabajar al campo y eran objeto de un rechazo y una ojeriza sociales que empezaba en las escuelas y alcanzaba los centros de trabajo.

La ola de nacionalizaciones e intervenciones, comenzada a principios de los años 60 y culminada en 1968, con la llamada Ofensiva Revolucionaria, creó la base para la emigración de las clases medias, que salió a un exilio desprovista de recursos y capital, con la excepción de los sectores más directamente comprometidos con el antiguo régimen, que saquearon el erario público y se llevaron cuanto pudieron.
La práctica de esconder/enterrar valores y joyas en las mansiones, reflejada por Tomás Gutiérrez Alea en Las doce sillas, denotaba no solo un acto ante las medidas impuestas por el Estado cubano en estos terrenos, sino también respondía a la idea de un regreso expedito, dado el convencimiento de que Estados Unidos no toleraría un régimen comunista a solo 90 millas de sus costas.
Por esa época, los contactos familiares quedaron disminuidos al máximo: algunas llamadas telefónicas onerosas y cartas que demoraban meses en llegar como resultado de la interrupción de los servicios de telecomunicaciones y del correo directo entre Cuba y los Estados Unidos.
Según lo refleja Memorias del subdesarrollo –en esto, como en otras cosas, un excelente testimonio sobre aquella época–, no eran infrecuentes los envíos de cartas con cuchillas Gillette y chiclets Adams en un momento donde las primeras habían sido remplazadas por sus equivalentes checoslovacos y soviéticos –los cubanos les decían “lágrimas de hombre”, ya se imaginarán por qué — y los segundos desaparecidos del mercado, por razones obvias. Ello remitía a las preferencias de las clases medias por productos clásicos de la cultura de consumo estadounidense, amplificada casi hasta el paroxismo durante los años 50.
En el año de enero, de José Soler Puig, uno de sus personajes dice: “casi todo en Cuba es americano –la tierra, los centrales azucareros. ¿Tú crees que aquí puede hacerse algo sin consultar a los americanos? No van a dejar que este tonto introduzca aquí el comunismo”. Y en El cataclismo, Edmundo Desnoes pone en boca de una mujer estas palabras: “esto no durará ni seis meses”.

Mientras, el cine del período discurrió por otros caminos al concentrarse en historias épicas (de El joven rebelde a El hombre de Maisinicú), las luchas del siglo XIX (La primera carga al machete, Lucía) y dejó a un lado la problemática de los que se iban, excepto en la ya citada Memorias del subdesarrollo, un clásico cuya actualidad no hace sino crecer con el tiempo, acaso porque se concentró en los problemas existenciales del individuo, aun cuando lo hiciera desde la perspectiva de un observador que se regodea en los laberintos de una burguesía cubana a cuyos representantes acompaña al aeropuerto de Rancho Boyeros a la hora de partir. No había rencuentro.
Ese no se produciría sino hasta casi veinte años después del 59, en un contexto de cambios en los cubanos del otro lado del Estrecho y de ciertas movidas en las relaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos bajo la administración Carter.

Fue el inicio de los contactos entre los cubanos de ambas orillas, y sobre todo de las visitas de la “comunidad cubana”, que comenzó a ingresar a la Isla después del Diálogo del 78 –ocasión en que el gobierno y el exilio moderado se sentaron a conversar–, reforzadas durante la segunda mitad de los años 90, al calor de políticas de la administración Clinton que, por motivos propios, posibilitaron mayores roces entre cubanos y, en general, una mayor fluidez de los intercambios académico-culturales entre Cuba y Estados Unidos.
Un verdadero zigzag.