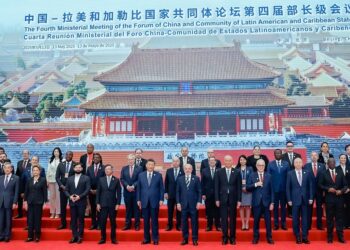En mi época de estudiante preuniversitario, pocas fechas causaban tanta expectativa como el 31 de enero. El Día del Egresado era una gran fiesta, un reencuentro fraternal entre amistades y también desconocidos con un hecho en común: el haber estudiado en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas “Vladimir I. Lenin”, de La Habana; “la Lenin”, como se conoce popularmente.
Con el paso del tiempo, la tradición se fue perdiendo, o más bien la cancelaron hace 10 años, luego de que la dirección de la escuela no viera con buenos ojos situaciones que sucedían habitualmente en cada fiesta del egresados, cosas de muchachos, nada realmente serio.
Se arguyó entonces que los encuentros propiciaban la indisciplina; que, según los profesores, eran un mal ejemplo para los todavía estudiantes, que las reuniones distraían el buen desenvolvimiento de la escuela, cuando en verdad los egresados solo querían rememorar historias en los pasillos, aulas y albergues, saludar a los antiguos profesores, y hasta rememorar algún que otro noviazgo adolescente…
Con esos tiros, hace ya una década la celebración –que coincidía con el aniversario de la fundación de la escuela– terminó por trasladarse por completo hacia otros espacios, a fiestas nocturnas no muy distintas a cualquier otra de las que suceden en la ciudad, incluso más allá de las fronteras de la Isla.
Sin embargo, en este 2020 se organizaron encuentros cada semana en grupos de alrededor de 10 graduaciones, un primer y necesario intento por rescatar una de las celebraciones más esperadas cada año, tanto por quienes estudiaban en la escuela como para los que habían pasado por ahí.
https://www.facebook.com/lenin.ipvce/posts/685564188514867
No obstante, llegar a la Lenin tras una década de ausencia, más que un ejercicio contra la nostalgia, resultó un golpe de decepción, no solo por el mal estado constructivo del centro, del cual ya conocía por allegados y por la polémica sobre este tema par de años atrás, sino también por el poco entusiasmo colectivo que descubrí entre los actuales estudiantes.
Caminar por el trampolín, visitar tu antiguo cubículo o aula, tomarte alguna que otra foto con un profesor o en el mural de “El Gallo de Mariano” (Rodríguez), participar en una rueda de casino, fueron las rutinas que volvieron a cumplir los hoy egresados que llegaron por estos días a la escuela, ahora dividida por una cerca perimetral que la parte en dos mitades, rfelejo quizá de la separación por graduaciones impuesta por los organizadores de los encuentros.
La apatía era casi general y no culpo por ello a los estudiantes. Lo sucedido es el resultado de un largo y penoso proceso que terminó eliminando en buena medida una de las tradiciones que reforzaba el sentido de pertenencia de quienes estudiamos en la Lenin, el mismo que aún persiste entre los que pasamos por ese preuniversitario y que, sin embargo, pudiera diluirse en las próximas generaciones.
La división en grupos de antiguos alumnos, cuando menos, fue un total sinsentido. El Día del Egresado no debería ser una visita dirigida ni la Lenin un museo de barrio maltratado por la inclemencia de los vecinos y el paso del tiempo que debe recorrerse en cuatro horas.

La esencia de los reencuentros era –debe ser– celebrar la amistad. La mayoría de quienes asistían antes eran jóvenes nostálgicos que no soportaban la idea de haber salido tan pronto de aquel paraíso de libertad –en muchos sentidos– que se escondía entre cuatro paredes, un pequeño bosque o una plaza de formación.
Esta última semana la masividad fue mayor, las graduaciones más recientes fueron más masivamente a la escuela, al menos a la parte que conocieron, y espero que hayan podido pasarla mejor que yo y el mínimo grupo –en parte porque no pocos ya no están en Cuba; mientras otros, dolidos, optaron por no ir– que asistió al turno en el que nos correspondía “festejar” el Día del Egresado. Pero en cualquier caso, no es justo para ellos o nosotros contentarnos con tan poco.
Recuerdo cómo en esas fechas, en tiempos que ahora parecen muy lejanos, la escuela abría sus puertas desde bien temprano a sus hijos pródigos y todos juntos, estudiantes y graduados, compartían en franca cofradía hasta horas de la noche: los que peinaban canas con los que comenzaban la universidad, los padres de familia junto a los que pasaban entonces el servicio militar, los que regresaban y los que estaban ahí, estudiando. Todos eran de la Lenin, todos eran la Lenin.
La identidad de una escuela como esta se sostiene no solo por sus alumnos sino también por quienes estudiaron ahí, por el orgullo y la remembranza que alienta fuera de sus muros. Cuando no queden los edificios, puede que persista el mito, apuntalado por quienes se empeñan en no dejar morir aquellos momentos que creíamos –que muchos creen aún– los mejores de nuestras vidas.
Más allá de las distancias y el paso de los años, si algo mantiene ese espíritu “leninista” es la camaradería forjada día a día, construida sobre tristezas y alegrías cotidianas, apuntalada en historias que permanecen para siempre en la memoria de sus protagonistas. Es un sentimiento que no se quiebra como los techos y paredes, que no se borra con los almanaques, que resuena en cada egresado como un blues, tan azul como el uniforme de la Lenin.