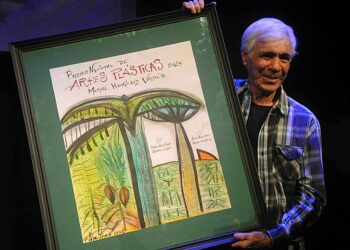Cuando Rafael Zarza –2 de octubre de 1944– era apenas un niño y cursaba la enseñanza primaria en la escuela “José Miguel Gómez”, de La Víbora, quedó fascinado ante un mural que se le había encargado al genial Carlos Enríquez, porque “la forma de los caballos, la manera de representar a los mambises y los tonos verdes” lo impresionaron. Poco después se sintió “verdaderamente deslumbrado” cuando se detuvo ante un cuadro del pintor Armando Menocal que recreaba la muerte del prócer cubano Antonio Maceo. Hubo un tercer encuentro, esta vez con los paisajes de Miguel Melero.
Corría la década de los 50 y esos antecedentes –más un curso por correspondencia en una escuela norteamericana– lo llevaron a acudir a una convocatoria por oposición y, finalmente, logró matricular en la prestigiosa Academia de Artes de San Alejandro, en La Habana, donde se graduó de Pintura y dibujo. Sin embargo, en la academia no aprendió las técnicas del grabado, especialidad en la que ha desarrollado una obra contundente y sostenida por más de medio siglo.

Zarza lleva cincuenta años vinculado al arte, especialmente al grabado. Primero fue dibujante cartográfico y este trabajo le ofreció los rudimentos de las técnicas de impresión y, también, aprendió a grabar en acetato.
Llegan los años 60 y comienza una breve carrera como cartelista en el antiguo Consejo Nacional de Cultura, enclavado en el Palacio del Segundo Cabo, en la vieja Habana, muy cerca del Taller Experimental de Gráfica. Ese fue, justamente, el instante del arranque porque “descubre” la litografía, una de las manifestaciones del grabado que ha hecho suya y que maneja con la destreza de un maestro que ya cumplió sus bien llevados 73 años de vida.
Su relación con la piedra –el soporte o base de la litografía– fue y es tan fuerte que por más cinco décadas ha sido su medio de expresión y ha logrado dominar la dura superficie del soporte como si fuera una hoja de papel o un lienzo. “He tratado –dice a OnCuba en su estudio / taller de El Vedado habanero– de eliminar la frontera entre cómo hacer una pintura o un dibujo o una piedra litográfica. Trabajo de la siguiente manera: primero, pongo todos los colores y de último el más intenso, que por lo general es el negro”.
Hace bocetos, pero los trabaja a la inversa y esa manera le otorga a cada pieza mucha frescura por el color. “Sinceramente, me fascina porque con la litografía puedo obtener la misma gestualidad que en un dibujo. El único inconveniente es que tienes que tener en cuenta que el resultado es a la inversa, o sea, que lo que dibujas a la derecha, cuando imprimes, sale a la izquierda. Eso hay que preverlo”, dice.

Uno de los momentos definitorios en la vida artística de Zarza aconteció en el año 1966, cuando obtuvo el Premio “Portinari” de litografía con la pieza “El rapto de Europa”, en un concurso latinoamericano, convocado por la Casa de las Américas. A partir de ese instante el tema taurino se convirtió, casi, en una obsesión y fue “la semilla de todo mi mundo pictórico, que se caracteriza por cierta ironía”, asegura.
La obra de Zarza tiene su marca, su sello, y el icono del toro lo maneja con una soltura y sagacidad impresionantes. Puede pensarse que es un tanto repetitivo, pero si la obra se analiza con detenimiento uno se percata de que el toro o la res son solo el pretexto que le permite hablar de lo humano y lo divino. Por ejemplo, en una de las salas permanentes del Museo Nacional de Bellas Artes se encuentra una obra de Zarza que pertenece a la serie Tauro-retratos: en ella toma el rostro de un capitán general español y lo convierte en res.
“Cuando realicé la serie de los Tauro-retratos y Vaca-retratos, trabajé con los rostros de los colonialistas españoles, es decir, personas que fueron muy reacias y reaccionarias con la cultura cubana como Miguel Tacón y otros capitanes generales. Usurpé sus retratos y los agredí y le coloqué cuernos y los convertí en bueyes, que era lo que pretendían hacer con nosotros y a la reina Isabel, la troqué en la “vaca cachonda”, como la nombrara Martí. Cuba jamás se sometió y esta serie es una forma de, a mi manera, rendirle homenaje a todos aquellos hombres y mujeres que, a lo largo de nuestra historia, no se doblegaron”, dijo.
En el año 1977 ocurrió su encuentro con el continente africano, un “descubrimiento” porque enfrentarse a las máscaras le abrió todo un mundo de inquietudes. Ahí comprende que el expresionismo alemán y el movimiento cubista habían bebido de esa fuente primera.
“En las máscaras africanas estaba el olor del danzante, el sabor, el polvo, estaba África resumida y también elementos que conforman la nacionalidad cubana, que es un legado del continente negro. Empecé a estudiar las máscaras –de gran fuerza y belleza– y a tratar de conjugar lo africano con las influencias europeas, y todo ese caudal lo incorporo a mi mundo de reses y bueyes. La mayoría de esas máscaras se usan en ritos de circuncisión y, por eso, muchas tienen falos. Puede parecer un tema muy rudo, pero está lleno de energía y de belleza”, explica.
Y aunque se le conoce por su sólida obra como litógrafo, también ha desarrollado, en paralelo, una carrera como pintor. “Con el pincel soy más íntimo, quizás más recogido, pero no rezagado ni atascado”, dice. Y de inmediato comienza a mostrar una gran cantidad de rollos de tela en los que aparecen toros y más toros de múltiples colores en todas las posiciones posibles, llenos de fuerza, altivez, energía y valor. Y también de tozudez, la misma que ha llevado a Rafael Zarza a mantenerse absolutamente fiel a la piedra y devoto del toro.