Alfredo Guevara señaló aquel mueble, un butacón vanguardista, demasiado bajo como para que pudiera sentarse en él a la altura de sus ya más de 80 años, y dijo: “un día Leo Brouwer me llamó para avisarme que estaban vendiendo esos muebles en un Ten cent, y corrí a comprarlos”. Aquel día era de algún año de la década de 1960, los muebles eran Knoll y, pasados los años 2000, permanecían en las oficinas del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, en La Habana.
La afición por los muebles Knoll podría parecer contradictoria con la conocida veneración de Guevara al mobiliario barroco y colonial. Recorriendo con la vista el butacón, su defensa de la estética Knoll se remontó al origen del formalismo ruso y del racionalismo alemán, y al contexto del estalinismo y el fascismo.
Guevara había estudiado a fondo el movimiento de la vanguardia rusa anterior al estalinismo y lo consideraba el germen, junto a la Bauhaus, de casi toda la vanguardia occidental. Lamentó siempre que, en el caso ruso, esa vanguardia se perdiera por la “ceguera estalinista, ceguera que llegó a ser criminal”. (O, en el caso alemán, por el nazismo.) Desde esta comprensión, decía: “yo no soporto Los fundamentos del socialismo en Cuba, de Blas Roca”, y cuestionaba el “marxismo-leninismo”, elaboración del estalinismo sobre el marxismo que no era “ni marxista ni leninista”.
Hay quien verá una “muestra más” del “elitismo” de Guevara en su afición por los muebles Knoll, “mientras el pueblo cubano pasaba tantas carencias”. Ni Guevara ni la Revolución cubana son carne de santoral. La escasa presencia de directoras mujeres, y de enfoque de género, en el cine cubano producido por el organismo que él dirigió (el ICAIC), así como sus conflictos con el cine de realizadores negros, como Nicolás Guillén Landrián, no son las páginas más brillantes de su biografía.
Sin embargo, de su explicación sobre la Knoll podemos tomar otro aprendizaje. Nadie como el propio Leo Brouwer le daría mejor título: “La tradición se rompe, pero cuesta trabajo”. Ese trabajo suponía, en Guevara, un compromiso con una concepción universalista de la cultura, una labor de visibilización y reconocimiento de las exclusiones perpetradas por los usos hegemónicos del universalismo, una formación intelectual tan rigurosa como crítica, y una vocación frontal por la justicia.

Guevara, en sus tiempos de estudiante universitario, invirtió un verano completo de vacaciones en leer, con alevosa minuciosidad, a Jorge Mañach, y a informarse sobre las lecturas de este. A poco tendría como profesor al autor de La crisis de la alta cultura, a quien admiraba como intelectual, pero cuyas posiciones políticas impugnaba. Su objetivo confeso era estar preguntándole cosas hasta “hacerle la vida imposible”. Guevara conocía, obviamente, de la biografía de Mañach como ministro en el gobierno de Caffery / Mendieta / Batista, y del rol jugado por el ABC en la Mediación, pero, en el ámbito universitario, consideró más importante leerlo de veras, y cuestionar sus tesis apropiándose, desde el punto de vista intelectual, de la crítica antielitista a la concepción de la sociedad de masas de Ortega y Gasset, cuyo discípulo más destacado en Cuba era el propio Mañach.
Algo distinto hizo Guevara con Fernando Ortiz, para esa época (segunda mitad de los 1940) el más destacado intelectual cubano, con influencia global, aunque sin cátedra oficial universitaria. Guevara terminaba sus clases y se iba con dos o tres amigos –entre ellos, Mario García Inchausti, como haría luego con Tomás Gutiérrez Alea y Lisandro Otero–, a tocarle “con gran frescura” la puerta a Ortiz para darse “sillonazos” en medio de conversaciones kilométricas sobre la cultura “afrocubana”.
Fue una segunda universidad para Guevara y ese grupo afín “de pequeños burguesitos”. Por intermedio de Ortiz trabaron amistad con un destacado santero de La Habana y fueron “a todos los toques de santo habidos y por haber”. Guevara había tenido su primera socialización política en círculos anarquistas y socialistas de gran presencia negra –y específicamente abakúa– del puerto de La Habana, y más tarde había creado en la Universidad de La Habana un comité estudiantil contra la discriminación racial.

Actualmente, en Cuba se ha “canonizado”, en cierto modo, a Fernando Ortiz, y se despolitiza –esto es, no se comprende políticamente– el lugar que ocupó su elaboración sobre la “cubanidad” como discurso específico de un sector progresista de la burguesía cubana liberal democrática de esos años. (Casi nunca se estudia su argumento como un debate construido frente a otras posiciones –entre ellas: marxistas, comunistas y no comunistas.) Guevara, no obstante, pudo tomar de la elaboración de Ortiz algo que sigue siendo fundamental hasta hoy: la imagen del “ajiaco” reconocía la injusticia cometida contra los que entraron de modo forzado, como esclavizados, al caldero de lo nacional y expresaba un empeño cuya clave es retomada en nuestros días por la crítica a los nacionalismos concebidos como meramente “étnicos”.
La admiración de Guevara por Sergio Vitier traduce su argumento. La principal virtud del guitarrista y compositor radicaba en su “iconoclastia a partir del rigor”. Sergio era el “hombre de todas las rupturas y de todos los logros” no solo por su inserción muy suya –sabrosa y consciente–, en el mundo “negro” (sus interpretaciones con Rogelio Martínez Furé, por ejemplo, son extraordinarias) sino por la formación recibida de José Ardévol quien, a su vez, había sido el fundador en Cuba del neoclasicismo musical, como manera de insertar la música nacional en la tradición musical universal, a través de un “eclecticismo moderno”.
Desde ese lugar, cuando Guevara y Sergio Vitier pensaron en cómo musicalizar la unión del ballet clásico de Alicia Alonso con la danza flamenca de Antonio Gades comprendieron que no se trataba de un contrapunteo (dicho así, tan orticianamente) de danzas sino del contrapunteo de la cultura. Vitier hizo irrumpir, en compañía de su guitarra, a Tata Güines, el más grande percusionista cubano después del “tamborero” Chano Pozo. Para Guevara, esa pieza, Son ad libitum, sería “un momento inolvidable de la cultura”.
https://www.youtube.com/watch?v=Xj7kysRm2_I
La misma base argumental puede observarse en la apropiación –tan cara a Guevara– que hizo Humberto Solás de El siglo de las luces, de Alejo Carpentier, con música de José María Vitier, sobre la cual pueden decirse cosas parecidas. O de la reticencia de Guevara respecto a la formación profesional, especializada, de cineastas en escuelas de cine, pues para él, un cineasta debería ser, primero, un humanista. O sobre su concepción del Festival de Cine como un espacio para la cinematografía regional, a la vez que una plaza para la música, las artes plásticas, el pensamiento social y la política de resistencia latinoamericanas, pues el cine es cultura, y la cultura es también política.
No es noticia que Guevara haya apreciado la música de Ernesto Lecuona, pero es menos advertida otra lucidez muy suya, como cuando expresaba: el mayor aporte de Benny Moré a la cultura cubana está, claro, en su música, y en cuestiones más específicas como la creación del tipo de banda que imaginó, pero también, y acaso sobre todo, en haberle cantado a las ciudades de Cuba en tiempos de gran penetración de la cultura estadunidense en el país. Lo que Mañach, Ortiz, Lezama o Carpentier hicieron por un lado, lo hizo el Benny por otro. Cuando cantaba “Cienfuegos es la ciudad que más me gusta a mí”, o “Santa Isabel de las Lajas, querida” nos hizo, diría Guevara, a millones amar más a Cuba, y comprenderla mejor en la diversidad de sus espacios geográficos, sociales y humanos.
Esta comprensión, tan política como informada, y por ello muy sofisticada, es la que le hacía admirar un mueble Knoll y repudiar el arte como propaganda. En breve, el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano realizará en La Habana su edición número 39. Ya los actuales organizadores del Festival se han preguntado en años anteriores si es “nuevo”, si es “cine” y si es “latinoamericano”. Son preguntas realistas y abiertas a nuestro tiempo. Sin embargo, quizás no serían interrogantes ajenas al propio Guevara, que comprendió cómo se crea una tradición, cuán difícil es romperla, y cuán imprescindible resulta para la elaboración de la cultura: “ese milagro necesario para que todo lo que llega llegue y pueda ser recibido sin rendición posible, recibido desde el duro diamante de lo nuestro”.
* He usado en este texto materiales pertenecientes al archivo público de Alfredo Guevara, como transcripciones de entrevistas e intervenciones ante diversos medios. Y fragmentos de su participación grabada para el documental Identidad, de Lourdes de los Santos, sobre Sergio Vitier.



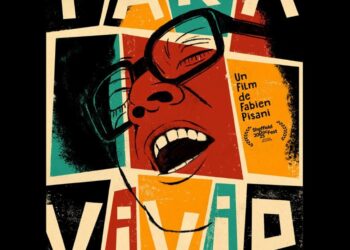









Hermes te envio una joya de la contemporaneidad