Eran años homicidas. Y algunas noches eran carne para el caos, para las biografías del desenfreno o la desolación. No era fácil crecer en medio del andamiaje de la incertidumbre y la sobrevivencia. Y el lance era más difícil para los que tenían que ocuparse de que lo hiciéramos de la forma más integra posible, cualquier cosa que hoy signifique eso. Cada uno encauzaba el caos de la adolescencia de la forma que estimaba o le permitía su educación sentimental. El rock y el metal fueron para muchos no una forma de escapar sino de sentirnos parte del asfalto y el humo de la jungla de cemento. Las noches de los 90 tenían como banda sonora, aparte de la necesidad que estrujaba el estómago, ese sonido inconfundible que llegaba de las arterias del underground cubano.
El “Patio de María” fue el refugio más conocido para los grupos y los fieles del metal. Su historia es bien conocida, aunque todavía no ha sido contada a fondo más allá de sus queridos mitos. Pero en el mapa de las corrientes culturales y las expresiones artísticas que escapaban de la norma existió uno de esos lugares de culto sin los cuales no se puede contar la escena rockera cubana de los 90.
La rockoteca de La Palma estaba infestada de “criaturas” que llegaban de todos los puntos de la capital. Le decíamos rockoteca, digamos, para ponerle una dosis de cariño a aquel descarnado pedazo de cemento al aire libre. La primera imagen de aquel sitio se me quedó grabada como un grito en la memoria. Parecía que había ingresado al mismísimo infierno. Y no podía haber mejor alimento para mi espíritu adolescente, para el teen spirit, que aquella escena. La experiencia, antes de adentrarme en las entrañas de La Palma, no pudo ser mejor. Al menos para mis descontroladas hormonas de 18 o 19 años.
Cerca del infierno quedaba una parada que, como todas las paradas de la época, lo menos que servía era para esperar una guagua. Allí estuve sentado cerca de una hora mientras esperaba a Sergio, un socio friky de aquellas noches a la desbandada. Se me acercó una muchacha de unos 17 años. Me miró y de repente se quitó su blusa negra con el símbolo de la anarquía para pedirme que le colocara bien los ajustadores. Me puso en un verdadero trance. Traté de descifrar la intención de aquella muchacha y de establecer alguna conexión. Pero nada. Ella me observaba increpándome la demora y dejándome claro que solo quería que cumpliera con lo que me había pedido. Se viró de espaldas y me señaló, con sus pechos erguidos, cómo hacerlo. Hice mi mejor intento y ella se echó a reír, como tratando de remarcar mi torpeza. Ya con esa primera experiencia me adentró en la rockoteca.

Era un temible espacio a cielo abierto. En sus rincones, decenas de muchachos sentados o acostados, con botellas de ron en las manos, con t-shirts de cualquier banda de rock y encontrando en aquella oscuridad su propio sentido a la libertad. La vida allí se confundía entre volutas de humo y la certeza de que cualquier cosa podría pasar para ponerle adrenalina y velocidad a la noche. Busqué a la muchacha cuyo pecho había tenido cerca tiempo antes y allí estaba con otra amiga, en cuestiones de la carne.
Hoy, si hago la autopsia de esa noche podría encontrar en el cadáver decenas de recuerdos, todos atenazados por la euforia y la curiosidad. Desde lo alto los “djs” vomitaban andanadas de metal y rock and roll. Ninch in Nails, Metallica, Korn, Megadeth. Todo era, literalmente, música para mis oídos. Hasta que mi experiencia cambió radicalmente cuando sonó Marilyn Manson y su “Antichrist Superstar”. Todos los cuerpos se unieron y comenzaron a desplazarse como posesos al frente de un escenario que no existía. El animal que éramos nos exigía estar a la altura de aquel descubrimiento. La bestia de Mason cantaba sobre lo que no se debe cantar y nosotros chocábamos los cuerpos, y los pelos sudorosos sobre la cintura en un círculo infernal como si quisiéramos traducir con la sangre y el sudor aquellos temas. Salí de aquel círculo dando brazadas de ahogado después de un golpe al estómago. Pero con una sonrisa plena de felicidad. Toda la felicidad que pueda existir cuando uno roza la adolescencia y es sabedor de que ha podido conocer la gloria a través de la puerta trasera de la existencia humana.

La Palma, con el tiempo, desapareció. También fue cerrado, por una ordenanza gubernamental, el “Patio de María”, fundado por nuestra querida María Gattorno. Cuando emigro al pasado veo aquel monstruo a cielo abierto como uno de esos lugares en los que el rock y el metal corrían por la sangre y todos estamos subidos de cualquier cosa que animara al espíritu a extraer de la noche todo lo que pudiera entregarnos. Todo. La Palma es otro de esos “fantasmas” de mis primeros años en la escena de rock and roll. De aquellas noches que arrancaban en la tarde y se extendían hasta el otro día. Se podía dormir lo mismo en la dudosa humedad de una parada de guagua, que en el Parque G o en los fríos peldaños de una escalera. Daba, a fin de cuentas, lo mismo. Lo trascendente era la experiencia; darle nuestro propio sentido a una vida que en la carretera de los 90 agonizaba como un animal herido.
Cuando uno hace un inventario de recuerdos hay algunos que no llegan a nada. Que se desvanecen. Como mismo lo hizo aquella muchacha que puso al límite mis hormonas y luego se fue con la noche y alguien más. Pero hay otros que nos permiten encontrar conexiones con lo que fuimos para recordarnos que hubo un tiempo en el que jugábamos a ser libres. Y aquella búsqueda estaba sobre los rieles furibundos del metal y el rock. Nada, al menos para mí, se comparó musicalmente en aquellos años con el descubrimiento de Mason después de haber pasado por Nirvana, Megadeth o Metallica. Después lo vi en videos, paseando encima de un puerco pintado de verde. Su imagen andrógina y espectral podía espantar hasta a las mismas aves del infierno. El pasado año su “Anticrist…” cumplió su 25 aniversario de haber salido a la “luz”. Creo que puede ser un buen momento para volver con la supuesta experiencia concedida por los años sobre aquellos tormentos guturales desesperados para delinear, tema por tema, el perfil de un disco que cambió la escena del metal con sus ritmos industriales.

La vida se ha quedado a vivir ahora en fotografías. Tenemos imágenes de cualquier momento pasado en los celulares, en las computadoras o en cuanto artefacto tecnológico exista, para hacernos creer en la sensación de perdurabilidad. En aquellos años no teníamos nada para inmortalizar el instante. Dependíamos de algún amigo de correrías que tuviera alguna de esas cámaras, —cuyo nombre no recuerdo—, que entregaban fotografías express. No conservo ninguna imagen de mi paso por La Palma. Solo los recuerdos que a veces son manejados por los antojos de la euforia, de la nostalgia o de la conveniencia. Lo que sí puedo asegurar es que fue un sitio de culto para muchos que tenían —que tienen— el rock and roll como filosofía de vida. Confieso que durante años estuve buscando en cualquier paisaje del underground patrio a aquella muchacha símbolo de la anarquía, de pechos firmes y ajustadores blancos, para tratar de convencerla de que podía mejorar mi imagen en cualquier parada de guagua…





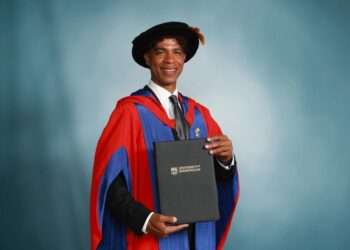







Espectacular artículo, felicitaciones
Bello, verdadera radiografía de una época de descalabro y persistencia.
Buenisimo!!!! ” hubo un tiempo en el que jugábamos a ser libres” asi mismo!!