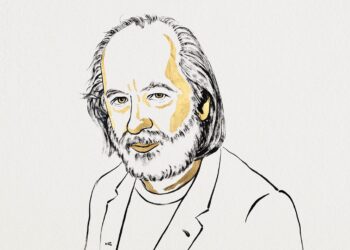Lo he contado antes:
Durante décadas amasé el propósito de juntar historias breves sobre la abrasiva y delirante cotidianidad, ocurridas en el plazo y lugar que me han tocado en suerte. Serían (como ahora) textos que se apropiaran de los presupuestos de Julio Cortázar fijados en su célebre Historias de cronopios y de famas (1960), con un tono similar y con protagonistas idénticos a sus arquetipos: cronopios, artísticos y disparatados; famas, controladores, atildados y burocráticos; esperanzas, húmedas e ingenuas, pringosas, de sonrisas idiotas y perennes.
Como el signo distintivo de mi carácter es la pereza, fui difiriendo la concreción del plan a la espera de un tiempo más ‘sosegado y próspero’, sin urgencias económicas ni tormentas emocionales. Exactamente lo contrario a lo que ha sido, es y, por lo visto, seguirá siendo mi vida. Quiero decir, que no me sentaba a escribir, aunque no por ello dejaba de imaginar los divertidos relatos que conformarían el volumen.
Cierta tarde canicular, que nos llevó a refugiarnos en un portal de El Vedado, le comenté a S mi plan. Esperaba que, con mis mismos argumentos, aquellos que cada mañana me repetía ante el espejo, me impulsara a ponerme a ello de una vez. A veces uno necesita que lo empujen, y no precisamente en la guagua…
—Voy ahí —me dijo S— Esta vez no pienso quedarme fuera.
Se refería a dos antologías de narrativa que había elaborado años atrás y en las cuales, por diversos motivos, no figuraba ninguna pieza suya. Pensé sacarlo inmediatamente del error, decirle que era un comentario, no una invitación, pero S, tan cronopio como es, ya estaba hilando, una tras otra, ideas de lo que podría ser su contribución al libro, y reía, gozoso, con lo que imaginaba.
Mi natural abulia tiende a ceder ante el entusiasmo de los otros. Me dije que al día siguiente, mediante una llamada telefónica, desarmaría el castillo de palabras de S, y le diría que ya habría en el futuro más de una ocasión para trabajar juntos.
Pero si de cronopios se trata, el desmadre es el estado habitual. No tuve tiempo de llamar a S. Muy de mañana, M y P dejaron en la contestadora sendos mensajes bulliciosos: que contara con ellos para el libro de cronopios, que les dijera a cuántos relatos tocaban por cabeza, la fecha de entrega, la extensión de los textos… Incluso K, que me había dado un portazo en las narices hacía meses, exigió en gíglico1, o lo que ella creía que era gíglico, un lugar en la nómina.
Así que no hubo caso. Ya el libro no sería escrito solo por mí. De pronto me vi, una vez más, pastoreando a —y pastando con— una tribu de espíritus creativos y anárquicos, susceptibles y generosos, desafinados y gritones, puntillosos y desmemoriados, que, desde distantes puntos del mapa, se iban sumando (operación matemática predilecta de esos seres floridos que no saben de fronteras) al volumen de cronopios cubanos.
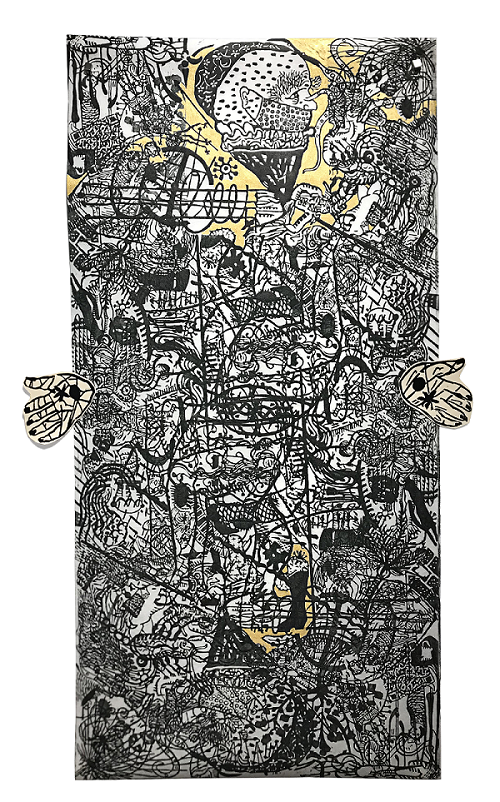
En 2018 salieron al fin, con el sello de Ediciones Unión, las Historias cubanas de cronopios, famas y esperanzas aportadas por veinticinco narradores. La crítica literaria del país “no le paró bola” al libro en su momento; después, tampoco. Además, no tuvo el libro un lanzamiento de cara al potencial público lector. Fue a dar con su carga delirante, divertida y lírica, a los anaqueles polvorientos de algunas librerías de provincia y a los estantes de ciertas bibliotecas.
En 2019 tuve la suerte de viajar a la Argentina para participar en un encuentro poético dentro de la Feria del Libro de Buenos Aires. En el minúsculo stand cubano había dos o tres ejemplares de las Historias…, tímidamente agazapados detrás de otros títulos. Nadie reparó en aquellos tomitos alegres y reverenciales, testimonio amoroso de lo que Julio Cortázar había significado para todos los implicados en el proyecto.
Ahora OnCuba les da un nuevo chance de confrontación con los lectores a este grupo de atarantados felices. He metido la mano en el metafórico saco y “he sacado” (perdonen el obvio juego de palabras) sólo algunos textos. No son los que más me gustan, porque todos me gustan por igual. Imagínense, soy el compilador. Pero sí puedo decir que dan una idea bastante fidedigna sobre lo que podrían encontrarse si se aventuran a traspasar la portada del libro, que se basa en un dibujo primoroso de Eduardo Guerra.
Quiero, para finalizar, señalar que hoy no se cumple un aniversario cerrado de nada que tenga que ver con Cortázar, que nació hace ciento nueve años, falleció hace treinta y nueve, y sus desopilantes y luminosas Historias de cronopios y de famas se publicaron en 1960; o sea, hace sesenta y tres años. Lo digo para que los tantos famas que andan por ahí no corran a revisar las efemérides. Siempre es buen momento para admirar, agradecer y celebrar que ese grandísimo cronopio que fue Julio, alguna vez haya estado entre nosotros.
![]()
Vacaciones
Mylene Férnandez Pintado
Dos cronopios se fueron a vivir a una ciudad habitada solo por famas. Como escribían poesía, los famas, ricos y snobs, los invitaban a sus casas cuando estaban aburridos y les daban comida del día anterior y vinos baratos. Los cronopios encontraban todo muy bueno, porque los alimentaba la alegría de estar en compañía y leer sus versos.
Los cronopios se fueron de vacaciones de verano con el primer salario que recibieron, los famas se quedaron en sus casas para no gastar, siempre temían que sus cuentas de banco pudieran sufrir algún cambio desfavorable.

Los cronopios tuvieron muchas aventuras desastrosas, el vuelo se retrasó, perdieron las maletas, los taxistas los estafaron, los policías les pusieron multas por casi todo lo que estaba prohibido, pero igual estaban felices. Pasaban el día en la playa porque tenían nostalgia del mar, mirando las olas, el alba y el ocaso. Escribían versos en la arena y luego esperaban que el agua los borrara, porque así estaban seguros de que sus rimas llegarían a todos los países que estaban del otro lado. Como estaban tan contentos, decidieron llamar a algunos famas para comentarles lo bien que se estaba y convencerlos de venir a visitarlos y disfrutar del sol, la playa y el ocio.
Todos los famas vieron la llamada, pero ninguno respondió. Temían que los cronopios, desorganizados y poco precavidos, quisieran pedirles algún favor. Sobre todo, temían que les pidieran dinero para terminar las vacaciones.
Los cronopios comprendieron que el teléfono no era el mejor modo para comunicarse con los famas, así que escribieron un poema para cada uno y esperaron que las olas los lamieran y el mar los llevara hasta las casas de los famas. Pero los famas habían construido diques en torno a sus mansiones para evitar que se mojaran el jardín japonés y la alfombra persa de la entrada, así que los poemas se quedaron junto a los muros, donde el sol los absorbió y los versos entraron en las casas de los famas en forma de luz. Los famas cerraron las ventanas para que no se destiñeran las cortinas ni la tapicería de los muebles.
Los poemas se evaporaron, condensaron, se hicieron lluvia, cayeron en los jardines de los famas y allí florecieron. Los famas recogieron las flores para hacer tratamientos homeopáticos y terminaron bebiéndose los poemas, en dosis de cinco gotas, tres veces al día.

![]()
Historia natural
Rafael de Águila
Cuando el gobierno ordenó ir a la guerra, los famas se inventaron una fiesta, una glamour party, bailaron tregua, bailaron catala, y brindaron con champán. Los cronopios, cariacontecidos, se reunieron en grupos selectos y, nerviosos, hablando por lo bajo, se sentaron a llorar. Las esperanzas dieron vítores, un beso a las esposas, un abrazo a los hijos y, cantando himnos, se fueron a pelear. Seremos héroes, dijeron. Los famas bailaron día tras día, bailaron tregua y bailaron catala en mitad de gran derroche de champán. Los esperanzas no volvieron jamás. Los cronopios, tristes como nunca, escribieron muchos libros y no dejaron de llorar.
![]()
Ritmo (de clave)
Dazra Novak
Cuando una esperanza necesita saber algo, va corriendo a preguntarle a un fama. Le consulta, como a las páginas de una gran enciclopedia, sobre inquietudes que van desde letras, política y artes culinarias, hasta cómo se baila el guaguancó. Ante este tipo de pregunta el fama, sabihondo, minuciosamente describe oscilación de brazos, ángulo de corvas y columna vertebral. Lo que no es garantía, claro está, de que la esperanza entienda. Esto último sucede muy pocas veces y, por lo general, gracias a un cronopio, ese objeto verde y húmedo que atraviesa la escena con los pies barriendo el suelo, recoge con los labios el pañuelo que una mujer había tirado y se contonea alrededor de ella como pavo real que explaya su cola. La esperanza, una vez llegado este punto, no busca mayor explicación. Solo sabe que le va subiendo por sus paticas frágiles una comezón tibia, alegría de nada. Menea su cuerpo olvidada de los ángulos pertinentes —y diríase que hasta feliz—. El fama también lo intenta, pero no le sale tan bien.
![]()
Yamil Díaz
Jamás se ha visto que un cronopio tenga nombre de pila. En esto se parecen a los famas y a las esperanzas. Pero el nuestro, jadeante, soñó llamarse Julio. Paseaba en automóvil por la avenida Corrientes cuando se cruzó con un fama a quien le hubiera gustado llamarse Jorge Luis. “¿Subiría usted a mi auto?”, preguntó con una enorme sonrisa. “No, gracias, caballero, estoy fundando —míticamente, entiéndase— la ciudad de Buenos Aires, y necesito caminar”, respondió el otro con refinado desdén. (Aunque una vez un fama dio un aventón a un cronopio frente a la tienda La Mondiale, nunca se vio que al auto de un cronopio suba un fama). El cronopio, que soñó llamarse Julio, parpadeó con amargura y, mientras veía alejarse, bastón en mano, al fama a quien le hubiera gustado llamarse Jorge Luis, se preguntó en silencio: “¿Adónde irá con su ceguera?”.

![]()
El sofá del fama
Tamarys Bahamonde
La célebre historia del famaministro anduvo en boca de todos por un tiempo. De acuerdo con los comentarios, ascendió desde un puestecito gris, en un ministerio menor, hasta el mismísimo despacho del último piso con vista a la bahía. Es verdad que los famas son burócratas muy capacitados, por esa manía que tienen de torcer caminos rectos, pero este en particular tuvo una carrera meteórica. Después de veinte años en el mismo sótano llenando facturas y completando formularios prescindibles, en apenas unos meses, alcanzó el más alto escaño posible.
Llevó consigo en su escalada solo dos cosas: su secretaria —una esperanza boba con aspecto de institutriz británica— y un sofá. Era un sofá simple de madera y pajilla, de la época en que Cuba estrenaba sombreros de fieltro y zapatos de doble tono, antiguo y demasiado incómodo para las largas siestas que el ministro solía dormir en él.
Ciertos o no, los rumores se expandieron. Nadie creía en la capacidad del fama para llegar a esa posición por méritos propios, y se sospechó de todo, desde amantes hasta influencias, pero nada pudo probarse.
Un cronopio distraído tenía el trabajo diario de llevar la correspondencia hasta la esperanza secretaria. A veces, la esperanza se demoraba contando peldaños en las escaleras o leyendo los murales. En tal caso, el cronopio debía dejar los sobres en el buró y regresar a su oficina postal. Una mañana, el cronopio vio la puerta del despacho semiabierta. La amplia oficina de enormes ventanas atrajo su atención. Un aire frío salía por la ranura y le llegaba como una invitación sensual en el calor habanero de agosto.
Luego de recorrer la habitación, sentarse en la silla ministerial, fingir llamadas telefónicas, y hasta reuniones enteras alrededor de la mesa redonda donde el ministro fama celebraba sus consejos, se fijó por primera vez en el mueble, anacrónico en medio de una decoración minimal y avant garde. El cronopio dio una última instrucción imaginaria al Jefe de Trasporte, y probó el sofá. Enseguida sintió sueño, un sueño raro y denso, de párpados pesados y músculos acalambrados. Ahí mismo se recostó, se encogió como un bebé y se quedó dormido.
Cuando despertó era un iluminado. Las ideas, antes sin orden, ahora se organizaban en su cabeza con una meticulosidad impropia de su naturaleza. Lo desconocido era conocido. Se hubiera llevado el sofá, más por curiosidad que por ambición, pero la esperanza secretaria y el fama ministro lo vigilaban de cerca con mirada acusadora. El cronopio, claro, supo que debía simular una ingenuidad que ya no padecía, y guardar pertinentemente el secreto.

![]()
Estornudos
Daína Chaviano
Era un cronopio que coleccionaba estornudos. A veces los compraba en Internet, donde solían venderlos a buenos precios; otras veces se los compraba a algún revendedor de segunda mano; y, si tenía suerte, hasta podía encontrarlos en la calle, abandonados a su suerte, después de caer de algún balcón o de un camión de mudanzas.
Tenía estornudos de todo tipo: bruscos como bufido de toro, tímidos como una doncella, desbocados como un motor de lancha, afeminados como un cortesano francés, comedidos como un profesor de piano… Nada le complacía más que mostrar su colección a los visitantes que habían oído hablar de ella. Más de uno se la quiso comprar a precios exorbitantes, pero el cronopio decía que jamás vendería aquel tesoro; y eso que ninguno conocía la verdadera joya de su repertorio: el estornudo de los estornudos, aquel que producía una catarsis orgiástica que él mismo no dudaba en probar una y otra vez para experimentar el placer de su estallido liberador.
![]()
Fama Censor
Juan Siam
Un fama fue designado como censor oficial. Tenía merecimientos pues, en épocas anteriores, había logrado gran éxito como Director General de Radiodifusión al eliminar el rumano de las estaciones radiales por antipatriota. Ahora, casi al borde del retiro –que pensaba pasar tranquilamente en Timisoara donde residían sus nietos Vlad, Mircea, Dacian, Simion y Nadia–, le era encomendada la misión de acabar con aquel ritmo bárbaro que había prostituido la música, y era del gusto de cronopios y esperanzas: el catatón o treguatón.
Se dio a la tarea de investigar, concienzudamente, los orígenes de aquel ritmo machacante. Para ello consultó, en primer lugar, las nuevas sagradas escrituras: Wikipedia. Después, se informó con otros famas; al ser estos sus subordinados, le dijeron lo que queríaescuchar, o sea, lo que necesitaba y, solo entonces, se retiró a reflexionar.
Al otro día el país amaneció inundado de treguatón y catatón en todas las emisoras de radio y televisión. Los locutores, vestidos como tregua o catatoneros, debían dar las noticias de forma sincopada, rimando las palabras y transformándolas en letras agresivas para las noticias internacionales y huecas para las nacionales.
Nadie se atrevió a preguntar acerca de esta decisión, pero se comentaba que había dicho:
—Critíquenlo siempre, pero difúndanlo hasta la saciedad. Esta música pasa tangencial a la última neurona del cerebro, que es la que controla la cintura. De seguro provocará menos pensamiento.

![]()
Duelo en el corral
Manuel García Verdecia
Vivía pasablemente contento. Sus libros, las noches estrelladas, su radio para escuchar música clásica y la familia sana colmaban sus ansias. Hasta un día. Llegó desde algún cercano pueblo. Era policía y en su ocio criaba cerdos. Festejaba sus ventas y, sobre todo, oía música; bueno, los sucedáneos armónicos de ruido que esparcía urbi et orbis, día y noche. Parecía no solo estar alegre, sino que los demás lo estuvieran a su modo.
Todo cambió para el sosegado cronopio. No podía leer, dormir o pensar. Siempre sentía el susto de que Zeus tonante lo asfixiaría. Al principio acudió a la meditación (Esto no pasa, nada me pasa). Se taponó los oídos. Se acercó al hombre, y le preguntó: ¿a usted no le gusta la música? Habló con todos para hacer causa. Nadie parecía oír. Acudió a la policía que alguna vez vino pero, en fin, era cosa de familia. Tras miles de tranquilizantes y elucubraciones eligió el método del oeste. Pidió a un amigo unos altoparlantes y los situó en dirección al porquerizo. Aquel le disparaba bachatas y reguetones. Él lo tiroteaba con Bach, Mozart y Beethoven, no sin sentir vergüenza por emplear aquellas obras de un modo agresivo que infligía lesión al arte. Pero, ¡qué remedio!
Empezó por ser una cuestión de cuál bafle sonaba más alto o más tiempo. Nada se avanzaba. El porquerizo se molestó al principio, pero era un hombre práctico y lo de él era la música, así que decidió vencerlo en su campo. Una tarde, el cronopio sintió que las bocinas de su adversario emitían los mismos aires que él tocaba. ¡No podía creerlo! Sonrió ante la esperanza de una victoria. Pero los días y los decibeles lo derrotaron, el fama siguió sus comelatas y jolgorios ahora con la Quinta, la Novena y la Sinfonía 40 a todo volumen.
El cronopio no solo está deprimido sino apenado con el arte. Nada peor que el que comprende solo la superficie de las cosas.
![]()
El mánager
Yunier Riquenes
El público vio la bola alejarse, alto y largo hasta salir del estadio. El cronopio soltó el bate, levantó los brazos y comenzó a darle la vuelta al terreno.
Corría feliz. Pisó la primera almohadilla por cuarta vez en el juego. Llevaba de cuatro, cuatro.
Agradeció a Dios por escuchar sus súplicas y oraciones. Ahora sí lo pondrían como regular en la alineación.
Pisó la segunda base. Todos lo miraban correr, disfrutar el batazo. Antes había empatado el juego con un doblete. Impulsó tres carreras para el empate.
Pisó la tercera base. Ya sus compañeros habían formado la fila para el saludo. El manager tal vez le daría una palmada por la espalda.
En el primer turno dio un hit entre primera y segunda, y el manager le dijo que esperara el primer strike, que dejara lanzar al pitcher.
En el segundo turno dio un triple por tercera, y el manager le advirtió que le habían lanzado una bola alta.
En el tercer turno al bate dio un doblete por el center y el manager lo cuestionó, le había ordenado tocar la bola, había arriesgado la estrategia del equipo por una decisión personal.
Y ahora, después del jonrón, qué le diría.
![]()
Koanes
Ricardo Riverón
Les dio por el Zen. Y se liaron en un sordo diferendo para ver quién lograba el koan más difuso.
Despuntaba el anochecer.
Té de manzanilla en la terraza.
Dijo el cronopio: “En los dientes de la tabla crece pelo”.
El fama ripostó: “Una pulgada de pelo de tortuga pesa nueve libras”.
Y la esperanza, sin mucho interés: “Despertó la ansiedad de repente, se convirtió en rocío del alba”.
Todos encantados. El cronopio continuó: “La perseverancia hace zumbar las cosas”.
El fama: “En la totalidad del devenir flamea, imbatible, la ardorosa crueldad de los objetos”.
Y la esperanza, abúlica: “Todas las joyas visibles llegan a nada”.
La noche creciente enfrió los vasos, puso el rocío sobre la hierba, titiló en los goznes de la vitrina. Les dio miedo. Entraron y prendieron la TV, donde pasaban un documental sobre la incapacidad de los insectos para reencarnar en personas.
Afuera, tinieblas.
Miedo más brutal.
Tras la cortina ondulaban gestos.
Llamaron a la puerta. Abrió, impávida, la esperanza, y un esmirriado ser se presentó tras una reverencia:
—¡A la orden! Soy el fumigador.

![]()
Arturo Arango
Nivel en mano, la esperanza iba, como todos los lunes, enderezando los cuadros de las paredes. No todos, sino los que estaban en el muro que comenzaba en la sala y se extendían hasta el comedor de su casa. Colocaba el nivel en la parte inferior del marco, daba algunos toquecitos con el dedo índice, siempre hacia la derecha, y luego tomaba distancia, apreciaba el conjunto, iba hacia el siguiente. El cronopio, como todos los lunes, la miraba hacer.
—Es la rotación de la Tierra —explicaba la esperanza cuando terminaba en el comedor—. Aquellos otros —y señalaba para los que colgaban en la pared que daba a la fachada— jamás se mueven. Allá queda el Este, y el Oeste de aquel otro lado. Si te fijaras bien, cada día se van moviendo unas milésimas de milímetro, una nadita de nada. Pero a la semana… ya ves qué desastre.
—La inercia —comentó el cronopio—. A veces yo también me voy de lado.
Cada vez que el cronopio llegaba a casa de la esperanza, bajo el sol moderado de la media mañana, su amiga se apresuraba para brindarle un café recién colado. El cronopio tenía bien calculado que pasaban cinco minutos desde que la esperanza abría la cafetera hasta que regresaba con las tazas humeantes. Entre un momento y otro, el cronopio se levantaba de su sillón e iba, cuadro a cuadro, dando ligerísimos golpecitos hacia la izquierda.
—La Tierra se mueve —pensaba—, pero no está de más ayudarla un poco.
1 Lenguaje inventado por Cortázar en Rayuela, para uso exclusivo de los amantes.